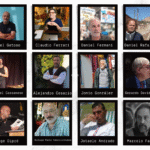Tenía menos de tres años cuando subí a un avión sola por primera vez. Bueno, en realidad me quejé porque no era la única en la nave; había muchos pasajeros. Eso, dicen, me frustró: llevaban semanas lavándome el cerebro, convenciéndome de que la soledad en el aeroplano sería circunstancial y entretenida, y pues a aquella corta edad, en la que parecía por fin darme cuenta del verdadero sentido del hedonismo, di por hecho que volaría como las estrellas (o como Evo) en un gran avión privado. La decepción llegaría tarde o temprano. Por eso a los niños hay que hablarles claro.
Mis padres me despacharon en México como lo haría cualquier pareja joven con demasiada vida por cumplir: aliviados. Y es que, en honor a la verdad, mal podría echarles en cara tan natural desprendimiento; yo disfrutaría dos meses en Tegucigalpa con mi abuela, tíos y primos, mientras ellos continuarían su curso intensivo de supervivencia con mi hermana recién nacida, sus estudios universitarios una, y su reubicación geográfica el otro (que poco antes conocía el exilio y llegaba desde Santiago de Chile al imponente D.F.).
A partir de ahí no dejé de aterrizar en ese que dejó de ser el sitio de la familia materna, para convertirse en mi sitio. Cada vacación por larga o corta que fuera, la pasé ahí. Hasta que la mudanza a Bolivia hizo difícil la frecuencia y luego la tornó imposible. Transcurrió mucho sin visitar la ciudad; una que, al igual que La Paz, obliga a los suyos a pensarlo todo en términos funiculares: se sube a tal lugar, se baja a otro. Permanentemente como hábiles cabras escalando y descendiendo cerros.
La palabra recuerdo proviene de “re” que quiere decir de nuevo, y “cordis” que significa corazón. Recordar es “pasar nuevamente por el corazón”. Algo que, según leí, tenía mucho sentido en la antigüedad, que situaba la mente en el corazón. Con lo cual un recuerdo supondría “volver a sentir en la mente un hecho del pasado”. Yo recuerdo todo lo lejano todo el tiempo. Tengo una memoria anciana que recrea los detalles de un pasado remoto, aun cuando lo más próximo se le escapa.
La nostalgia a mí me corroe insólita e injustamente más de la cuenta. “En griego, ‘regreso’ se dice nostos. Algos significa ‘sufrimiento’. La nostalgia es, pues, el sufrimiento causado por el deseo incumplido de regresar” (Milan Kundera). Soy una persona altamente sensible (PAS), y en esa medida debo lidiar inclusive con las saudades, que a veces me llegan prematuramente antes de abandonar lo que será extrañado.
En Honduras aprendí a rezar el rosario e hice la primera comunión clandestinamente mientras mis padres, desde su marxismo materialista lo ignoraban a la distancia. En ese país materno aprendí a atrapar cangrejos al atardecer; y a recibir los dos sugus que mi abuela nos daba diariamente al azar (si respetábamos la fila) y que nos obligaba a negociar con las primas un mejor sabor a cambio de unos cuantos favores… En una discoteca catracha aprendí también que la diversión lo puede llevar a uno a “malgastar” la plata en una noche. Como la que un tío amoroso me regalara con el claro y único fin de comprar la obra de un gran tratadista del derecho romano llamado Eugene Petit (cuyo nombre no borraré nunca de mi mente a pesar de no haber “podido” leerlo mientras cursaba la materia). En Honduras aprendí de los espacios seguros. Esos que perpetuamente están, para que -cantaría Maná, mejor que Juan Gabriel- cuando se quiera volver a ellos, no encontremos nada extraño. Hallemos las mismas ciudades, con la misma gente. Allí donde todo el mundo sabe tu nombre y está siempre contento de que llegues, como repetía en inglés la canción de la serie ochentera Cheers.
Así que mi retorno a Tegucigalpa hace unos días, después de tanto, supuso un reencuentro conmigo misma. El final de una nostalgia y el comienzo de otra. Mi infancia y mi adolescencia están ahí. Y, a diferencia de lo que le ocurrió a Odiseo luego de dos décadas, quienes ahí me esperaban, me reconocieron y me repusieron esas etapas, aunque con alguna importante ausencia: mi abuela. Que como buena parte de las abuelas de entonces -dedicadas de lleno a sus hogares sin que ello supusiera la rendición frente al patriarcado- era muy práctica, ingeniosa e independiente. No es casualidad que toda la tracalada de nietas, que crecimos escuchándola, mantengamos un espíritu optimista y a veces ingenuo frente a la adversidad, para la que recurrentemente encontramos algún remedio (“todo tiene remedio menos la muerte”) incluso si hay lágrimas de por medio.
No me pondré a contar todo lo revivido. Solo que regresé a aquellos lugares en los que jugué, peleé, tuve frío, lloré y reí; que comí nacatamales, pupusas, tortilla con quesillo, frijoles, semitas y tustacas y que abracé muy fuerte y prolongadamente. Que sentí cómo los kilómetros se convirtieron en milímetros y cómo los años se diluyeron para repasar los momentos en los que la felicidad era muy fácil y no requería más esfuerzos que recoger lo mejor y más sencillo que llevamos dentro.