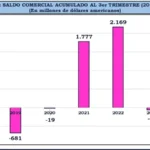Andrés Canedo / Bolivia
Porque la conocían no se sorprendieron de su expresión exaltada, casi soez, pero Cecilia había dicho, “Ese viejo está muy bueno. Me dan ganas de tirármelo”. No les sorprendió la expresión, sí la edad del tipo al que se refería, que era realmente un hombre mayor, aunque guapo, ya que estaban acostumbradas a que ella le hiciera el amor a quien quería, pues con 18 años, lo había hecho con muchos muchachos y hombres, pero que nunca superaron los 40. Ella, en realidad, no era tan frívola como aparentaba. Si bien, había empezado a cursar una carrera de Administración de Empresas, que la aburría soberanamente y a la que prestaba la mínima atención, le gustaba leer y a veces leía cosas buenas, de las que había aprendido, al cernir con la voluntad de su inexperiencia y de sus propios deseos mezquinos, aquella libertad sexual que proclamaba y que distorsionaba de acuerdo a sus apetencias. Entonces, el viejo “bueno”, “sexy”, que estaba allí, sería su próximo objetivo.
El hombre de 65 años, guapo, experimentado, se sorprendió cuando aquella muchacha se le aproximó y le dijo: “Por favor, no me confunda que no soy una prostituta, pero me agradaría tomar un café con usted”. Él, mientras observaba la belleza y la juventud de la joven, sin salir de su asombro, simplemente hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Lo demás, fue lo de menos. Tomaron el café, ella le dijo su nombre, le dio algunos datos personales y cuando él le inquirió el porqué de su abordaje, ella le dijo “Admiro la belleza masculina y esa belleza no tiene edades”. Él, Eduardo, le agradeció, intentó hacerle notar que podía ser su abuelo ya que tenía más de 60 años, pero eso fue apenas un esbozo de resistencia pues, la enorme sensualidad que ella emanaba no le permitía pensar casi nada. Así, mansamente se entregó a ella que lo subió a un taxi y lo llevó a un motel, sin besos previos, sin toqueteos, hasta que estuvieron dentro de la habitación y todas las alarmas que venían alentando en él se le rasgaron como un papel cuando ella puso su boca en la de él, cuando le restregó el cuerpo con el suyo, cuando se quedó desnuda como una ninfa seduciendo un dios, cuando la dejó penetrarla y todas las emanaciones de luz del universo se encendieron en su mente cegándolo todavía más, y todas las explosiones del más insospechado de los placeres le invadieron el cuerpo. Entonces, Eduardo, sintió renacer en él una vitalidad de adolescente, a la que sumó la sabiduría de su cuerpo experto pero renovado y, entonces, le hizo el amor, tres, cuatro veces seguidas, hasta quedar exánime, aunque todavía deseoso, sobre el cuerpo de aquella mujer joven que le correspondió con todos los espasmos, con todas las sonoridades, con todas las exaltaciones. Era el súbito remozarse de sus hormonas decadentes, como la hierba parda enverdeciéndose al beso de la lluvia. No hubo nada planeado en él, ninguna estrategia proveniente de la sabiduría alcanzada con los años. Fue el simple accionar de su cuerpo y de su espíritu renovados por la inmensidad de la belleza y la frescura de ese cuerpo encajado en el suyo emanando su juventud contagiosa, lo que lo guió por los caminos de la hazaña que no se ostentaba, que se mostraba tan normal como una relación de causa efecto, como que a la noche le sucedía el amanecer desparramando luces, y colores, y calor. Se le grabó sí, como la marca de un hierro al rojo vivo, la visión de su curvado empeine, de la vena serpenteante, y de los dedos encogidos de sus pies, coordinando con los espasmos de su vientre, en uno de los momentos en que el fragor de su sangre la hacía estremecerse de regocijo. Mientras se prodigaba en potencia y pericia, mientras multiplicaba la capacidad de su cuerpo que, en realidad únicamente respondía a los prodigios de ella convertida en una especie de súcubo angelical, no tuvo la posibilidad de advertir la cantidad de veces en que la explosión de fruiciones se renovó, sí, la calidad insospechada del gozo que ambos experimentaban.
Cecilia, por su parte, descubrió lo inesperado, la revelación mágica, que no sabía si era una epifanía o en realidad, una serendipia. La definición no le importaba. Lo único que sabía con certeza es que nunca nadie había colmado ni desatado todas las locuras de su cuerpo, como aquel hombre viejo al que se acababa de entregar. Nadie le había revelado los manantiales secretos y resguardados del placer nuevo del que no se sabía capaz. Su cuerpo le hizo saber que más allá del mar ardiente de su sangre, existían otros océanos inexplorados, otros abismos de delectación por donde ese hombre la había hecho flotar, como en una alucinación de satisfacciones y deleites que jamás había conocido. Y sus orgasmos se le revelaban como el ascenso de un globo de luz de un fuego de artificio, su estallido en decenas de fragmentos de colores insólitos, su caer suave, armonioso, hasta deshacerse en la superficie cálida de las sábanas alborotadas, cargadas de energía en ese campo de batalla de los cuerpos entregados a una sumatoria infinita de posesiones. Y sus gritos, sus desgarramientos vocales que no pudo controlar y que retumbaban en las paredes y en los oídos del hombre enfebrecido en su tarea de amor. No hablaron, no se dijeron ni una palabra de cariño ni de reconocimiento, apenas las de ella, al salir con los ojos todavía desencajados, pidiendo el número de teléfono de él, y las de él, dándoselo.
Eduardo regresó a su casa, todavía sumergido en aquella burbuja de la delicia remanente y tuvo que esforzarse para volver a situar a su ser en el mundo en que vivía. Tenía 65 años, era viudo desde hacía 20, gozaba de buenos ingresos económicos, no tenía hijos ni casi familia. Tenía amigos, claro, y se sabía guapo lo que le había brindado muchas mujeres, pero ninguna jovencita, salvo tal vez, alguna prostituta juvenil de las que abundaban por la ciudad, pero aun esa relación, después de tenerla se le apareció como repulsiva, por el abuso que él pensaba que implicaba. Además, no era hombre de putas; entre las cuarentonas su coto de caza había sido amplio y fructífero. En los últimos años, sin embargo, se notaba declinar en vigor, a la vez que el sueño siempre vigente del amor, se le alejaba cada vez más. Lo que acababa de sucederle con Cecilia, se le aparecía como un hecho enorme y mágico. La inteligencia que se le reinstalaba paulatinamente, le hizo comprender que la joven que había poseído esa noche, tenía unos atributos capaces del prodigio. Vagamente, pensó en una pintura de Lucas Cranach, a la que había mirado siempre como si, lo allí contado, fuera una fantasía irrealizable. Pero él acababa de vivir ese hecho fantástico. También, una alarma se le activó advirtiéndole del peligro para él de una relación así. Debía evitarla, por su propio bien.
Cecilia, en el taxi de regreso, sentía todavía el cuerpo como en la ingravidez, lo veía, como si sobre él hubieran quedado los restos de un banquete fantástico en el que se había hartado de delicias, conociendo sabores insospechados, deleites nuevos e intensos. Decidida, no obstante, a no caer en ensoñaciones, se dijo a sí misma para terminar con el asunto: “Ese viejo de mierda me hizo disfrutar con tanta intensidad, como nunca lo había experimentado” Y para rematarlo añadió: “Yo debo de tener mucho del mérito en ello. El viejo es absolutamente mío, está a mis pies. Podré tenerlo cuando quiera y donde quiera, aunque reconozca que el juego este no es muy estético, su piel y sus músculos no tienen el brillo de los hombres con los que me acuesto. Es mejor que, por ahora, no vuelva a verlo”.
Al anochecer del día siguiente, Cecilia, que durante todo el día había sufrido una extraña inquietud, sentía su cuerpo desamparado y ansioso. Se concebía como una drogadicta empezando a sufrir de abstinencia. Se reveló contra ello. Trató de llamar a alguno de sus antiguos amantes para calmar toda esa necesidad. Cuando tomó el teléfono se dio cuenta de que en realidad estaba llamando a Eduardo. El ardor de sus ovarios, próximos a eclosionar, alteraron los caminos neuronales, y en vez de llamar al antiguo amante, llamó al nuevo, que, en realidad, era el viejo. Lo nuevo, lo revelador y esplendente, era, sin dudas, el viejo. No sintió arrepentimiento, sino más bien una alegría feroz y urgente. Él era lo que ella necesitaba, el viejo era lo que ansiaba su carne presagiando renovadas exaltaciones. De nuevo fue un encuentro colmado de exacerbaciones, de erupciones desde los sitios ocultos del placer soberano, de dulces latigazos que estremecían sus cuerpos en un diluvio de sensaciones no experimentadas y que los rendían en una agonía de delectación inconmensurable, dejándolos flotando allá donde el deleite abolía todo tiempo y espacio. Otra vez, en medio de los gritos y gemidos, se hizo evidente la ausencia de las palabras, salvo, cuando entre uno de los tantos paroxismos, el viejo pronunció “te amo”. Ella recibió esas dos palabras sintiendo un sobresalto soterrado por el gozo que todo lo avasallaba, pero lo registró en su conciencia y logró contestarle en una expresión que esbozaba algo de gentileza: “A partir de mañana, llévame a tu casa, porque si seguimos viniendo aquí, pronto te quedarás pobre y yo tengo para mucho más”.
Los días se sucedieron de igual manera en la casa de él, de la cual Cecilia, al principio sólo asimiló el dormitorio, pero que gracias a su creatividad fue recorriendo y aprendiendo, pues le pedía que se lo hiciera en el piso del baño, en la tina, en el borde del inodoro, en el lavamos. Y luego en cada rincón de la cocina, en la mesa y en las sillas del comedor, en el sofá de la sala y en el suelo de la misma. También en el jardín interior a pesar de la humedad del pasto, y desde allí, sus eclosiones sonoras, en medio de los trabajos del amor, desataron los ladridos de los perros de todo el vecindario y, desde luego, los comentarios escandalizados o los pensamientos soeces de las personas que habitaban las casas próximas. Él, varias veces en medio de la exaltación, le repitió “te amo” y ella, finalmente, logró responderle, “yo no”. No obstante, había detalles que a él le hacían percibir una escondida ternura por parte de ella, cuando por ejemplo en las pausas, ella se prendía a él y dormitaba unos segundos sobre su pecho. Como cuando ella le preguntaba a la espera de la respuesta negativa que siempre venía, si él pensaba que ella era una puta. Como cuando le contó que desde los doce años ella había vivido sin madre, pues se fue con otro hombre y dejó a su padre sumido en un marasmo que apenas le dejó funcionando el corazón y algunas de las otras funciones vitales que lo habían convertido en un muerto en vida. Eduardo, solía llevarla a comer a restaurantes donde aparecía como un abuelo amoroso con una nieta, que sólo por el hecho de estar presente, despertaba las miradas codiciosas de los hombres de las mesas vecinas, como si el ardor nunca agotado de sus ovarios, les despertara el estro como a los animales, el celo de los machos próximos, impregnándolos con su olor a estradiol y desatando sus tormentas internas, que únicamente las imposiciones poderosas de una falsa civilización, podían disimular.
En una de esas conversaciones en un restaurante, él le dijo: “Yo te amo, y te amaré hasta el último de mis días. Amo no sólo tu cuerpo, sino todos aquellos fragmentos de tu alma que desde él me llegan. Sé que es un sueño sin esperanzas, una utopía, pero no dejo de imaginarme que tú pudieras acompañarme en el tiempo que me resta y recibir mi ternura, eso que es mucho más que los arrebatos del sexo. Yo soy mucho más que la máquina de hacer el amor que tú has creado, yo puedo darte mucho más, y eso es amor”. Ella disimuló la emoción que le produjeron tales palabras, y no sin maldad, le respondió. “Tú eres mi viejito, mío. Yo no soy ‘tu’ nena, pues no te pertenezco. Tú me das placer, que muchos otros jóvenes y bellos, me lo pueden dar. Yo estoy contigo porque ahora me apetece hacerlo. ¿Cómo puedes imaginar que yo te podría amar? Es absurdo”. Él la escuchó con dolor y no pudo evitar que una lágrima se le escapara. Era así, era lógico, él lo sabía y debía asimilarlo. Por eso no le respondió nada, por eso pagó y salieron del local. Él regresó solo a su casa, abismado en una soledad profunda, como nunca la había sentido, pero todavía aferrado a la esperanza de retener, cuanto le fuera posible, el cuerpo de Cecilia. Ella regresó a la suya con la conciencia de que había sido cruel, de que ese hombre, el viejo, le brindaba más que las exaltaciones de su cuerpo, y que eso, no le era del todo indiferente. Pero el poder de su juventud se impuso rápidamente y borró todo esbozo de arrepentimiento.
A partir de ese día las cosas comenzaron a decaer. Para ella, el sexo seguía siendo maravilloso, pero al concluirlo una sensación de hastío se apoderaba de ella. Para él, la necesidad de preservarla a su lado, no podía disimular la certidumbre de que se dirigían a un final inevitable. Un día, al finalizar por el agotamiento irremediable la sesión de penetraciones y absorciones, de perforaciones y retenciones, ella simplemente le dijo: “Bueno, ahora me voy. Todo ha terminado entre nosotros. Gracias por lo que me has dado”. Él no le respondió y la dejó partir, y se encontró, desde ese momento, con todos los desgarramientos del horror. Ella, se acostó con hombres de su edad, y no encontró para nada, la satisfacción que le había brindado el viejo. A los seis meses de intentar sin éxito lo que perseguía, pensó que era hora de sentar cabeza, y decidió casarse con un muchacho de otra ciudad. No le fue bien. Antes de los tres años, se divorció y volvió a su ciudad natal. Allí, al cabo de un tiempo, se encontró con una de sus viejas amigas y le dijo esto: “El que fue mi marido, fue en mí, apenas un impulso, el deseo incoherente de pretender borrar lo que había pasado con Eduardo, el viejo. De suplir con la simple ilusión, los espacios de aquel cuerpo, de aquel espíritu, aunque eso todavía no lo valoraba, que me había hecho vibrar como nunca en la vida. Fui perversa con el viejo, y pienso que de alguna manera lo quise, pero el reconocerlo me provocaba rebeldía y, tal vez por ello, yo reaccioné con el maltrato. Hice mal, porque más allá de lo asombroso del sexo que me brindaba, nadie me trató con la ternura y el amor que él me entregaba”.
Eduardo nunca dejó de buscarla, y así, en la facultad de economía a la que ella asistía, conoció a una de las amigas de Cecilia, y aunque no hicieron amistad, por unos días se aferró a ella, con la alucinada convicción de que en las amigas también habría parte de ella, de que el conversar con alguien que había sido cercana a su perdido amor, era una manera de recuperar algunos de los pedazos rotos de su vida, de la presencia imposible de aquella mujer que lo había dejado hacía varios años. Un día, conversando con la amiga, le confió esto: “En los días finales de su presencia a mi lado, aunque supe que ella nunca me había amado y que no podría amarme, fui notando el envilecimiento progresivo de la relación. Ya el sexo no lo colmaba todo, y surgía como una especie de fastidio; en ella como desgaste de la novedad; en mí, como consecuencia de la desesperanza, de saber que mi amor solitario no bastaría para colmar los tiempos y los espacios de su ser. Al saber que la amaba, desde el principio, yo había saltado al vacío, sin protección, sin paracaídas, como suele ser, pero en mi caso, era peor aun, porque yo tenía menos defensas. Hace poco, supe del accidente pues, siempre estaba indagando sobre su acontecer y, por lo tanto, me procuraba todos los medios para saber algo sobre su vida. Sólo que esta vez supe de su final. Han pasado meses desde el accidente, cuatro años, desde que ella se separó de mí, y toda esa suma de días me hizo comprender que el tiempo no cura las heridas. Yo, nunca más pude sanar. Y ahora que está muerta, más que nunca, más que siempre, no puedo dejarla ir. Yo también estoy muerto desde que ella me dejó. Murieron la alegría, la paz, la esperanza, y sólo me permiten el seguir caminando y hablando, las imágenes que de Cecilia guardo en mí, porque desde esos resplandores se hace posible que siga latiendo mi corazón, aunque apenas eso sirva para honrarla en mi memoria. Por eso, entenderás que, a pesar de su muerte, no puedo, no podré, mientras yo camine por esta tierra, dejarla ir”.