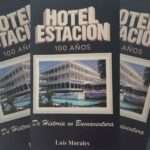El mundo no sabe exactamente hacia dónde va. Hace unas décadas, el líder de los Sex Pistols respondió a un periodista cuando este le preguntó qué sentido tenía su banda de punk: “No tenemos ni puta idea de lo que queremos, pero tenemos muy claro cómo lo vamos a conseguir”. Sin darse cuenta, sin ser un filósofo ni un pensador, Rotten había definido en pocas pero precisas palabras la modernidad, la soledad del hombre moderno, su no saber qué hacer en el mundo, su alienación, su monotonía. Y es que el ser humano, desde el uso consciente de la razón, pero sobre todo desde eventos puntuales como el Renacimiento y la Ilustración, buscó casi a ciegas la facilitación de su vida terrenal, creyendo con ello que llegaría un día en que el mundo sería acogedor y habitable.
Los pensadores de la Ilustración y del positivismo creyeron que la razón no solo liberaría al hombre de las limitaciones materiales, sino también de las morales y éticas, que con el paso del tiempo la convivencia humana sería más razonable e incluso amable. La cursi superstición de los mayores y las tiranías se erradicarían para siempre, pues la historia debía tener un fin, una meta concreta dictada por la razón. Pero eso, claramente, no ha ocurrido. La soberbia humana llevó al hombre a creer que él mismo podría ser el constructor de la historia. Y, realmente, lo fue, pero a cambio de un doloroso precio.
¿Quién podría decir que hoy la humanidad es más “feliz” que ayer? Medir la felicidad es azas complejo, pero no se puede negar que la percepción individual nuestra da cuenta de que la gente sigue sufriendo… y mucho. Así, cabe preguntarse si realmente vale la pena el frenesí con el que el ser humano se entregó al progreso de la técnica y la ciencia, hoy por hoy totalmente independizadas de objetivos trascendentales y hechas casi diosas o fines en vez de medios para un fin humanitario.
La Generación Z, es decir los jóvenes nacidos en los primeros años de este siglo, son “nativos digitales”: personas que no entienden la vida si no es con tecnología digital, una tecnología que aparentemente nos hace la vida más fácil, pero solo aparentemente, pues los costos de ella en nuestra salud se pagan con depresión, ansiedad y sentimiento de aislamiento y vacío. Esa tecnología corre a una velocidad para la cual el cerebro humano no está preparado.
Como dice el historiador israelí Harari, hoy en las universidades y grandes centros de investigación el mundo la idea de una deidad o del alma para explicar los problemas y fenómenos del mundo sería un despropósito, como una afrenta al rigor científico y sus posibles resultados, o sencillamente una ridiculez. No obstante, cabe preguntarse si los seres humanos no estamos realmente “diseñados” para creer en Dios.
En un estudio sobre el desarrollo del cerebro infantil realizado en 2009, Bruce Hood, profesor de psicología evolutiva, sugirió que las personas con religión se veían beneficiados en su proceso de desarrollo comunitario y cooperativo; Hood concluyó que “los niños tienen una forma natural, intuitiva, de razonar que lleva a todas las criaturas a elaborar creencias sobrenaturales sobre cómo funciona el mundo. A medida que crecen, los individuos elaboran estas creencias de forma racional, pero la tendencia a las creencias sobrenaturales ilógicas subsiste en forma de religión”.
Lo que la humanidad quiere es ganar a cualquier precio, alcanzar fines utilitarios cueste lo que cueste. Vivir acelerada para ganar lo más posible en el menor tiempo posible. La carrera tecnológica en la que están enfrascados China y EEUU es un ejemplo de ese ímpetu sin freno. La implementación de IA en varios campos es la evidencia más visible de una aceleración que, si nos ponemos a reflexionar un poco, no tiene mucho sentido, pero que parece ser imparable, como un destino fatal. Sin embargo, cabe cuestionarse si esa es la única meta y si el hombre está verdaderamente “destinado” (condenado) a someterse a ese turbión. En cierto sentido, sí lo está, pues no podría comunicarse ni trabajar prescindiendo de ese arrebato tecnológico. Pero también valdría la pena hacer, de vez en cuando, una pausa y mirar hacia las cosas del espíritu, porque el ser humano es cuerpo y espíritu.
Fue el filósofo ruso Berdiaev el primero en advertir que la humanidad podría vivir una “segunda Edad Media”, fruto del desencanto de las ideologías modernas y su frenética manera de vivir. ¿Cabe reflexionar sobre esa posibilidad…?
Ignacio Vera de Rada es politólogo y comunicador social