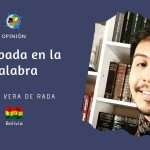Hay escritores que buscan consuelo. Otros, redención. Emilio Losada no busca ninguna de las dos cosas. Lo suyo es la intemperie. La palabra como trinchera. La escritura como acto de resistencia. Con Cómo no superar el presente, uno de los títulos más afilados de su trayectoria, Losada no solo reafirma su lugar en la literatura contemporánea: lo dinamita. No escribe para complacer ni para adornar. Escribe para sacudir, incomodar, dejar marcas.
Su obra —que incluye La quintaesencia suave, Las horas de más y Aviones de fuego— no nace desde la calma, sino desde el temblor. Son libros que no ofrecen respuestas, sino vértigo. No cierran heridas: las abren. No buscan lectores dóciles, sino cómplices, testigos, sobrevivientes.
Losada escribe desde los márgenes, desde donde su voz se alza contra el olvido, la domesticación del lenguaje y la anestesia emocional. En sus páginas hay rabia, pero también ternura; lucidez, pero también delirio; memoria, pero también deseo de romperla.
Emilio Losada no se explica, se expone. En cada respuesta hay una confesión, una rabia, una ternura. Habla de su infancia como herida fundacional, de la literatura como salvación y condena, de la música como territorio de resistencia, de la política como farsa, del arte como única forma de no rendirse. No hay impostura en sus palabras. Hay vértigo, carne, verdad.
No es una conversación para pasar el rato. Es un descenso. O una ascensión. O ambas cosas a la vez.
En la entrevista realizada por Inmediaciones, sus respuestas no concluyen con certezas, sino con la sensación de que la escritura —como la vida— no se supera, se atraviesa. Y en ese tránsito, la palabra se vuelve trinchera.
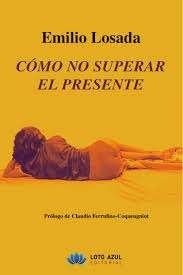

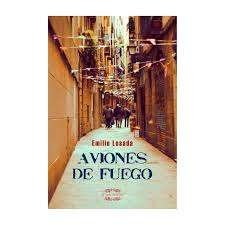
Entrevista a Emilio Losada
1. ¿Cuál fue tu primer incendio interior? ¿Recuerdas el momento en que supiste que ibas a vivir creando o morir intentándolo?
Esta pregunta es facilísima de contestar. En este libro hay un poema que precisamente habla de ello, «La faena (Tibidabo Baby)». Con siete años mi familia se traslada de Barcelona a Sevilla. Yo tenía siete años, la edad de la razón, que dicen, y para mí aquello fue un infierno. Yo adoraba Barcelona. Era hijo, nieto, sobrino e incluso vecino único de un piso de quince plantas a razón de cuatro viviendas por escalera. No es que perdiera el trono, es que perdía la ciudad de mis entretelas, y con ella una parte importantísima de mi pequeña persona. Era una suerte de mascota, me llevaban a todos los sitios. Incluso de niño me quedaba bien con la copla. La gente cree que los niños no se enteran de nada. ¡Los niños se enteran de todo! Me llevaban de aquí para allá y pensaban que no tenía oídos. Yo me esteraba de todo, aunque ya digo que a la manera de un niño. La ciudad en esos momentos era fascinante. No hace falta que abunde en el particular. Una vez en Sevilla no veía el momento de regresar. Al principio lo hacíamos en Navidad y en agosto. En coche, recorriendo esas carreteras endiabladas de la España de los 80. Más de una vez presenciamos accidentes mortales, nos libramos en una ocasión de la gran castaña por los pelos. Ya de adolescente cogía el metro en solitario, bajaba en Urquinaona y tiraba directamente para el Chino. Dicen que el ahora conocido como Raval es peligroso y yo me parto, aquello sí que era un colocón de adrenalina de los de aúpa. Adoro meterme en el fregado, por eso de muy crío también empecé a frecuentar la Alameda de Sevilla cuando era realmente peligrosa. En los estertores de esa Alameda auténtica trabajé en un bar durante cuatro años teniéndomelas que ver tiesas bastante a menudo con gente peligrosa de verdad, cuando no con la miserable policía. Lo lumpen siempre me ha fascinado. Vengo del barrio barcelonés de la Verneda, ahora pijo, en mi niñez y adolescencia muy pero que muy muy problemático. En uno de esos veranos en casa de mi abuela materna entrevistaban a Casavella en la tele de Catalunya. Yo era adolescente y ya había leído algo, pero aquello me acabó por convencer en lo de ponerme a juntar letras. Recuerdo que el tipo enseñaba su barrio, hablaba de su escritura y demás y en mi ingenuidad adolescente posicioné esa forma de vida en lo más alto. En el colegio ya había alucinado con lecturas que al resto les parecían un coñazo. Me refiero al Lazarillo o a partes del Quijote, Quevedo, Miguel Hernández, etecé. Con 16 años nos pasábamos libros de Rimbaud, de Chesterton, Apollinaire, a los del 27… ¡Qué maravilla de adolescencia sin los malditos móviles! «El panal», el poema que abre el libro, habla de esto. También en «Murria marrueca», mi texto preferido de este libro misceláneo. A Casavella lo leí mucho más tarde, por cierto. Menos mal que no me defraudó. El triunfo, por ejemplo, es una maravilla. Lo de su temprana muerte fue traumático. Ahora los zumbados dirían que se debió a las vacunas, por cierto.
2. ¿Qué heridas te han enseñado más que los libros? ¿Y qué libros te han dolido más que las heridas?
Bueno, con la primera pregunta he contestado esta. Aquel traslado fue la muerte en vida. Sobre qué libros me han dolido… Más que dolerme, lo que producen en mí muchos libros es una suerte de envida sana. Así, a bote pronto… La aparentemente sencilla manera que tienen Cervantes o Borges de parir semejante prosa, por citar a los indiscutibles. Están Baudelaire, Blake, Cernuda, Evtuchenko…, el funambulismo sin red de los divinos Fijman o Fonollosa. Están los del 27, y está Miguel Hernández…, el indispensable Miguel Hernández. Están Céline y su suerte de vástago, Houellebecq, del que desde su segunda novela me tengo que leer ya todo nada más salir por derecho y cuya primera es una maravilla y tiene uno de los mejores títulos de la historia de la literatura. Yo qué sé… Está Vargas Llosa, al que muchos cretinos no leen por política, como si una cosa tuviera que ver con la otra. Soy profundamente de izquierdas prácticamente desde la cuna y el personal que tiene este tipo de prejuicios me produce una mezcla de asco y pena a partes iguales. Los cachorros, por ejemplo. ¡Qué maldita maravilla!
3. ¿Hay voces que te susurran cuando escribes? ¿Qué figuras, reales o imaginarias, te acompañan en el proceso creativo?
Te diré que mi escritorio está cercado por retratos de escritores. No están ahí solo por mera admiración, están para que me hagan sentir incómodo en los momentos en los que troco el tiempo de escritura por placeres mundanos como el onanismo, urdir maldades o en el mejor de los casos la lectura despatarrada en el sofá colindante. Las fotos están bien escogidas, todos miran mal encarados, en actitud de reproche, rezuman desdén y mala uva. Está Lou Reed (bueno, el maestro Lou no tiene otra forma de mirar, jajaja) y John Cale (la portada del magnífico Songs for Drella, la cosa viene por el tema «Work», claro), Bolaño, al que le quedó tanto por decir, la poeta-musa Pizarnik… Está presente incluso la silueta recortada en cartoné de un joven Andrew Loog Oldham, el primer mánager de los Stones, que encerró en una cocina a Mick y a Keith y les dijo que de allí no salían hasta que parieran un tema propio: «As Tears Go By». Un buen método.
4. ¿Has sentido que alguna vez la escritura te salvó de ti mismo? ¿O te hundió más en tu propio laberinto?
La escritura… el arte salva. Y te libera el pensamiento, aunque suene cursi. Te hace pensar por ti mismo, provocando que rebatas incluso a los próceres de la encomienda. Leí El retrato de Dorian Gray durante las aburridas clases nocturnas del instituto San Isidoro, donde recaímos los expulsados de otros centros y los raros, como era mi caso, y los meros currantes. Ya en el prefacio me atreví a cagarme en mis adentros en el mismísimo Oscar Wilde. ¡¿Cómo que todo arte es completamente inútil?! ¡Si a mí la lectura me estaba salvando de la idiotez, o al menos me estaba ayudando a no ser tan idiota! Igual me tenía que haber quedado con eso, con la lectura y ya. Lo de escribir y meterte en un grupo de rock al menos en España no es que dé muchas satisfacciones. Pero, eso sí, las pocas que da son brutales. He conocido a gente increíble. Casi todos los amigos de la adolescencia que conservo vienen de la música. Queda muy machista decirlo, pero las pandillas estaban conformadas por músicos de rock y las novias. Era así, a ver. Y la literatura… Bueno, gracias a la literatura ya digo que he conocido a gente y países increíbles. Marruecos o México, por ejemplo. Dos flechazos inmediatos. Gracias al rock and roll y la escritura en ciertos momentos he compadreado con Pepe Risi, Tom Verlaine o Jorge Martínez de Ilegales, me gané en su momento el respeto del grandísimo y añorado escritor René Avilés Fabila, uno de los adalides de lo que se conoce como realismo mágico. Y soy compinche en la distancia de Claudio Ferrufino-Coqueugniot, uno de los mejores escritores en lengua castellana de todos los tiempos. Él prologa este libro. En su momento yo hice lo propio con la edición boliviana de El exilio voluntario. Hay gente que ignora que se trata de una de las novelas más increíbles en lo que llevamos de siglo. No son logros apoteósicos los míos, pero «otros con menos se han muerto», que cantaba Rosendo.
5. La música fue parte de tu vida. ¿Qué notas siguen resonando en tu memoria como ecos de lo que fuiste?
La música sigue siendo parte de mi vida más que nunca. He formado parte de grupos brutales como los recientemente descendidos a los infiernos del maldito punk rock Percha. El año pasado aparece casi de la nada el grupo de mis amores, Los Disgustos, un trío conformado por el mítico Jaume Neria a la batería, Quique Ruiz de Los Fusiles al bajo y servilleta a la guitarra, voz y composición. Las letras de nuestro primer disco, Siete canciones americanas, y los enlaces a él se encuentran en este libro. Como reza el título, todas las canciones tienen que ver con América. Ahora estamos sacando singles que en un futuro tenemos intención de publicar como LP. Esta semana hemos sacado «Tristeza». Ya está disponible, junto con el disco, en Spotify, YouTube, Bandcamp y demás plataformas. Atacamos todos los palos partiendo del rock and roll. Hay rancheras, baladas, medios tiempos y ramoneos brutos como este «Tristeza», cuya letra está basada en la nouvelle homónima de Kerouac. Formamos el grupo el año pasado, nos hemos probado ya en directo y estamos ampliando repertorio. Ya tenemos fechas programadas para despegar definitivamente antes de que acabe este año. Lo de América no es baladí. Allí siempre se me ha tratado bien. He publicado en México, Estados Unidos, Colombia y Bolivia. Este libro está muy relacionado con México, en particular con Chiapas… y más en particular con una chica de allá sin la que, no sé si a su pesar, simplemente no existiría.
6. ¿Qué canción nunca escribirías, y por qué?
Un himno. Los odio a muerte. Todos. Precisamente por esto mismo, porque o hablan de la muerte o directamente de matar al de al lado, que siempre es un mierda y tal y cual. Los odio tanto como a las banderas. Algunos encima son pegadizos y bonitos, como el catalán o el francés, y, claro, dan ganas de invadir Polonia, que diría Woody Allen, jajaja. Hay un texto en este libro, uno de los delirios, «El Raval está torcido», que en su aparente absurdo tiene un trasfondo profundo: el nacionalismo y sus consecuencias. Hay gente que se ha descojonado leyéndolo, piensan que es eso, un mero delirio. Igual necesita de explicación, como ciertas obras artísticas o como hacía Borges con sus relatos. No lo digo para darme ínfulas, es que creo que, aparte de la tontuna, ese trasfondo está bien llevado. Es un descarte arreglado de mi novela Aviones de fuego. El tipo se compraba una máquina de escribir en un conocido mercadillo de Barcelona tristemente desaparecido, Los Encantes, subía a la azotea con el colega para darle una nueva vida a la máquina escribiendo un texto a cuatro manos y les salía esto. Como no me convencía aquella versión y la cosa era redactar la novela espontáneamente, a lo Kerouac, deseché ese texto en detrimento de algo así como «Dos gilipollas en una ciudad mítica» y a tirar, que es infinitivo, jajaja.
7. ¿Qué escritores han sido tus faros en la tormenta? ¿Hay alguno que te haya enseñado a mirar el mundo de otra forma?
Bueno, han salido a colación algunos antes, pero no he citado a los beats, que son la gran influencia, quizá por, entiéndaseme bien, alcanzables. Además, los beats entre otras cosas crearon el punk. Y yo soy medio punk. La gente cree que son los predecesores del jipismo. Pues para nada, en realidad son los predecesores del punk. No fue Rimbaud, como dicen muchos. Rimbaud está en otro nivel, no es de este mundo. Quiero decir… Mira, no puedes llegarle a la suela del zapatos al renacuajo de Charleville ni a Cernuda ni a Evtuchenko ni a Genet ni a Juan Goytisolo ni a tantos otros; pero sí al menos puedes agarrarte al tobillo de Corso, aunque acabe zafándose de ti: ¡quita, bicho!, jajaja. Los beats, como The Velvet Underground o los puñeteros Ramones, nos enseñaron que en el intento está la virtud. Y en la cabezonería. Otra cosa es que tengas o no tengas talento. Yo llevo décadas buscándolo, igual algún día me lo encuentro perdido en alguna alcantarilla o algo, jajaja. Unos que los leyeron bien leídos sí lo alcanzaron pronto, más que nada porque lo tenían dentro, solo necesitaban que alguien les diera el empujón. Dylan y mi Lou Reed del alma, verbigracia. He leído y releído mucho a Ginsberg, Burroughs, Corso… Adoro a Kerouac, que aquí aparece como personaje en un poemilla espontáneo que escribí al alimón en uno de los veladores del Tingis, en el Zoco Chico de Tánger, y en la canción «La chica de nadie», cuya letra incluyo, o en este nuevo single al que me he referido, «Tristeza». Cuando digo «al alimón» lo digo con segundas, ojo, que vete a saber qué escribí allí, puesto que, reconozcámoslo como otrora hizo Kerouac, una cosa es escribir un borrador del tirón sin apenas pensar y otra es revisarlo cien mil veces. Lo de la escritura espontánea está bien para el primer borrador, luego viene el pulido, la verdadera chamba.
8. ¿Has tenido que traicionar alguna influencia para encontrar tu propia voz?
He tenido que asumir que está casi todo hecho, que la copia es un asco, que en un 90% de mezcla de lo indiscutible y en 10% de originalidad que aportes está la clave, y repito que en el intento está la virtud.
9. ¿Qué significa para ti vivir y crear desde los márgenes? ¿Es una elección o una condena?
Es lo que hay y punto. Estoy muy en contra de los lloricas. Remito al otro delirio del libro, «La cura del zángano». Ahí me explayo contra ellos y contra ciertos entresijos del mundillo, y con muy mala leche.
10. ¿Crees que el sistema teme más a los poetas que a los políticos?
El sistema teme a la educación y al libre pensamiento. A los políticos el sistema los usa como a clínex: le hace el trabajo sucio y cuando están hasta el cuello de mierda los cambia por otros y a tirar. Eso sí, les asegura un futuro prometedor en lo que a ganar pasta tocándose los huevos hasta el final se refiere. Los poetas para el sistema en particular y para el ciudadano en general tienen una importancia igual a cero. Y a menudo hay motivos: los autodenominados poetas son en su mayoría un bluf de padre y muy señor mío.
11. ¿Qué te indigna hoy? ¿Qué te conmueve? ¿Qué te hace escribir cuando todo parece perdido?
Cientos de cosas y de circunstancias. Que la derecha se haya apropiado del término libertario tal y como hace la tira se apropió del término libertad es algo especialmente asqueroso, los Trump, los Milei y las Ayuso me hacen vomitar. Me indigna también la dejación de la izquierda en lo que a frenar ignominias se refiere, incluso teniendo capacidad de sobras para hacerlo. El tema de la absoluta impunidad de la policía, lo de dejar que la derecha se cargue la sanidad pública a placer y lo de la vivienda, por ejemplo. La amenaza del maldito Airbnb me está empezando a afectar seriamente. En mi primera novela, La quintaesencia suave, ya se abordaba el problema de la especulación. Lo de ahora, lo del gusano mutado en gentrificación, digo, es ya insoportable. Hace más de diez años fui ya víctima de todo esto en primera persona: tuve que dejar mi adorado ático del centro. Vuelvo a remitir al libro: en «El ático franco» abundo en el particular.
12. ¿Qué le dirías al Emilio de hace 30 años si pudieras encontrártelo en un bar vacío?
Uf, nada. O, bueno, dos cosas, va. Una: no te adelantes a las catástrofes. Dos: relájate, seguirás teniendo pelo, jajaja.
13. ¿Qué te gustaría que quedara de ti cuando ya no estés? ¿Una frase, una canción, una rabia, una ternura?
Es la respuesta típica, pero la verdad es que me tiene sin cuidado. Si queda algo que se juzgue severamente y punto.
14. ¿Crees que el arte puede vencer al olvido?
Al olvido solo lo vence el objetivo relato de la historia. El arte contribuye a ello, pero a menudo se queda en un buen consuelo, una excelente opción para llenar el tiempo. Y eso ya es muchísimo.