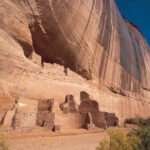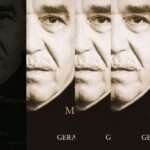Hace unos días el INE publicó los resultados del Censo 2024, los cuales revelaron varios datos sugestivos que pueden servir no solo para el diseño de políticas públicas, sino además para hacer análisis social y reflexión académica. Uno de estos datos es que el 70% de la población boliviana sigue siendo pobre. Otro, que, proporcionalmente hablando, menos gente se considera indígena. Reflexionemos brevemente sobre este último.
Hablando en términos cuantitativos, la población indígena es actualmente de 4.3 millones de personas, a diferencia de los 4.2 millones que registró el censo de 2012. O sea, casi la misma cantidad en ambos censos. La diferencia está en, como decíamos, la proporción, que ahora, porque existen más bolivianos, se redujo al 38%: más de 2 puntos por debajo a la cifra de 2012 y algo más de 23 puntos por debajo de la cifra del censo de 2001.
La tendencia macrohistórica del mundo da cuenta de que poco a poco la identidad indígena —no solo en Bolivia, sino también en otras partes del mundo— va reduciéndose como producto de la modernidad o la occidentalización de la vida en todo el mundo. Incluso los indigenistas e indianistas latinoamericanos (como los nativistas del África) sucumben a la cultura de la cual vienen Coca-Cola, Starbucks o Apple. Y pese al amor que millones de izquierdistas le puedan tener a lo vernáculo, lo cierto, según datos, es que también la Bolivia “profunda” es pasajera… Como sugieren historiadores como Harari o José Antonio Marina, la resistencia a Occidente nos puede parecer fuerte en ciertos momentos de la historia y nuestra mirada miope puede verla como un obstáculo a la “civilización occidental”, pero en realidad es solo un pequeño escollo para una transformación que, desde el inicio de ciertos fenómenos económicos —como el mercantilismo— o ideológicos —como el Iluminismo—, no halló resistencia que se le pueda oponer por mucho tiempo.
Eso tiene consecuencias positivas y negativas. Entre las segundas podrían estar la pérdida de la diversidad humana y la alienación, esta última propia de las sociedades modernas (a saber, industriales y, ahora, digitales); y las democracias, en realidad, se alimentan de una razonable diferencia y una saludable diversidad; como pensaron autores de la Escuela de Frankfurt u Ortega y Gasset, no hay vida sin diferencia o diversidad, incluso en un mismo individuo. Con razón dijo Octavio Paz que estamos habitados por varios yos. Ergo, con la eventual uniformización de las sociedades, aquella perdería gran parte de su sentido.
Y entre las consecuencias positivas podría estar la eliminación progresiva de los maximalismos que dificultan una convivencia razonable entre los individuos de una sociedad. En Bolivia, aquellos maximalismos, resultado de una compleja realidad sociopolítica que viene desde el periodo colonial y aun antes, son realmente tenaces e históricamente dificultaron el desarrollo integral del país.
La “identidad” es una cuestión compleja en el ser humano. Lo es porque varias identidades habitan en nosotros, varias maneras de entender el mundo, y muchas veces contradictorias entre sí. Todos tenemos una patria chica, pero también un deseo de pertenecer al mundo. Amamos y odiamos a la misma cosa al mismo tiempo. Por ello, hablar de identidad como una cosa químicamente pura o inmutable es, cuando menos, ingenuo.
Al mismo tiempo, podríamos preguntar qué es ser indígena ahora, cuando los nombres, los vestidos y las religiones de muchos de quienes se consideran indígenas están cada vez más impregnados de Occidente… Aquel que es hijo de madre indígena y padre mestizo, ¿es indígena? ¿Qué hay del que es hijo de padres mestizos y nieto de abuelos indígenas? ¿De qué depende ser indígena (indio, dirían los indianistas)? ¿Del fenotipo? ¿De vivir o no en el campo? ¿De lo que podría llamarse “orgullo” de una “raza”? ¿O es solamente una cuestión de deseo, pese a que uno sea blanco y de ojos claros? Si racionalizamos el asunto, la cuestión se hace más ambigua y compleja de lo que parece a simple vista.
Parece que todos estamos de acuerdo en que “lo indígena” está asociado con un fenotipo cobrizo y una serie de símbolos y formas de vida rurales, donde la modernidad no invadió todavía. Si la razón occidental se critica a sí misma (lo cual sería razonable), lo razonable será tratar de preservar aquellos aspectos rescatables de la diversidad indígena (humana, en realidad), como el respeto por la naturaleza o las lenguas o valores estéticos orientales o indígenas. Sin embargo, la historia será lo que esta quiera ser y no lo que nosotros, como individuos, queramos que sea…
Ignacio Vera de Rada es politólogo y comunicador social