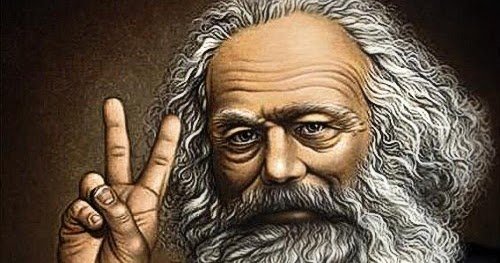Jorge Muzam
Noche de viernes en la cordillera andina. Los perros parlanchines no quieren dormirse y los televisores que aún funcionan están encendidos a todo volumen en programas de farándula. Nuestra casa campestre es grande, pero el chismoseo sobre los famosos traspasa incluso las paredes más gruesas. Mis audífonos están parcialmente estropeados tras enviarlos accidentalmente a la lavadora dentro de un buzo. Los he puesto a secar durante dos días, pero los resultados no son óptimos y hasta suenan divertido, como un trajinado bafle de gitano pobre. Por esto no puedo desligarme por completo del mundanal ruido.
Pasan apresurados agricultores en sus todoterrenos hacia los prostíbulos de San Carlos. Van muy serios y perfumados, como si se tratara de la Conferencia de Yalta. En San Carlos aún subsisten algunos antros a la antigua, con viejas comadronas, jóvenes asiladas chilenas y mozos mariconcitos. De Santiago hacia el norte la situación es distinta, los contactos se hacen por celular, los encuentros son en departamentos, y predominan las cubanas, colombianas, dominicanas y una que otra peruana. Los chilenos, pacatos y fomes, parecen necesitar la sangre caribeña para espabilarse. Y de verdad yo mismo saldría a tomarme una copa y bailar una rumba si en cien millas a la redonda no hubiera puros hijos de puta.
Fue un día de sudor, de fuerza bruta, de tareas campesinas realizadas a cabalidad. Tras ducharme y cenar me fui a mi “gabinete” (palabra que usó mi abuelo al husmear en mi biblioteca buscando posibles libros perdidos de la suya), encendí luces bajas, preparé un café y abrí mi biblioteca virtual. Avancé algunas páginas en la Historia Social Comparada de los Pueblos de América Latina, de Luis Vitale. Buscaba datos antiguos sobre Venezuela que me sirvieran para un nuevo artículo, pero Vitale, como buen marxista, solo teoriza en torno a generalidades.
Luego me pasé a la novela Diccionario de nombres propios, de Amelie Nothomb. Le gustó a Lo y eso despertó mi curiosidad. Lo es una crítica literaria avezada y desecha rápidamente todo lo que no valga la pena. Quedo en la página 15 y me salto a La piel de Zapa, de Balzac. Avanzo poco, la extrema omnisciencia de este superdiós narrador me genera más risa que concentración. Mi último intento es con Mashenka, de Nabokov, novela que prometí comentar con Ricardo una vez que la finalice.
Salgo un rato al patio, que está aromatizado con las manzanas maduras que caen por todos lados. La noche está estrellada, sin luna, y circula un viento frío que mece las ramas caídas de las parras.