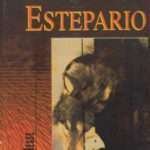Homero Carvalho Oliva / Inmediaciones
Hay libros que se hacen esperar, uno de esos es La palabra y la trama, ensayos sobre literatura boliviana, de Carlos Mesa Gisbert; lo venía esperando desde que el año 1974 Mesa reemplazó, durante unas semanas, a mi profesor de literatura en el colegio Don Bosco de la ciudad de La Paz; en la pocas clases que nos brindó el joven flaco, barbudo, de inmensos lentes cuadrados, logró trasmitirnos la pasión que nunca lo abandonó y que ahora convierte en “una línea cronológica que permita entender escritores y obras estudiadas en el contexto de la propia historia del país, desde su construcción post indígena hasta hoy”, en esta línea Mesa reconoce el trabajo precursor de Leonardo García Pabón y Blanca Wiechtüchter, así como las historias de la literatura nacional de Enrique Finot, Fernando Diez de Medina y Adolfo Cáceres Romero.
Arzáns, padre del imaginario nacional
El libro está dedicado a Bartolomé Arzáns, Óscar Cerruto y Blanca Wiechtüchter, que constituyen la columna vertebral de su canon personal, reflejado a través de IX capítulos y un apéndice Mesa intenta mostrarnos el tejido personal que ha venido tramando respecto a autores que han retratado a nuestro país desde “sus vértices más profundos”. En el primer capítulo Una lengua maravillada por el nuevo mundo, da cuenta de la madurez de un idioma, el castellano, que ya en el siglo XVI era capaz de nombrar al universo y enamorar, una lengua que sin embargo queda muda al llegar a nuestro continente porque lo que veían y oían no lo habían hecho nunca, un continente tan rico en lenguas como en flora, fauna y minerales que pronto reveló la codicia de los conquistadores. Mesa hace un inventario de los cronistas de Indias que serán los antecedentes del gran potosino Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela. Acerca de los cronistas afirma: “Estamos ante un naciente canon literario, la construcción de un corpus que tendría su eclosión creativa a poco en la pluma de Arzáns y que es imprescindible para comprender la literatura boliviana de los siglos que siguieron a este periodo iniciático…”.
En los capítulos segundo y tercero titulados La construcción del imaginario nacional va definiendo la cartografía que luego le servirá para recorrer nuestra literatura con rutas ya marcadas en acontecimientos históricos, las va señalando no solamente con narradores y poetas, también con ensayistas que dejaron su impronta en la literatura boliviana. Mesa tendrá cuidado de tomar en cuenta a autores que, según él, contribuyeron a reflejar “los elementos esenciales de esta apasionante historia de creación y reflexión sobre una utopía de nación”, juega sus cartas y lo hace de manera honesta: algunos de los escritores bolivianos de los que se ocupará de ahí en adelante son los que según él escribieron o intuyeron la nación.
Me gustó leer la afirmación de que Arzáns es el padre del realismo mágico, pues es una definición que suscribo desde que leí a ese gran cronista y quedé maravillado con las cosas que narra; siempre que puedo lo aclaro en mis conferencias en el exterior del país y algunos me miran de manera piadosa, como si estuviera diciendo una exageración, porque la verdad es que fuera de nuestro país nadie conoce a Arzáns.
Se detiene en el Diario del Tambor Vargas, libro de historia que leí como si fuera una novela de aventuras de la Guerra de la Independencia y que tiene frases tan ingeniosas como: “Moriremos si somos sonzos”. La poesía está presente con los nombres del Parnaso nacional como Ricardo Jaimes Freyre y Franz Tamayo, entre otros, a quienes dedica profundos análisis. En el capítulo III aparecen nuestros grandes cuentistas, entre ellos Adolfo Costa Du Rels y Augusto Céspedes, a este último le bastó un libro de relatos Sangre de Mestizos para elevarse a la categoría de Juan Rulfo, sin embargo no pudo superar nuestra mediterraneidad y no llegó a ser considerado parte del Boom latinoamericano que bien merecido lo tenía.
Marcelo Quiroga y Los deshabitados.
En el capítulo Una narrativa más allá de los ismos, parte de hechos históricos para ir señalando hitos literarios, parte de la novela Los deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz, como una ruptura con “lo pintoresco, los costumbrista o documental”; sin duda alguna se trata de una de las obras más analizadas por la academia que, sin embargo para mí, no tuvo suerte con los lectores, así como la tuvieron las obras de Céspedes, Cerruto, Medinaceli o Yolanda Bedregal. Aquí también se refiere a uno de los grandes vacíos de nuestra literatura que es la Revolución Nacional, muy distinta fue la suerte de la Guerrilla del Che que generó una literatura local y continental. En el capítulo VII se siente la presencia, entre otros, de Jaime Saenz, Jesús Lara, Alcides Arguedas y Alison Spedding que vendría a ser como la novelista tardía de la Revolución Nacional. Mesa va reafirmando su canon personal mientras nos hace conocer su paso por la carrera de literatura de la UMSA, sus míticos docentes, sus lecturas de clásicos universales y su fidelidad al Boom latinoamericano, especialmente por Mario Vargas Llosa.
En los siguientes capítulos ensaya un contrapunto entre autores como Julio de la Vega, Wolfango Montes y Juan de Recacoechea, para luego pasar a la obra de Jaime Saenz que, sin duda alguna, es una parada obligatoria de la literatura boliviana, especialmente de los críticos e investigadores paceños. En esta parte el árbol poético de Blanca Wiechtüchter, echa raíces y se convierte en la madera viva de los recuerdos de Mesa, su amiga, su cómplice de proyectos literarios, por eso le dedica, en primera persona, páginas poéticas rompiendo la estructura y el punto de vista de su ensayo, volviéndolo íntimo: “Te he leído otra vez para no olvidarte, para no olvidarme que el olvido es como la escarcha. Espero no haber perturbado el encanto de tu voz, ni el de tu palabra, ni el de tu escritura”, y esto es solo un fragmento de un hermoso homenaje al que me sumo titulando este artículo con un verso suyo: “Reverso del tiempo en el tejido”

Las rupturas literarias
En Lo excéntrico y las rupturas literarias la mirada de Mesa se posesiona de las obras de Alison Spedding, Adolfo Cárdenas y Wilmer Urrelo, destaco la sinceridad del autor de aclarar que eligió solamente a tres de “muchos y muchos y buenos autores de este siglo que despunta apoyado en una nueva forma de rupturas. Toda opción es arbitraria, hay que asumirlo así sin remordimientos”, y hace bien en decirlo porque se trata de una selección personal que pretende explicar la mirada tanto del historiador, del periodista, del lector, del escritor, así como del político acerca de la formación histórico-social de esta nación que es muchas naciones y es una sola. Si bien confirmé algunas cosas que ya sabía, porque lo vengo leyendo desde hace varias décadas, la lectura de este libro sirvió para encontrar algunas revelaciones respecto a sus gustos y su estética literaria, así como de la explicación que ensaya de la nación desde la palabra de los escritores, cuya literatura es producto de la realidad que la hizo posible. Como era de esperarse cierra el libro con algunas reflexiones sobre periodismo y literatura: “Es en la literatura donde vamos a encontrar el camino más extraordinario, más estremecedor, más impresionante de lo que somos como seres humanos”, concluye Mesa.
El Apéndice, tal como significa la palabra, es un agregado, de una encuesta realizada en 1983 acerca de las diez mejores novelas bolivianas, han pasado 36 años y, sin duda alguna, ya está desactualizada, más aún si tomamos en cuenta que ya fueron publicadas las “Quince novelas fundamentales de Bolivia”; es mucho lo que se ha escrito desde entonces, ahora existen temáticas, registros, voces insospechadas en ese entonces y el mismo Mesa lo reconoce: “De lo que he leído –y debo confesar que no soy un erudito en la lectura de la novela boliviana del periodo 2000-2018- con un juicio por ello provisional, me ratifico. El elemento central de la ruptura en nuestra narrativa es la libertad, el despojo de ataduras, la exploración de fondo y forma, la certeza de que nadie está comprometido con otra cosa que no sea el disfrute creativo cuyos frutos de calidad los valorará el lector”. La palabra y la trama, se hizo esperar, pero valió la pena; es un libro que recomiendo; podemos estar en desacuerdo con algunas de sus propuestas, visiones y análisis, pero no cabe duda que servirá para ir consolidando el corpus de la literatura nacional.