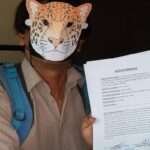Uno de los días de la Feria del Libro, el 6 de agosto, bicentenario de Bolivia, luego de dar una conferencia sobre Franz Tamayo, me acerqué junto con mi mamá al estand de Yachaywasi y compré un libro que desde hacía mucho quería leer: Tiempo: La dimensión temporal y el arte de vivir (Tusquets, 2017), del filósofo y biógrafo alemán Rüdiger Safranski, autor de varias biografías, entre las que se cuentan una de Schopenhauer, una de Schiller o una de Goethe. Acabo de terminar de leerlo y me pareció fascinante. Se trata de un ensayo dividido en 10 capítulos de lo que el célebre escritor nacido en Rottweil cree que es el tiempo, desde varias perspectivas.
Dado que el tiempo es uno de los tópicos que más obsesión causan en los espíritus que se preguntan sobre las cuestiones fundamentales de la existencia y la vida, cabe —sobre todo ahora, que tenemos un mundo que parece girar cada vez más rápido— detenernos un momento para reflexionar sobre lo que creemos que es y lo que en realidad es. ¿A quién no se le ocurrió en algún momento de ansiedad o extrema fatiga decirle al mundo: “¡Detente un momento!”? El tiempo es implacable y es una de esas pocas cosas que pasan sin posibilidad de retorno. Por eso los más sabios no dejan que se escurra sin aprovecharlo. Por eso los tontos viven vegetando sin pensar que se va escurriendo por entre las grietas de lo que no será más. Como no vuelve jamás, razón tienen aquellos aforismos que, como el de Lennon, dicen que la verdadera vida es esa que pasa mientras estamos ocupados en los trajines prosaicos de la vida cotidiana.
Varios académicos e intelectuales, como Hartmut Rosa, han trabajado y reflexionado sobre la aceleración en la vida moderna. En esta obra, Safranski se embarca en un proyecto parecido, sirviéndose de las ideas de científicos y filósofos como Albert Einstein o Immanuel Kant.
¿Cómo habrá sido la vida hace unas decenas de miles de años, cuando los seres humanos vivíamos mucho menos tiempo, pero también cuando ese tiempo era tal vez el “suficiente”? Me refiero a que, así como la naturaleza regula las funciones de los seres en niveles micro y macro, puede que la subjetividad humana de hace miles de años asumiera la breve existencia como la suficiente para una vida más o menos plena. Ciertamente ese tictac que ahora lo marcan las notificaciones de nuestros teléfonos o las muchas ocupaciones cotidianas, no existía; por ende, debió existir más tiempo de ocio y la reducida dimensión temporal de la vida debió compensarse con aquel.
Las complejas y multiformes maneras de relacionarnos con el tiempo están en nuestra vida cotidiana. No solo filósofos y artistas se cuestionan sobre su paso implacable. Aunque tal vez no con tanta obsesión, también lo hace la gente del vulgo. Los jóvenes se deprimen porque envejecen. Los viejos se ponen melancólicos porque ven la muerte cada vez más cerca. Como dice Safranski casi al final del libro, nos preocupa nuestra propia ausencia de cuando ya no seamos más. Por lo que sabemos, ni los más sabios ni los más grandes científicos pudieron aceptar aquello de que somos polvo y al polvo volveremos, o aquello de que, como decía Kant, cuando morimos solo entregaremos a la tierra y al universo eso que estos nos prestaron momentáneamente. Es difícil aceptar tales ideas porque todos tenemos algo muy dentro que ansía seguir viviendo, que pretende que las cosas no se terminen… Pero ¿cómo podemos sufrir si, siendo cristianos, estamos seguros de que hay algo más allá todavía, o si, siendo ateos, sabemos que ya no habrá más nada? No importa: el abismo del no-ser-más-en-el-mundo nos estremece y preocupa.
Lo más probable es que con el tiempo la sensación de escasez de tiempo se vaya incrementando debido a la creciente aceleración de la vida, por la técnica y la ciencia. Y los sistemas políticos y la misma ciencia tendrán que lidiar con patologías de histeria, depresión y ansiedad, entre otras. Pero ello no debería acongojarnos, ya que es posible que la naturaleza compense esto con otras cosas que hoy ni imaginamos. De todos modos, para Safranski, la tensión entre la conciencia subjetiva del temor al paso del tiempo y la conciencia objetiva de que nada debería atemorizarnos porque el mundo se mantiene impávido ante nuestra muerte, se mantendrá hasta que descubramos ese paso definitivo hacia el no-ser-en-el-mundo. Lo único que podemos hacer es tolerarlo y tratar de disfrutar el viaje.
Ignacio Vera de Rada es politólogo y comunicador social