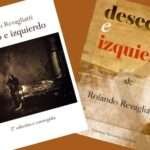Anoche, en una reunión de simpatizantes de un posible candidato a alcalde, se escuchó una conversación a murmullos entre don Esteban y doña Mery. Don Esteban, hombre curtido por los años y las decepciones, decía con un suspiro que él había hecho campaña por Samuel en la primera vuelta, que para la segunda apoyó a Tuto, y que ninguno ganó nada. Doña Mery, con su tejido de lana en manos, le respondió que ella creyó que Andrónico sería el futuro presidente, pero al ver que no levantó cabeza, decidió apoyar a Rodrigo Paz en la segunda vuelta. “Y ahora —dijo ella bajando la voz— este candidato a alcalde que escuchamos, ni sé de qué partido es… pero si convence, habrá que apoyarlo. Ya no importa quién fue de dónde, lo que importa es lo que prometa.” Don Esteban asintió, moviendo la cabeza con resignación: “Así está el país, doña Mery… ya no votamos por ideales, votamos por costumbre o por hambre. Yo apoyé a Samuel y Tuto, usted a Andrónico y a Paz y, al final, estamos ahora, sin importar a quien apoyamos antes, queriendo a poyar a este candidato que ni sabemos de dónde viene ni para dónde va”.
Y esa conversación, más común de lo que parece, resume el nuevo escenario político que vive Bolivia. Tras las elecciones nacionales inéditas —con segunda vuelta por primera vez en la historia— el país se prepara para una nueva batalla: las elecciones subnacionales. Y lo que se viene no será menos convulso que lo anterior.
El acto de entrega de credenciales en la Casa de la Libertad fue más que un trámite protocolar: fue un acto cargado de simbolismo. Rodrigo Paz y Edmand Lara, presidente y vicepresidente electos, recibieron el mandato del pueblo en el mismo lugar donde se firmó el acta de la independencia y donde, hace más de dos siglos, nació el grito libertario contra la corona española. Pero esta vez, los gritos no fueron de independencia, sino de advertencia.
El discurso del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, rompió el protocolo. No fue un saludo diplomático, sino un diagnóstico sin anestesia. Criticó al sistema judicial podrido, a la educación desatendida, a la salud olvidada, a la desigualdad social que sigue siendo una herida abierta, y a la crisis económica y política fermentada durante casi veinte años de gobiernos masistas. Lo dijo con palabras medidas, pero el mensaje fue un tiro de advertencia: el país está golpeado y harto.
En medio de ese mar de símbolos, el nuevo gobierno carga sobre sus espaldas un doble reto: reconstruir la institucionalidad y, al mismo tiempo, mantener la gobernabilidad. Y eso, en Bolivia, es casi una contradicción. Porque mientras el MAS pierde el gobierno, el poder sigue circulando por los mismos canales, con los mismos actores, los mismos intereses, y las mismas sombras que rondan desde el Chapare.
Las elecciones subnacionales, que se avecinan, serán el verdadero escenario donde se medirá la fuerza del cambio. En ellas, se juega el control territorial, político y simbólico del país. Y lo que ocurra ahí definirá si el PDC consolida su liderazgo, si el MAS resucita disfrazado de renovación o empiezan a consolidarse nuevos liderazgos locales y regionales.
El MAS no ha muerto. Se replegó, se reorganiza y espera su momento. Su estrategia será volver desde abajo: municipios, gobernaciones, concejos municipales y asambleas departamentales. La historia enseña que el poder en Bolivia no solo se gana en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sino en el área rural, en los sindicatos, en las federaciones y en los mercados.
El PDC, por su parte, sabe que no tiene margen para errores. Su victoria nacional no se traduce automáticamente en hegemonía territorial. Deberá demostrar que su discurso de cambio no fue una consigna electoral, sino un proyecto real. Y para eso, necesitará más que buenas intenciones: necesitará estructura, estrategia y gente que no repita los vicios del pasado. Ya tiene mucho a favor: la votación que obtuvo en los municipios y departamentos para hacerse del gobierno, que, si bien no asegura nada, juega un rol de impacto psicológico importante en la sociedad a la hora de votar.
Lo que se viene será una guerra de estrategias. Una batalla donde el mensaje, la narrativa y la comunicación digital serán armas más poderosas que los mítines. Los estrategas de campaña, los diseñadores de discurso y quienes manejen las redes sociales tendrán tanto poder como los candidatos. Porque hoy, la política no se hace en la plaza: se hace en la pantalla.
Pero también hay un riesgo: la improvisación. Los nuevos liderazgos jóvenes que empezarán a emerger responden a una demanda ciudadana de renovación, sí, pero no todos entienden la política como servicio. Algunos la entienden como escenario. Y en esa confusión, el cambio puede terminar siendo solo un cambio de rostros, no de prácticas.
El electorado boliviano está cansado de los mismos actores, de las caras de siempre, de los herederos del poder político por el apellido, el parentesco o el servilismo, pero no está seguro de a quién creerle. La desconfianza es tan grande, que las promesas ya suenan como eco. Por eso, el voto se ha vuelto emocional, impulsivo, de momento. Votamos como quien elige remedio a ciegas, esperando que al menos no duela tanto.
Y mientras tanto, los viejos políticos vuelven a acechar. Muchos buscarán la reelección apelando a la memoria corta de la gente, otros intentarán reinventarse con nuevas siglas o bajo nuevos colores. Bolivia tiene talento para reciclar poder: donde termina un caudillo, empieza otro con el mismo libreto. Y si, algunos lograrán la relección, pero eso dependerá mucho de la gestión que hicieron durante el mandato que ya terminan y de las estrategias que utilicen para volver a llegar a la gente. Hay pocos alcaldes que, con solo mostrar los frutos de su gestión serán reelectos, los otros muchos, en cambio, su mala gestión les jugará en contra.
La nueva era política boliviana será un campo minado de símbolos. El nuevo presidente recibió su credencial en la misma Casa de la Libertad donde comenzó la independencia, pero la verdadera independencia —de la corrupción, del caudillismo, del oportunismo— aún no ha llegado. Ese es el desafío pendiente.
Y si las elecciones nacionales fueron el examen, las subnacionales serán la nota final. Porque ahí se verá quién entiende realmente lo que significa gobernar. No se trata solo de administrar, sino de transformar; no solo de prometer, sino de cumplir; no solo de hablar del pueblo, sino de escucharlo.
Lo que veremos después de marzo del 2026 —espero equivocarme— será un mapa político variopinto, divido, polarizado. Después de los últimos dos años transcurridos, entre guerra sucia, discursos podridos, acusaciones de toto tipo, todos contra todos, incapacidad de consolidar unidad y liderazgo, no podemos esperar otra cosa que un panorama político complejo e incierto.
Al final de la reunión, don Esteban y doña Mery salieron del salón con la misma duda con la que entraron. “¿Y usted cree que este candidato servirá para algo?”, preguntó ella. Don Esteban se encogió de hombros y respondió: “Si cumple, servirá; si no, será otro más en la lista. Pero al menos escuchamos… todavía escuchamos. Pero antes, tiene que convencernos.” Y en ese gesto simple, en esa esperanza que se niega a morir, tal vez siga viviendo la política verdadera: la que aún confía en que algo puede cambiar.