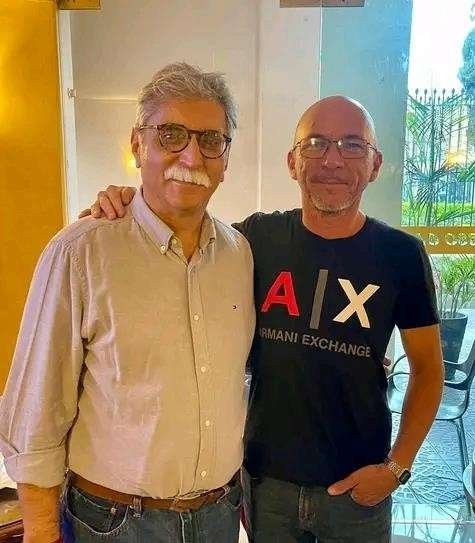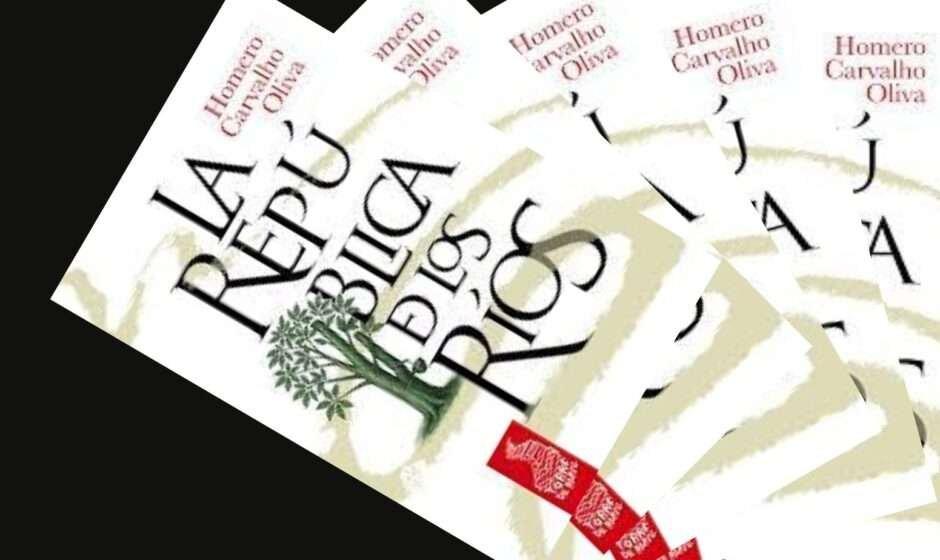Carlos Arce Moreno
“Para quienes entran en los mismos ríos otras y otras aguas fluyen;
pero también almas se exhalan de lo húmedo”.
Sobre la naturaleza de Heráclito
(Traducción del griego por Juan Araos Úzqueda)
“Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua,
para que ninguno entienda el habla de su compañero”.
Génesis (11:7) (Versión Reina Valera)
“Fui la ciudad que, en el siglo diecinueve,
hizo visible a Bolivia en el mundo,
que financió las montañas del poder político oficial.
Fui la esperanza que se cumplió para otros
y que para mí se volvió nostalgia”.
La República de los Ríos de Homero Carvalho Oliva, págs. 234-35
Naciente
Un atardecer del año del Señor 1999 —como suele expresarse el autor del libro que ahora reseño— partí de Guayaramerín, junto a una comitiva conformada por, entre otras personas, mi esposa Patricia Badani Vargas —estábamos recién casados— y Manuel Arteaga Motoré —entonces agente municipal de Villa Bella—, rumbo a Cachuela Esperanza por tierra, para luego tomar una pequeña embarcación con un motor fueraborda y navegar, ya de noche, el tramo del río Beni que conecta Cachuela con Villa Bella. El viaje tenía una misión: conocer Villa Bella de primera mano, recabar información y tomar fotografías para editar una revista que se publicó el 2000 con el título de Villa Bella, esplendor y decadencia —dicho sea de paso, mi primer trabajo de edición.
Una vez en Cachuela Esperanza, caminamos rumbo a la playa por la calle principal que bordea el río Beni, sector a la altura del cual se encuentran las impetuosas e imponentes

La embarcación atracó. Subimos una pendiente empinada y gredosa. Y ahí estaba, frente a nosotros, el extremo norte del departamento del Beni, un triángulo de tierra bordeado por los ríos Beni y Mamoré. Debido a una inundación, de las tantas que hay cada cierto tiempo —no encontré una fuente bibliográfica o un testimonio de alguno de mis amigos versados en la historia de esos recovecos del Beni que me precisaran la fecha—, quedaba apenas una casa —custodiada por la Fuerza Naval de Bolivia, representando una especie de baluarte de la soberanía de ese confín de Bolivia— de lo que poco más de un siglo atrás había sido Villa Bella, que, en 1891, se constituyó en “un puesto de la agencia de aduanas en la frontera entre Brasil y Bolivia, (ya que) desde sus oficinas durante los mejores años, esta recaudadora fiscal llenó el hueco del presupuesto nacional cuando la plata se cansó y el estaño aún no despertaba. Lo escuché (nuevamente, en primera persona, habla Cachuela Esperanza) en los cables del telégrafo y en la contabilidad de las barracas, por los galpones pasó el setenta por ciento de las exportaciones de goma; con esa lluvia de aranceles se pagaron sueldos, empréstitos y guerras evitadas a último momento” (pág. 64).
A consecuencia de esa inundación que se llevó las edificaciones de Villa Bella —que, según fotografías que pude apreciar (pertenecientes a la Dra. Hortensia Suárez de Bravo, oriunda de ese pueblo), no tenían la sofisticación de las de Cachuela Esperanza—, los pobladores decidieron asentarse a una distancia prudente, en dirección sur, para evitar ser arrasados nuevamente por las aguas. Caminamos unos mil metros, y llegamos a lo que es Villa Bella actualmente: un caserío donde habitan, en condiciones precarias, unas trescientas familias. Nos asignaron una cama, a mi esposa y a mí, con mosquitero, por supuesto; toda esa zona del norte beniano es endémica de paludismo o malaria. Descansamos.

Al día siguiente, muy temprano, nos levantamos y compartimos un desayuno con algunos pobladores de Villa Bella. Acto seguido, hicimos un recorrido, esta vez solo Manuel y yo, mientras él me mostraba el pueblo y me presentaba a sus habitantes. Luego me llevó, en dirección sur, por el camino que conecta Villa Bella con Cachuela Esperanza, y a cierta altura nos internamos en el monte, hacia la izquierda. Caminamos un trecho corto entre la espesura selvática. Repentinamente, Manuel me sostuvo de uno de mis brazos, nos detuvimos. Mirá, me dijo, con ojos expectantes: al frente, entre la maraña, casi imperceptible a la vista, se nos descubrió un cementerio, con tumbas de materiales diversos, algunas de mármol, donde yacían los restos de personas cuyas vidas terminaron en esas latitudes entre finales del siglo XIX y principios del XX, con nombres y apellidos inverosímiles —ver para creer— que denotaban proveniencias de remotos y diversos lugares del orbe. Vestigios de una Babel en la selva, cuyo epicentro fue Cachuela Esperanza: “Había barracas que llevaban los nombres de los lugares, ciudades o países de los que eran oriundos los capataces o administradores que habían reemplazado los nombres originarios dados por los indígenas en sus idiomas por los de Nueva York, Filadelfia, Holanda, Palestina y otros. (…) Con el pasar de los años me convertí en el centro (dice Cachuela en la crónica novelada); todos los caminos de las estradas conducían a mí y de allí se embarcaba la producción hacia Europa. Aprendí a mirarme en los ojos de los viajeros que llegaron a las riberas. Vinieron exploradores, naturalistas, científicos, expedicionarios, cronistas, diplomáticos, misioneros y hasta militares que buscaban cartografiar los dominios de la pretendida como inhóspita patria; hombres con acentos diversos que al verme no sabían si estaban soñando o si de verdad existía una ciudad tan inesperada en la frondosidad amazónica” (págs. 29 y 31).
Es relevante que les cuente que nací en Guayaramerín el 1974 (para los que no están familiarizados con esa región norte amazónica de Bolivia, Guayaramerín, Riberalta, Villa Bella y Cachuela Esperanza, entre otras comunidades menores, tienen proximidad geográfica. Todas estas poblaciones —las dos primeras poseen hoy categoría de ciudad— pertenecen a la misma provincia: Vaca Diez, delimitada al este por el majestuoso río Mamoré, en la ribera oriental ya es territorio brasileño, al frente de Guayaramerín, cruzando el río, está otra ciudad, homónima, perteneciente al Estado de Rondonia, Brasil; y al oeste, por otro río importante, el Beni, a la vera oriental del cual prosperaron Cachuela Esperanza y Riberalta; el punto donde confluyen estos dos colosos y se levantó inicialmente Villa Bella es la naciente del río Madera, afluente directo del Amazonas). Les decía, nací en Guayaramerín en una clínica que, me perdonan si estoy equivocado, ya no existe. Era la Clínica Bravo, creada por el Dr. Aldo Bravo (patricio trinitario que, junto a su esposa, la Dra. Hortensia Suárez —ya la mencioné líneas arriba—, erigió, además, el Palacio de la Cultura y Galería de Hombres Notables del Beni, institución cultural y repositorio, precisamente, de los archivos de la Casa Suárez, emporio levantado por el magnate del caucho y fundador de Cachuela
Esperanza, don Nicolás Suárez Callaú, protagonista central, cómo no, en la crónica novelada de Homero). Esta clínica estaba en una calle paralela al curso del Mamoré, muy cerca, como a unos cien metros. Nací a las 4:15 de la madrugada —según mi certificado de nacimiento—, en los estertores del conticinio, por lo que no es exagerado suponer que, además de los sonidos producidos por el ajetreo en la sala de parto de la mencionada clínica, lo primero que escuché fue el rumor del río Mamoré.
Hasta ahora, me une un lazo profundo a esa región de Bolivia, de manera especial a sus ríos. Cachuela Esperanza dista a unos cuarenta kilómetros de Guayaramerín, por lo que las visitas a esa idílica población fueron frecuentes, tanto en mi infancia como en mi juventud. Por tanto, comprenderán ustedes, es imposible que pueda escribir una reseña de una obra referida a Cachuela Esperanza sin que pueda dejar de ser “gadameriano”, es decir, sin que mis palabras tengan una fuerte carga subjetiva (les aclaro el término que pongo entre comillas, el cual puede sonar presuntuosamente erudito, pero que en realidad es muy sencillo: alude al filósofo alemán Hans-George Gadamer, que vivió entre 1900 y 2002 y publicó en 1960 su obra Verdad y Método; en ella revoluciona el modo de concebir la exégesis, es decir la labor interpretativa —a la que pertenece, también, la reseña literaria—: a diferencia de lo que se instituyó en la Ilustración, la exégesis, según Gadamer y con el cual coincido, es una disciplina en la que el intérprete, en este caso el reseñista, no puede, aunque lo pretenda, despojarse de sus prejuicios y la tradición — acervo cultural— a la que pertenece).
Cause
Homero logra con La República de los Ríos un portento: a través de la palabra, resurge de entre las ruinas lo que un tiempo atrás, más o menos un siglo, fue Cachuela Esperanza, una pequeña pero espléndida ciudad en la selva boliviana, muy al norte, a orillas del río Beni, a pocos kilómetros de donde este converge con el Mamoré, dando lugar al nacimiento del Madera, afluente directo del Amazonas. Y sí que lo logra. A través de las páginas de este libro somos capaces, como lectores, de transportarnos en el tiempo y caminar por las calles nocturnas de Cachuela Esperanza iluminadas por farolas y estrechar las manos de los que —ahora fantasmas— la habitaron; “(…) toda ciudad abandonada debe tener fantasmas y no solamente por tradición literaria, sino porque ellos son la voz de los recuerdos, la presencia intangible de quienes se quedaron entre los muros devastados. En esta novela esos espectros encarnan lo que el caucho dejó tras su esplendor, las culpas, los secretos, los amores frustrados y las heridas que la historia nunca cerró. Los fantasmas no asustan, acompañan; no buscan venganza, sino evocación. Son presencias que emergen del río, del teatro vacío, de la botica cubierta de polvo, y hablan del pasado que no muere. Ninguna ciudad está del todo muerta mientras ellos sigan allí, entre la bruma, recordando lo que fue” (pág. 220).
Es la magia de la literatura lograda por un escritor experimentado que combina lo ficcional con sólidas fuentes bibliográficas y testimoniales —figura entre las primeras la Biografía de Nicolás Suárez Callaú de mi amigo José Luis Durán, Pepe Lucho como lo conocemos cariñosamente, hombre comprometido con la cultura de Guayaramerín e hijo del escritor movima Luciano Durán Böger que nos legó En las Tierras de Enín, una novela fundamental en el universo de la literatura boliviana—. Homero encarnó esta obra en el marco de un género poco usual, al menos para mí: la crónica novelada. “Si la crónica es el reino de lo real, la novela es el de la imaginación, en esta obra mezclo ambos géneros”, me explicó Homero.

No encuentro un precedente en las novelas que he leído hasta ahora, donde una ciudad no solo sea un espacio en el que se desarrolla una trama. Algunos ejemplos: “Historia de dos ciudades” de Charles Dickens, “La ciudad sitiada” de Alejandra Jaramillo Morales, “Tokio Blues” de Haruki Murakami, “Una mujer innecesaria” de Rabih Alammedine, “Crónicas de una ciudad imaginaria” de Ana García, “Pedro Páramo” de
Juan Rulfo, son novelas en las que los espacios (ciudades, reales o imaginarias) tienen un rol preponderante, pero ni Londres y París, ni Bogotá, ni Tokio, ni Beirut, ni México D.F., ni Comala se transmutan en un personaje más de la narración o fungen como voz narrativa, adquiriendo, así, una singular consistencia ontológica en el universo de la novela. En La República de los Ríos, Cachuela Esperanza es un personaje femenino, el principal, amante de don Nicolás Suárez, que nos cuenta su propia vida en una suerte de autobiografía: “Escuché esas y otras historias y las sigo escuchando de viajeros y curiosos que vienen a conocerme, a cerciorarse de que es cierto lo que se dice de mí: el amor y la viuda sin haber sido su esposa” (pág. 11). “Soy una cachuela, donde se agrupan poderosos rápidos, que fue bautizada con la palabra Esperanza, en razón de que los hombres vieron en mí no solo la caída del río, también el juramento de una ciudad imposible” (pág. 21).
La República de los Ríos empieza con una voz narrativa en primera persona que en las líneas iniciales no sospechamos quién es: “Fui testigo del último aliento de un hombre que me amó por encima de su familia y de su propia vida”. Poco a poco, en las líneas que siguen algo se va revelando: “El varón que me hizo nacer de las piedras y el barro, que me levantó del río y la selva para convertirme en lo que fui”. Entonces, uno como lector duda de que esa voz narrativa, nacida de las piedras y el barro, sea alguien de carne y hueso. Unos párrafos más adelante esa voz sigue hablando, dolida por la muerte de don Nicolás: “Lo despedí como a un amante que se marcha sin remedio, con esa mezcla de furia y ternura que solo conocen las mujeres que han entregado todo. Fui la compañera que él recorría todos los días, la que contemplaba desde el balcón de su casona y, puedo afirmar, que de todas las que tuvo —ciudades de este y de otros continentes— me eligió para rendirse, después de conquistar florestas y fortunas, de domar ríos bravos y de escribir su nombre en la epopeya de la goma”, revelando su identidad y el perfil que posee. Cito un párrafo más: “Desde esos lugares partían en busca de esperanza, sí, de esperanza. La segunda palabra de mi nombre, que era el conjuro de la despedida y el motivo del viaje” (pág. 19). Hasta aquí, un lector perspicaz ya puede saber quién es esa voz y constatar que está ante una novela inusual, arriesgada, hecha por un escritor que conoce el oficio, y que como tal se da licencias, asume riesgos y logra sostener lo inaudito, tornando verosímil lo inverosímil en la dimensión de la literatura.
Por supuesto que existen muchos más elementos en esta crónica novelada dignos de ser comentados, como la penosa vida de los siringueros, la Guerra del Acre, el Tratado de Petrópolis, la creación de periódicos en la región de lo que hoy es el Beni, y, más recientemente, la referencia a Roberto Suárez, bisnieto de Pedro, hermano de don Nicolás Suárez, etcétera, páginas y páginas, y esto lo quiero subrayar, en las que Homero, uno de los novelistas consagrados contemporáneos de Bolivia, no pierde su vena poética, es cuestión de que el lector abra de manera aleatoria el libro y podrá darme la razón.
Desembocadura
Así como Homero, a través de la magia de la literatura, nos hace imaginar cómo fue Cachuela Esperanza en su época de esplendor (“Los narradores convierten a las ciudades en cuerpos vivos que recuerdan, aman y sufren. La palabra —poesía o narración— es la única capaz de salvar a los pueblos de la apatía; la urbe se revela como poema abierto, símbolo de la historia, de lo que permanece cuando todo se desvanece”, pág. 232), es posible imaginar también la posibilidad de una restauración de ese patrimonio, tornándola una “ciudadela museo” (pág. 240).
Concluyo esta reseña con las siguientes citas que nos pueden hacer reflexionar sobre el porvenir de Cachuela Esperanza:
“En 1982, el presidente Celso Torrelio estampó su rúbrica en el decreto que me declaraba Monumento Histórico Nacional, las letras oficiales simulaban encantos destinados a despertar a los duendes guardianes del patrimonio, excepto que estos permanecieron dormidos, mecidos por el eterno fluir de Heráclito” (pág. 232).
“Treinta y tres años después, en 2015 —mientras un indígena gobernaba solo para su pueblo aymara y marginó y reprimió a nuestras naciones amazónicas—, la Asamblea Legislativa del Beni promulgó una ley declarándome Patrimonio Histórico, Material, Urbanístico y Arquitectónico, una retahíla burocrática que me envolvía en capas de protección legal, como vendas sobre heridas que los años mantienen abiertas. Pero las leyes, como las promesas de amor, flotan sin tocar la tierra. Los decretos se acumularon en archivos como hojas secas, mientras continuaba mi descenso, esperando una mano salvadora que nunca llegaba, un presupuesto que se desvanecía en una voluntad política perdida en laberintos burocráticos” (págs. 232-33).
“Tengo 143 años. Algunos pensarán que soy vieja, pero olvidan los nombres de ciudades milenarias: Damasco, Jericó, Alepo, Roma… o las misiones jesuíticas que tienen más de tres siglos. Envejecí intensamente rápido; la vida fue un vértigo. Espero vivir muchos más, siempre que los políticos —esa especie que don Nicolás despreciaba— se acuerden de que aquí estoy” (pág. 233).
Nota: Todas las citas textuales de esta reseña pertenecen a La República de los Ríos de Homero Carvalho Oliva, especificando la página o páginas de donde fueron extractadas.