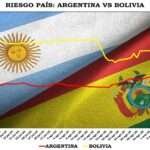Andrés Canedo /Bolivia.
Tendría 22 años cuando vi (y escuché) a Astor Piazzolla y su conjunto, en vivo. Era en uno de esos conciertos que la Universidad de Córdoba organizaba para sus estudiantes. Digo 22, porque Rose Maríe ya estaba conmigo, porque era en la casa del Geta Lloret y su banda de terribles muchachos, donde con ella escuchamos inicialmente Adios Nonino, ese tango inolvidable de Piazzolla y que supimos que era en homenaje a su padre. Había gente que protestaba, que decía que eso no era tango, pero nosotros, con el corazón y la mente un poco más abiertos, disfrutábamos de esa nueva música que, rompiendo con todo, con toda la tradición, era hondamente argentina, mejor, porteña, de Buenos Aires, ciudad que seguía siendo uno de los polos culturales más importantes del planeta. Y allí estaban, Piazzola y su conjunto, en un concierto donde habría 2.000, 3.000 estudiantes que caían en la fascinación de una nueva música que llegaba a incrustarse en el corazón, en las entrañas de cada uno. Recuerdo que salimos del espectáculo temblando, tomados de la mano para no extraviarnos en las ensoñaciones que todavía esos sonidos nos producían. Así, sin soltarnos las manos, nos dimos un beso en la vereda poblada de gente, no sólo porque nos amábamos, sino talvez, pretendiendo exorcizar una nueva pasión que las notas musicales nos habían inyectado en el espíritu. Sabíamos también que aquello que acabábamos de oír no podría ser efímero, sino que se iría arraigando no sólo en el país, sino en el mundo entero. El Geta, que había venido con nosotros, me puso una mano en el hombro mientras Rose Marie y yo seguíamos con los labios unidos en el beso, y dijo: “Eh, bolivianos, vamos.”
El resto de la historia ustedes lo conocen, Verano porteño (Las cuatro estaciones porteñas), la incorporación posterior aunque sí transitoria de Amelita Baltar, con la Balada para un loco. Piazzola me acompaña, durante más de cincuenta años y hoy es música universal, con títulos como por ejemplo, Libetango, Oblivion. Nunca fue para mí música solamente para escuchar, sino para sentir, para ayudarme a escribir, para apoyarme cuando buscaba mi personaje en el teatro. Es que las notas de Piazzolla, emigraban de cada instrumento incendiando el aire, y poniendo en combustión nuestras almas. Rose Marie, ángel de luz y fuego, suprema razón y emoción de mi existir, me acompañó en esa manera de vivir la música, y lo hizo hasta que el destino le marcó que ya no debía vivir y se la llevó.
Otros músicos vimos en aquellos conciertos universitarios, Paco Ibáñez y su mensaje de amor y revolución; Vinicius de Moraes y Toquinho, enseñándonos la nostálgica alegría de Brasil. También teatro, buen teatro, Macunaima, de Mario de Andrade, adaptada por Antunes Filho, un grupo brasileño que nos mostró algunos cuerpos desnudos en el escenario. También, El Arquitecto y el Emperador de Asiria, de Fernando Arrabal, terrible, dura, o Las criadas, de ese loco genial que era Jean Genet. Claro, el teatro, como arte, como esa intuida posibilidad de vivir otras vidas, nos pegó fuerte y así asistimos a obras de grupos cordobeses, como, por ejemplo, La Puta respetuosa, de Sartre. Tiempito después, en uno de esos milagros de la vida, yo asistiría a una charla (y conversaría con él, en francés) de Jerzy Grotowsky. Faltaría muy poco para que ambos, Rose Marie y yo, cayéramos a las clases de actuación de Hugo Herrera y Norma Basso que nos enseñaba “Voz”. Eran clases extrañas, porque no solo se seguía a Stanislavsky sin nombrarlo para nada, sino que nos invitaban cena que cocinaba una empleada totalmente bella y liberal, que cuando los maestros ya no tenían dinero, era ella la que se los prestaba para comprar la comida para todos. Los dos maestros, eran pareja y solían tener delante de los estudiantes, unas peleas monstruosas, las que terminaban encerrándose en el dormitorio, ahí mismo, al lado de la sala donde pasábamos clases, y se hacían el amor con gemidos tan intensos, que alborotaban toda la manzana, hacían ladrar a los perros, y a nosotros nos dejaban en un estado de azoramiento e hilaridad, como si fuéramos querubines asombrados. La empleada doméstica, mientras preparaba la comida, también avasallada por la magnitud sonora de los gritos apasionados de sus patrones haciendo su pacto amoroso de paz, levantaba los hombros, bajaba la cabeza, como diciéndose, otra vez tengo que aguantar a estos incendiarios. De allí salió la obra con la que recorreríamos casi toda Sudamérica, El Carretón de Juan de la Cruz. La historia de esas más de 200 representaciones, merece varios textos aparte, pero está contada en mi segunda novela, Territorio de signos.
Lo de Piazzolla surgió porque acababa de ver un video, de esos que trae Youtube, en el que un acordeonista (no bandoneonista) y un guitarrista se mandaban un Adiós Nonino que sonaba muy bien, a pesar de mi antipatía, en estos casos, para el acordeón, que siempre, por algún extraño prurito, me pareció más adecuado para canzonettas napolitanas (que en sí mismas me parecen bellas), que para la densidad y la profundidad del tango. Casi sin que lo advierta, desde algún recodo del alma, se me fuga el recuerdo de aquellos días sin futuro, que solo eran poblados por mi deseo irrealizable de tu cuerpo perdido. Pero bueno, es la noche, el conticinio, y mi alma ya está propicia para mezclarse en aventuras sonoras y otros ensueños que me van invadiendo y que me hacen habitar la nocturnidad y tantas otras cosas que me llevan a saber que, más allá de los males, estoy intensamente vivo.