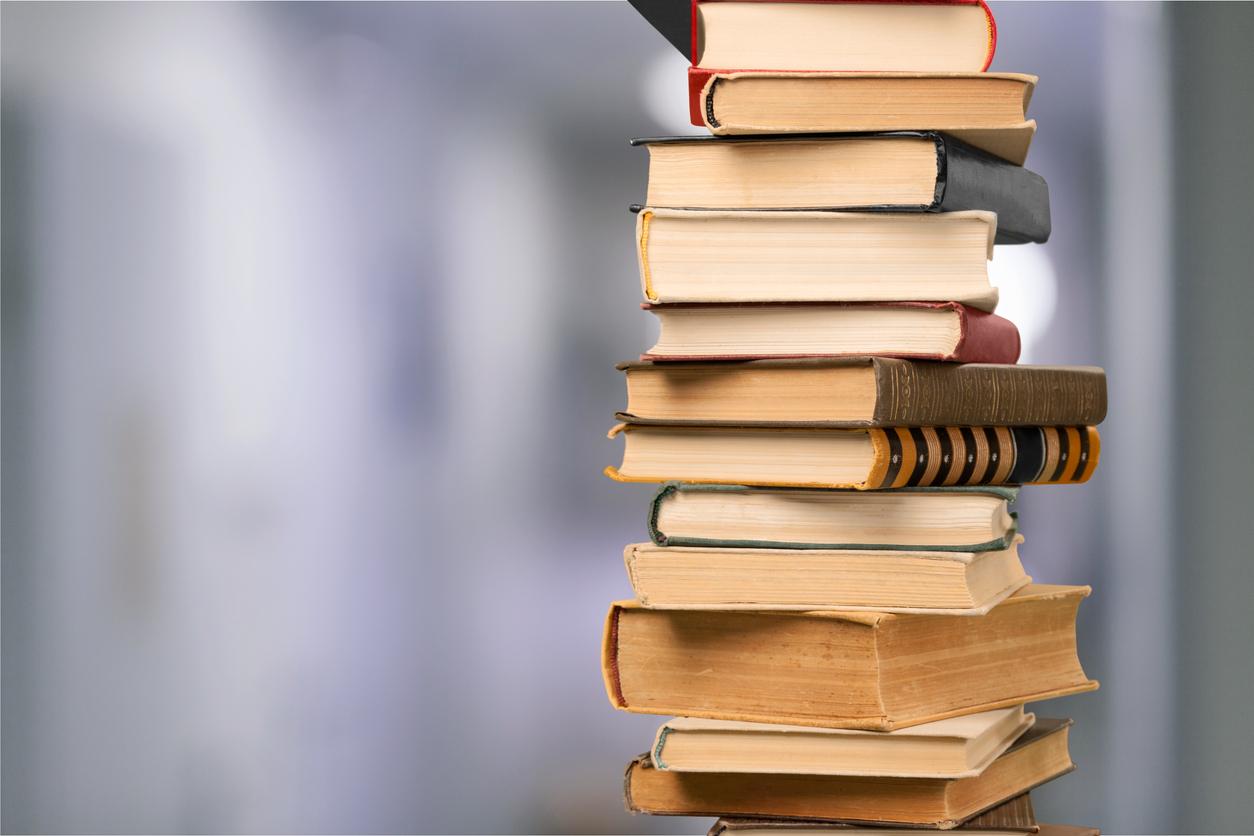Marcelo Paz Soldán
La literatura boliviana de las primeras décadas del siglo XXI ha experimentado un notable auge, ganando un creciente reconocimiento internacional. Tradicionalmente relegadas de los movimientos literarios de la región, en los últimos veinticinco años las letras bolivianas han logrado insertarse con voz propia en el horizonte latinoamericano. Narradores contemporáneos –muchos publicados y premiados en el exterior– están creando una nueva época literaria, mezclando raíces locales con proyección global. Como señala el crítico Federico Guzmán Rubio, en el último cuarto de siglo la literatura boliviana, “tradicionalmente aislada… se ha incorporado a la literatura latinoamericana e incluso ha marcado tendencia en… géneros tan en boga como las distopías o la ciencia ficción”[1]. Este dinamismo se manifiesta en una notable variedad de estilos y preocupaciones temáticas: desde la reinvención de la novela histórica y el horror andino, hasta la exploración de la intimidad urbana contemporánea, la experimentación con lo fantástico y la imaginación futurista.
Siguiendo la noción de “geografía del imaginario” propuesta por Albita Paz Soldán y Blanca Wiethüchter –es decir, mapear la literatura según sus territorios simbólicos–[2], este ensayo plantea una cartografía crítica de cuatro núcleos urbanos clave (Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz–El Alto) como ejes de análisis. Cada uno de estos espacios ha desarrollado escenas literarias propias, con búsquedas narrativas e identitarias distintivas. En Bolivia, la producción cultural de inicios del siglo XXI muestra una fragmentación de narrativas y lectores: cada región forjó su propia comunidad literaria y sus temas predilectos, a veces con escaso diálogo interregional. Sin embargo, entender estas expresiones regionales resulta crucial para apreciar el panorama nacional en su conjunto. La aproximación territorial aquí adoptada permite vislumbrar cómo cada departamento aporta matices singulares al imaginario narrativo, sin caer en meras enumeraciones de libros, sino trazando relaciones temáticas y estéticas entre textos. No se trata de resumir argumentos, sino de desarrollar un análisis comparativo que identifique resonancias formales y transformaciones del imaginario en distintos autores. Las ciudades bolivianas devienen así escenarios y a la vez protagonistas de la ficción, revelando una “geografía literaria” donde convergen la memoria histórica, la realidad social y la fantasía especulativa. En diálogo con estudios críticos recientes –como Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia (2002), Sujetos y voces en tensión (2012), Revers(ion)ado (2015) o De la tricolor a la Wiphala (2014)–[3] este ensayo busca releer la narrativa boliviana contemporánea poniendo énfasis en la territorialidad. A continuación, se exploran estos cuatro territorios literarios para intentar componer una crítica de la narrativa entre 2000 y 2025.
Sucre: entre el gótico andino y la memoria colonial
Sucre –la histórica Charcas, capital constitucional de Bolivia– ha mantenido una tradición literaria vinculada a su rico legado colonial y a sus leyendas locales. En el siglo XXI, la escena sucrense muestra una interesante renovación: los autores exploran el horror gótico y recrean el pasado histórico de formas novedosas, incorporando incluso la cotidianidad urbana en clave fantástica. Se mantiene en estos libros una íntima relación entre la ciudad y el personaje, haciendo del paisaje arquitectónico y de la historia chuquisaqueña parte esencial del relato. Un ejemplo emblemático es La caja mecánica (2000) de Miguel Ángel Gálvez, que inaugura simbólicamente el nuevo milenio literario al ganar el I Premio Nacional de Novela “Nuevo Milenio”. Se trata de un relato de terror psicológico ambientado en un departamento en Sucre, construido como una serie de entradas de diario íntimo. Gálvez revitaliza el género gótico en Bolivia recurriendo a tropos clásicos –una misteriosa máquina encantada, atmósferas claustrofóbicas al estilo de Poe o Lovecraft– pero dotándolos de un sello local. La ominosa “caja mecánica” que da título a la novela funge como objeto maligno central y nunca pierde su presencia inquietante, articulando la narración en torno a su influjo sobrenatural. De hecho, Christian J. Kanahuaty ha señalado que la novela dialoga con la tradición gótica nacional: sus únicos precedentes notables serían La piedra imán (1977) de Jaime Saenz y La muerte mágica (1968) de Óscar Cerruto, libros de culto donde también objetos embrujados y espacios cerrados encarnan terrores existenciales[4]. La caja mecánica se inscribe así en la línea de un “gótico andino” contemporáneo: un horror íntimo y urbano, pero enraizado en la sensibilidad local. Gálvez logra, sin recurrir a la imitación fácil, crear un relato de suspenso innovador en nuestro medio –con su propio “artefacto del mal”–, evidenciando que Bolivia puede apropiarse de géneros universales como el terror y dotarlos de nueva vida y significado en su propio contexto.
Otro aporte sucrense destacado es Y en el fondo tu ausencia (2013) de Rosario Barahona, que representa una reinvención de la novela histórica. Barahona, historiadora de formación, ganó con este libro el Premio Nacional de Novela 2012, demostrando una lúcida fusión de investigación histórica y ficción creativa. Ambientada en la Charcas colonial del siglo XVIII, reconstruye la vida de un oscuro clérigo a partir de huellas documentales mínimas, rellenando los silencios del archivo con imaginación literaria. La autora ha confesado que la génesis del libro provino de sus indagaciones en protocolos notariales de la Audiencia de La Plata, donde descubrió el intrigante rastro del doctor Josep de Suero González y Andrade, un sacerdote del que nada se sabía. A partir de ese hallazgo, Barahona teje una trama novelística que combina rigor y fantasía: por un lado, refleja una cuidadosa reconstrucción de época –fruto de la meticulosa investigación en archivos– y por otro, pobla los vacíos con la subjetividad y el misterio propios de la narrativa. El resultado es una novela que “hace hablar” a los documentos antiguos, rescatando voces silenciadas de la Colonia (particularmente femeninas) y dotándolas de vida en el imaginario presente[5]. Y en el fondo tu ausencia amplía así la geografía literaria de Sucre hacia su pasado fundacional, explorando temas de memoria, ausencia y reencuentro con antepasados olvidados. Si La caja mecánica reintroduce lo fantástico en la Sucre moderna, Barahona reencanta la Sucre colonial desde la ficción: ambos libros, cada una a su modo, contribuyen a transformar el imaginario literario chuquisaqueño –antes apegado al costumbrismo o a la historia oficial– en un espacio más oscuro, simbólico y plural. En lo que va del siglo, Sucre “reinventa el horror gótico e incursiona en la memoria colonial”, aportando nuevas facetas al panorama literario nacional.
Alex Aillón, con Revolución (2015), propone una estética de la rebelión íntima que subvierte los límites entre poesía y narrativa. El poemario resignifica la noción de revolución como experiencia personal y vital, filtrada por la memoria y la infancia, lejos de las utopías colectivas. Vadik Barrón lo interpreta como un acto individual frente a los totalitarismos[6]; Óscar Díaz Arnau lo considera “una revolución de ideas y, sobre todo, sensaciones”, marcada por la tensión entre amor y odio, ternura y desolación. Críticos como Rafael Courtoisie, Sebastián Antezana y Alex Salinas coinciden en destacar su carácter híbrido, su diálogo con la tradición latinoamericana y su capacidad de recomponer una visión hacia el futuro “con lo que tenemos”. Para Javier Vayá Albert, el libro marca una regeneración de la poesía latinoamericana, con secciones que van del vértigo poético (Los trabajos inútiles) a la denuncia de género (Mujeres) y la confesión lúcida (El impostor). En conjunto, Revolución consolida a Aillón como una voz rupturista y original en la poesía boliviana contemporánea[7] [8].
En Sucre también existen escritores que renuevan el cuento y la novela breve. Eliana Soza Martínez, por ejemplo, mezcla lo sobrenatural con las tradiciones locales en Seres sin sombra (2018). Este libro de cuentos incrusta apariciones de espíritus y espectros en la vida cotidiana sucrense, adaptando la rica tradición oral al género de terror. En uno de los relatos, una comparsa de carnaval se topa en plena calle con otra comparsa espectral disfrazada de calaveras, encarnando la colisión entre la fiesta local y lo sobrenatural. Otro cuento recrea el mito de la “Santa Adelita” de Sucre, imaginando su voz desde la tumba. Soza se inscribe así en la tradición del cuento macabro latinoamericano (cita a Poe y Horacio Quiroga entre sus influencias), adaptándolo al contexto boliviano andino: Seres sin sombra aborda temas tétricos basados en leyendas y hechos reales, recordándonos que a veces “hay que temer más a los vivos que a los muertos”. Esta mezcla de costumbrismo regional y horror gótico le confiere una originalidad notable dentro del panorama cuentístico contemporáneo de Bolivia.
Por su parte, Fabricio Callapa confirma el lugar de Sucre como semillero literario con El fin de los días que conocimos (2018). Esta colección de siete relatos oscila entre la cotidianidad y lo fantástico, con una prosa íntima que explora lo extraordinario escondido en la vida diaria. Los cuentos presentan situaciones donde lo común súbitamente deviene insólito, provocando asombro y reflexión. Callapa reconoce influencias tanto de clásicos universales (Chéjov, Mansfield) como de la tradición boliviana (por ejemplo, Adolfo Costa du Rels o Augusto Céspedes), buscando construir una identidad literaria regional anclada en Sucre y sus mitos urbanos. La crítica local ha elogiado la sensibilidad con que retrata emociones sutiles y tensiones ocultas, haciendo de El fin de los días que conocimos una muestra espléndida de la nueva cuentística boliviana[9].
Finalmente, la novela La humedad en el vientre del lagarto (2021) de Máximo Pacheco aporta una visión cruda e irónica de la Sucre contemporánea. Narra el crecimiento de un niño en una familia tradicional encerrada en sí misma, en una pequeña ciudad marcada por antiguas glorias, religiosidad omnipresente y prejuicios conservadores. Hijo de padre desconocido y madre ausente, el protagonista se refugia en un mundo propio de observaciones y fantasías mientras aspira a una carrera eclesiástica como tabla de salvación material y espiritual. Un incidente inesperado lo empuja fuera del hogar protegido hacia las calles de la ciudad, desplazándose del centro a la periferia y descubriendo personajes y prácticas sociales heterogéneas. La novela está construida con tintes de caricatura sociológica, evocando la huella narrativa de La ilustre ciudad de Tristán Marof (a la que incluso cita), pero Pacheco no se limita al costumbrismo pintoresco: diluye los límites entre cordura y locura, y evoca la decadencia de una antigua clase dominante, la violencia de la movilidad social y la volatilidad del destino humano[10]. Con un tono a la vez crudo y satírico, La humedad en el vientre del lagarto retrata la decadencia moral de una sociedad provinciana y sus ilusiones perdidas, expandiendo la geografía literaria sucrense hacia un realismo crítico y psicológico poco explorado en la región.
La literatura de Sucre en el siglo XXI ha logrado articular tradición y renovación. Del rescate del pasado colonial y el gótico andino hasta las rebeldías poéticas íntimas y las exploraciones de lo fantástico urbano, la capital aporta a la narrativa nacional voces únicas. Sucre demuestra que en sus calles y leyendas pueden gestarse tanto relecturas imaginativas de la historia como audaces experimentos estilísticos, contribuyendo así a la literatura boliviana reciente.
Cochabamba: intimismo, cosmopolitismo y nuevas voces
Cochabamba, el corazón geográfico de Bolivia, cuna de importantes escritores y cuenta con una importante tradición editorial (surgieron casas influyentes como Los Amigos del Libro, Editorial Nuevo Milenio o Kipus). La literatura cochabambina reciente se caracteriza por combinar autores consagrados –que iniciaron sus carreras en los años ’80 y ’90– con voces jóvenes formadas en el nuevo siglo. Muchas obras exploran la intimidad urbana y las fracturas de la vida familiar, mientras otras trascienden fronteras narrando experiencias de migración y desarraigo. En conjunto, Cochabamba ofrece una narrativa que va del minimalismo introspectivo a la imaginación surrealista, articulando tanto visiones locales como cosmopolitas.
Un caso paradigmático es Rodrigo Hasbún, cuyo libro El lugar del cuerpo (2007) –una novela breve y fragmentaria– ha sido señalada como uno de los ejemplos más logrados del minimalismo latinoamericano reciente. Con economía de palabras y elipsis elocuentes, Hasbún narra en este libro un drama familiar marcado por el abuso y la pérdida, enfocándose en las fisuras emocionales y los silencios cómplices dentro de una familia cochabambina. La prosa sobria y contenida potencia el impacto: las omisiones dicen tanto como lo expresado. La crítica internacional pronto reconoció el talento de Hasbún, incluyéndolo en la lista Bogotá-39 de mejores jóvenes narradores latinoamericanos (2007); su estilo ha sido comparado con el de Raymond Carver o Chéjov por la profundidad que logra a través de la sugerencia y la elipsis. El lugar del cuerpo figura, además, entre las obras bolivianas destacadas por la revista Letras Libres en su mapa continental del siglo XXI, confirmando a Hasbún como una de las voces nacionales más influyentes de las últimas décadas[11].
En contraste con ese intimismo minimalista, otro cochabambino destacado, Edmundo Paz Soldán, expande los horizontes de la narrativa hacia terrenos transnacionales. Su novela Norte (2011) entrelaza tres tramas ambientadas entre México y Estados Unidos: la de un asesino serial fronterizo, la de una boliviana inmigrante y la de un esquizofrénico internado en Texas. A través de estas historias dispares, Paz Soldán explora temas de locura, violencia y búsqueda de identidad en tierra extraña, trazando un mapa de la otredad latinoamericana en Estados Unidos. Norte ha sido aclamada como una de las novelas hispanoamericanas más importantes de la década pasada, elogiada por su tensión narrativa y la profundidad con que aborda los costos humanos de la migración. No en vano, fue uno de los cinco títulos bolivianos seleccionados en el “Mapa de la literatura latinoamericana del siglo XXI” de Letras Libres, prueba de su impacto continental[12]. Edmundo logra conservar en esta novela su característico trasfondo crítico y humanidad profunda, a la vez que expande su mirada más allá de las fronteras nacionales. Su cosmopolitismo literario –“no hay en sus novelas ni chuño ni coca”, bromeaba Néstor Taboada Terán al referirse a la ausencia de bolivianismos explícitos en su obra– señala una tendencia interesante: la narrativa cochabambina (y boliviana) ya no teme situarse en escenarios globales ni participar de corrientes internacionales (novela negra, thriller psicológico, ciencia ficción), siempre que ello sirva para explorar nuevas facetas de la condición humana[13].
Entre los autores de la generación mayor en Cochabamba destaca también Eduardo Scott-Moreno, dos veces ganador del Premio Nacional de Novela. He de morir de cosas así (publicada en 2009 tras obtener el premio el año anterior) supuso un hito por la franqueza con que abordó temas poco usuales en la literatura boliviana hasta entonces: la depresión por la pérdida de un hijo, la identidad lésbica en conflicto con la familia conservadora, la bisexualidad y las soledades anónimas de la gran ciudad[14]. Ambientada en Nueva York, sigue a tres mujeres de entornos diversos cuyas vidas se entrecruzan en esa urbe, revelando un complejo triángulo de afectos y poder. Scott despliega múltiples escenarios –desde oficinas en Manhattan hasta playas de Long Island– con un lenguaje visual casi cinematográfico[15], explorando la psicología femenina con una sinceridad y hondura poco comunes. He de morir de cosas así marcó un hito al visibilizar en nuestra narrativa temas de la sexualidad y el duelo desde una perspectiva femenina, confirmando a Scott-Moreno como un narrador de primer orden, capaz de combinar el debate intelectual con la emoción genuina.
El Cochabamba literario actual no estaría completo sin mencionar la contribución de las voces femeninas, que aportan nuevas miradas. Fabiola Morales, por ejemplo, explora en sus cuentos una intimidad femenina cargada de inquietud y deseo. La región prohibida (2012), publicado por Editorial Nuevo Milenio, reúne relatos en torno a personajes –a menudo mujeres jóvenes– en situaciones límite, donde afloran tabúes y anhelos soterrados[16]. Con una prosa sutil y sugerente, Morales introduce elementos perturbadores en entornos aparentemente cotidianos –un toque fantástico u ominoso que irrumpe en la vida diaria[17]. Estas narraciones transcurren en pueblos y ciudades de los valles, atendiendo tanto a la textura del paisaje local como a la psicología de sus protagonistas, lo que les confiere autenticidad y extrañeza a la vez. Más recientemente, Cecilia Romero ha publicado En el sueño de alguien (2023), un libro de cuentos oscuros y atmosféricos. Romero tardó trece años en publicar este libro, y el resultado es una suerte de mapa íntimo de temores y obsesiones. Sus relatos, densos de silencios y no-dichos, invitan al lector a volverse cómplice: nada se entrega masticado. Por ejemplo, en “El rayo del Catatumbo” incorpora un proverbio en inglés (Birds of a feather flock together) sin traducirlo, dejando flotando su sentido para quien pueda captarlo[18]. En “Coral y las hormigas”, una protagonista goza haciendo el mal a otros, derivando su perverso placer de traumas infantiles. En “La noche del espantapájaros”, una muñeca dotada de inteligencia artificial narra la historia, invirtiendo las expectativas sobre quién cuenta qué. Cada cuento traza indicios más que explicaciones: los detalles insinuados se vuelven claves de lectura –lo que no se dice es a veces esencial–. Esta deliberada ambigüedad –este obligar al lector a llenar los intersticios de la historia– recuerda la narrativa introspectiva de Clarice Lispector o Julio Cortázar, y marca una voz originalísima en nuestras letras. La aparición de autoras como Morales y Romero muestra cómo Cochabamba se ha convertido en un semillero fecundo, donde “voces consolidadas y novedosas… tradición e innovación narrativa se dan la mano”. Los autores consagrados (Paz Soldán, Ferrufino-Coqueugniot, Hasbún, etc.) conectan con el público internacional, mientras surgen nuevas voces que ensanchan los límites de la ficción nacional.
Finalizando podemos mencionar a Claudio Ferrufino-Coqueugniot, que en Diario secreto (2011), despliega una escritura híbrida entre la crónica íntima y el ensayo que, desde la ironía y la erudición, confirma su papel en la internacionalización de la narrativa boliviana. Gonzalo Lema, con Siempre fuimos familia (2014), Premio Internacional de Novela Kipus, explora las dinámicas de la familia urbana mediante un registro que combina humor y dramatismo, articulando una mirada social donde lo local adquiere proyección universal. Por su parte, Gustavo Munckel, en Un montón de pájaros muertos (2024), introduce una poética de lo cotidiano atravesada por la memoria y la preocupación ambiental, situando a la nueva narrativa boliviana en un horizonte donde confluyen lo íntimo, lo ecológico y lo sobrenatural.
En suma, la geografía literaria cochabambina de este siglo presenta una enriquecedora tensión entre lo íntimo y lo global. Por un lado, obras de hondura minimalista exploran la subjetividad, la familia y la violencia soterrada en la ciudad valluna; por otro, narrativas de amplio aliento sitúan a personajes bolivianos en escenarios internacionales, abordando la migración, el cosmopolitismo y la experimentación genérica. Esta combinación –sumada al relevo generacional de escritoras emergentes– convierte a Cochabamba en un espacio clave de renovación de las letras bolivianas, un punto medio entre la tradición local y las corrientes universales.
Santa Cruz: el cuento extraño, mito y violencia desde el Oriente
En Santa Cruz de la Sierra, metrópoli emergente del oriente boliviano, la narrativa de comienzos de siglo ha cobrado un carácter particular. Lejos de la influencia andina tradicional, los autores cruceños han desarrollado una literatura marcada por la modernidad vertiginosa de su región –boom económico, migraciones internas, tensiones entre lo rural y lo urbano– y por una cosmovisión distinta, ligada al trópico y la llanura. En su producción reciente se advierte un decidido impulso al “cuento extraño” y a la ficción de corte fantástico y oscuro, con proyección internacional, a la vez que se resignifican la violencia y el mito desde claves regionales[19].
Uno de los nombres insoslayables es Giovanna Rivero, quien ha situado a Bolivia en el mapa del weird fiction latinoamericano. Rivero explora en sus obras los cruces entre lo sobrenatural, lo histórico y lo íntimo, a menudo desde la perspectiva de personajes orientales (cambas) enfrentados a entornos ajenos. Por ejemplo, Tukzon: historias colaterales (2008) transcurre en escenarios de la frontera EE.UU.-México y el desierto de Arizona, donde personajes bolivianos migrantes se encuentran con horrores y maravillas insospechadas. En estos relatos, Rivero introduce elementos de la mitología guaraní y reminiscencias de violencias latinoamericanas (como las dictaduras) en contextos foráneos, logrando un efecto singular: lo real maravilloso adquiere un cariz contemporáneo y transnacional. No es casual que la crítica haya observado que, en libros como Tukzon, el ambiente exterior a Bolivia se vuelve “más histórico, más realista, y las descripciones más densas”, pues la autora imprime en esos paisajes extranjeros la memoria de experiencias muy bolivianas (la migración, el exilio, la cosmovisión indígena)[20]. Rivero ha obtenido amplio reconocimiento fuera del país; varios libros suyos han sido traducidas al inglés, francés, portugués y otros idiomas, consolidándola como una de las voces bolivianas con mayor proyección internacional. En cambio, 98 segundos sin sombra (2014) es una novela de iniciación ambientada a finales de los años 80 en un pueblo del oriente boliviano, en plena irrupción del narcotráfico y las políticas neoliberales. La protagonista es Genoveva, una adolescente rebelde e hipersensible que se siente asfixiada por la realidad que la rodea –“el culo del mundo”, llama ella a su pueblo, transformado violentamente por la bonanza cocalera– y busca desesperadamente una vía de escape. La novela retrata con intensidad el despertar a la adultez de Genoveva: sus enfrentamientos con la doble moral de su entorno, su relación con el rock, el sexo, las drogas y su fantasía de huir a Ganímedes (una comunidad místico-gnóstica imaginaria en la luna de Júpiter) junto a su hermano con síndrome de Down. Rivero aborda temas tabúes como el aborto adolescente, la normalización de la violencia narco, la eutanasia y los abusos, que aparecen como dardos narrativos a lo largo del texto. La crítica ha destacado la crudeza y valentía de la novela, escrita en una voz íntima, poética y cargada de ironía desde la mirada de su joven protagonista. 98 segundos sin sombra ha sido objeto de estudios académicos por su dimensión de bildungsroman femenino –novela de aprendizaje– y por su entretejido de referencias pop con crítica social. Giovanna, también autora del celebrado libro de cuentos Tierra fresca de su tumba (2021), es considerada una de las voces femeninas bolivianas de mayor proyección internacional en la actualidad.
Liliana Colanzi representa el otro gran referente de la narrativa cruceña contemporánea. Colanzi cultiva un estilo conciso y potente, en la frontera entre la ciencia ficción, el horror y la fábula espiritual. Su aclamado libro de cuentos Nuestro mundo muerto (2016) reúne historias ambientadas en el oriente boliviano (comunidades menonitas, pueblos chiquitanos, ciudades tropicales) donde irrumpen sucesos inexplicables: meteoritos que traen presencias de otro mundo, rituales ancestrales que conviven con la alienación moderna, espectros que acechan en la selva[21]. Con gran economía verbal, Colanzi logra atmósferas de extrañeza y asombro metafísico, explorando miedos muy humanos (la muerte, la soledad, la otredad) en clave alegórica. Al igual que Rivero, Colanzi ha alcanzado amplia difusión fuera de Bolivia –sus cuentos han aparecido en antologías globales del género fantástico– y la crítica la ha situado como parte de una suerte de “nueva literatura gótica latinoamericana”. Lo notable es que, en sus textos, los mitos locales y la ciencia ficción no se oponen, sino que se fusionan para dar sentido a una realidad cambiante. En Colanzi, un chamán amazónico puede coexistir con la posibilidad de vida extraterrestre, y la selva es tan protagonista como el cosmos. Esta hibridez estética resignifica las creencias y traumas de la región cruceña en diálogo con preocupaciones universales, como la destrucción medioambiental o la comunicación con lo desconocido.
La madurez de Colanzi como escritora se evidenció con Ustedes brillan en lo oscuro (2022), libro de cuentos galardonado con el VII Premio Ribera del Duero en España. En este libro, explora distintos niveles temporales –“el tiempo profundo de una cueva durante miles de años, la vida de los desechos radioactivos, la memoria secreta de las ciudades y la imaginación del futuro”, en palabras de la propia Colanzi[22]– y vincula cada relato a una geografía particular, muchas veces violenta o traumática, que define a sus personajes. Rosa Montero, miembro del jurado del premio, describió el libro como “una realidad ambigua, inquietante, hermosa y aterradora”, en la que el lector resbala sin certezas. En cuentos como “La cueva”, Liliana fragmenta la línea temporal para abarcar miles de años –inspirándose en fuentes tan disímiles como Pascal Quignard o Isaac Asimov–, mostrando la insignificancia de la vida humana frente a la inmensidad cósmica. En “Atomito”, ambientado en un futuro cercano en El Alto [Departamento de La Paz], imagina los efectos de una central nuclear andina, con guiños a la literatura de ciencia ficción boliviana (p. ej., El cementerio de elefantes de Miguel Esquirol). Colanzi extiende así la imaginación más allá de lo humano y explora un “horror cósmico” poco habitual en nuestras letras, conjugando la mitología ancestral con la especulación futurista.
Si Rivero y Colanzi han puesto a Santa Cruz en el panorama internacional de la ficción extraña, otros autores cruceños aportan matices adicionales. Maximiliano Barrientos, por ejemplo, explora desde una óptica más realista la violencia, la soledad y los desencantos generacionales en el Oriente boliviano. Su novela La desaparición del paisaje (2015), publicada en España, narra el vínculo entre un padre excombatiente y su hija en un entorno post-apocalíptico íntimo, usando una prosa contenida y atmosférica. Barrientos se caracteriza por retratar la desconexión afectiva y el vacío tras la violencia, con influencias del dirty realism norteamericano, lo que le ha valido reconocimientos fuera del país. Así, complementa la escena cruceña con una voz introspectiva que contrasta con las propuestas más fantásticas de sus coetáneas.
Darwin Pinto entrega en La máquina de Aqueronte (2011) una novela híbrida entre el thriller fantástico y la crónica urbana, ambientada en los márgenes de Santa Cruz de la Sierra. El título alude al río Aqueronte de la mitología griega –el río de la aflicción en el inframundo–, resignificado aquí en clave urbana para evocar los espacios marginales de la ciudad y sus dinámicas de violencia. El protagonista, un detective atípico, investiga desapariciones vinculadas a una misteriosa “máquina infernal” oculta en los suburbios cruceños. Con un lenguaje ágil y enraizado en el habla local, Pinto construye una historia donde se entrecruzan el realismo sucio, la crítica social y elementos sobrenaturales. A medida que avanza la trama, algunas escenas derivan abiertamente en lo fantástico, lo que ha llevado a considerar esta novela como una de las apuestas más originales del género negro boliviano. Su publicación le otorgó cierto estatus de culto a Pinto, reconocido desde entonces como una voz singular de la narrativa cruceña, capaz de fundir periodismo, literatura de género y testimonio social en relatos de fuerte identidad local[23].
Por su lado, Magela Baudoin con El sonido de la H (2015), su primera novela, ganadora del Premio Nacional de Novela Santa Cruz 2014, aborda con delicadeza los vínculos familiares, los secretos heredados y el poder del silencio. Ambientada en la Santa Cruz contemporánea, sigue a una protagonista femenina que, tras la muerte de su padre, escarba en el pasado familiar en busca de verdades calladas, simbolizadas por la “H” muda del título. La crítica elogió la prosa sobria y elegante de Baudoin, así como su capacidad para construir una atmósfera íntima y reflexiva a partir de recuerdos y silencios. El sonido de la H ha sido valorada por su exploración de la identidad femenina en una sociedad todavía patriarcal: la protagonista debe enfrentarse a convenciones impuestas y desenterrar las historias invisibles de las mujeres de su linaje. Reconocida también como cuentista –ganó el Premio Gabriel García Márquez de Cuento 2015 por La composición de la sal–, Baudoin demuestra aquí una notable versatilidad narrativa. Con sensibilidad psicológica y crítica social sutil, se posiciona como una de las autoras más relevantes de la literatura boliviana contemporánea.
En conjunto, la narrativa de Santa Cruz en este periodo se ha destacado por su audacia imaginativa y su reinterpretación de la realidad oriental. Desde las fantasías oscuras y transfronterizas de Rivero hasta el gótico tropical y cósmico de Colanzi, pasando por el realismo desolado de Barrientos, el Oriente boliviano ofrece un abanico de relatos que desafían expectativas. Lejos de los Andes, en la llanura cruceña la literatura ha encontrado un fértil terreno para reinventarse, incorporando los mitos locales y las tensiones propias de una región en constante cambio. Santa Cruz ha impulsado el cuento extraño con proyección internacional y ha resignificado la violencia y el mito regional en clave contemporánea, enriqueciendo así la literatura nacional con perspectivas provenientes de “la otra mitad” del país.
La Paz–El Alto: lenguaje urbano, rebelión estética y futurismo andino
La Paz, sede de gobierno y centro cultural histórico, junto con El Alto, conforma un eje urbano cuya impronta en la literatura boliviana es profunda y continua. En el siglo XXI, la metrópoli paceña–alteña ha visto renovarse su tradición vanguardista de experimentación lingüística, crítica social e imaginación desbordante[24]. Por un lado, emergieron narrativas irreverentes que retratan la realidad popular urbana con un lenguaje polifónico y coloquial nunca antes visto en nuestras letras; por otro, desde este mismo ámbito surgieron audaces incursiones en la ciencia ficción y la fantasía desde una perspectiva andina. Ambas vertientes –lo urbano marginal y lo especulativo futurista– comparten un espíritu común: el afán de expandir las fronteras de lo literario y de dar voz a sectores antes postergados (ya sean las clases populares de la urbe, o las identidades indígenas proyectadas al futuro).
Una novela paradigmática de la nueva narrativa paceña es De kenchas, perdularios y otros malvivientes (2013), escrita a cuatro manos por Álvaro y Diego Loayza (conocidos como los brositos Loayza). Ambientada en una La Paz semi-imaginaria –un presente alternativo donde incluso se ha prohibido el consumo de singani y el juego de cacho–, la novela nos sumerge en un submundo carnavalesco de bebedores, tahúres, vagabundos y bribones que se congregan en torno a un torneo clandestino de cacho conocido como el “Mamelo’s Classic”[25]. La premisa estrafalaria (un campeonato secreto de dados en un contexto de Ley Seca ficticia) sirve de excusa para desplegar un abanico coral de personajes marginales y situaciones tragicómicas. El hilo conductor es Hinosencio, un ingenuo campesino recién llegado a la ciudad con el sueño de “estudiar ciencia”, que pronto es engullido por los vericuetos de la vida nocturna paceña –de hecho, sus nuevos amigos le apodan irónicamente “Mano Virgen” por no haber lanzado jamás un dado ni tocado mujer[26]. La odisea de Hinosencio por cantinas y callejones, codeándose con contrabandistas, policías corruptos, políticos demagogos y otros malvivientes, conforma una suerte de sátira social de la La Paz contemporánea. Pero lo más notable de la novela es su extraordinario trabajo con el lenguaje: los Loayza recrean la jerga urbana paceña en toda su riqueza, desde los insultos pintorescos del borracho de barrio hasta giros castellanizados del aymara, pasando incluso por el spanglish de un personaje gringo que habla en “castellano macarrónico” (añadiendo -ou a las palabras: amigou, cachou, etc.)[27]. El crítico Juan Carlos Ramírez calificó De kenchas… como “una verdadera fiesta del lenguaje… un soberbio tapiz capaz de revelar la polifonía paceña”[28]. En efecto, la novela es una celebración polifónica del habla popular de La Paz, comparable quizá solo a Periférica Boulevard (2004) de Adolfo Cárdenas en cuanto a recreación del dialecto local –aunque los Loayza llevan el experimento al extremo de la parodia festiva. Con un narrador omnisciente que parece surgido “del mismo barro” que sus personajes (habla como ellos, pero con distancia irónica)[29], el libro consigue algo notable: eleva la jerga chabacana a categoría literaria, sin perder su esencia grosera y cómica. Esta democratización del lenguaje –ver a un candidato a alcalde hablando el mismo argot que un ladrón de poca monta, codo a codo– implica una “democratización del caos”, un guiño crítico donde la frontera entre poderosos y marginados se difumina en la misma hoguera de vanidades[30]. En síntesis, De kenchas, perdularios… actualiza la tradición de la novela urbana en Bolivia, combinando elementos de thriller, picaresca y comedia en un relato ágil y underground, a la vez que inmortaliza –con cariñosa burla– el latido lingüístico de La Paz de inicios del siglo XXI.
La dupla de los Loayza continuó explorando este universo narrativo en la reciente ¿Dónde carajos está Litovchenko? (2025). En esta novela, ambientada en los años ’90, los brositos tejen una historia coral que entrelaza crimen, corrupción, juventud marginada y humor negro. Con una prosa igualmente cargada de jerga local y referencias a la cultura pop de los noventa, los Loayza retratan la descomposición social de la época a través de detectives fuera de la ley, adolescentes atrapados en sistemas opresivos y figuras del poder político-criminal. El ritmo vertiginoso y el humor ácido de la narración la emparentan con la tradición de la novela negra, pero también con la sátira sociopolítica. ¿Dónde carajos está Litovchenko? destaca por su capacidad para capturar la degradación moral de una generación sin perder el pulso narrativo ni la mirada empática hacia incluso sus personajes más perdidos. Con su libro a cuatro manos, los Loayza confirman ser arquitectos de un imaginario paceño canalla y exuberante, donde la ciudad devora y define a quienes la habitan.
Cabe señalar que esta explosión de creatividad lingüística paceña no surgió de la nada, sino que fue preparada por un movimiento contracultural en la década anterior. A mediados de los 2000, colectivos independientes como Yerba Mala Cartonera (una editorial alternativa fundada en El Alto en 2006) impulsaron un proyecto literario contestatario: democratizar la publicación y dar espacio a voces jóvenes, anti-establishment, muchas veces autoformadas fuera del canon oficial. En torno a Yerba Mala se aglutinaron escritores como el malogrado Crispín Portugal, Víctor Hugo Viscarra (estos últimos de mayor trayectoria) y nuevos narradores como Beto Cáceres, Darío Lema o Aldo Medinaceli, entre otros. La producción de estos autores –cuentos, fanzines, plaquettes cartoneras– enfatizó una estética under: realismo sucio, humor negro, irreverencia y experimentación. De ese caldo de cultivo emergió Aldo Medinaceli, escritor paceño cuyo libro Asma (2015) ha sido muy comentado en la escena alternativa. Asma es un compilado de cuentos que retratan personajes urbanos “rotos, extraviados, incompletos” que buscan recomponerse a través de vías extremas: sexo, delito, alcohol, locura[31]. Según Darwin Pinto, los relatos de Medinaceli develan con minucia tanto lo que se dice como lo que no se dice: no hay palabra al azar, cada silencio es deliberado, y el lector debe inferir las grietas psicológicas de estos seres dañados[32]. En algunos textos, la línea entre realidad y fantasía se desdibuja –se habla de “metamorfosis”, “reconstrucción” y hasta de un “sobrenatural cotidiano” donde horrores insospechados asoman en la ciudad corriente–, insinuando influencias del realismo fantástico o el terror. Pero incluso en sus momentos más insólitos, Asma palpita con verdad social: es evidente que esos personajes quebrados (adolescentes marginales, detectives amorales, sicarios a sueldo, etc.) son criaturas de la urbe devoradora de La Paz actual. Como señala Pinto, Medinaceli logra transmitir que la ciudad es un ente vivo que “se nutre de nosotros al dejarnos caminarla… [las ciudades] viven de nosotros, sus parásitos”[33]. Esta visión casi lovecraftiana de La Paz (la urbe como monstruo mítico que engulle vidas) conecta la obra de Medinaceli con la de los Loayza y otros coetáneos: para todos ellos, la metrópoli andina no es mero telón de fondo, sino protagonista activa y voraz del imaginario literario.
Al mismo tiempo que La Paz–El Alto propiciaba esta renovación de la literatura “desde abajo” –celebrando la jerga popular y las historias de la fauna urbana–, también ha visto nacer audaces ejercicios de imaginación futurista con sello propio. En particular, la presencia creciente de lo indígena en la esfera pública inspiró ficciones que proyectan escenarios venideros donde las cosmovisiones originarias adquieren centralidad. Un caso excepcional es De cuando en cuando Saturnina (2004) de Alison Spedding, novela pionera de la ciencia ficción boliviana. Spedding, antropóloga inglesa radicada en Bolivia –y autoidentificada como “anglo-yungueña”–, escribió este libro en español, subtitulándola “una historia oral del futuro”. La acción se sitúa en el año 2086 en Qullasuyu Marka, es decir, un territorio andino posnacional que ocupa lo que fue Bolivia. La particularidad formal es notable: toda la novela está narrada por voces femeninas aymaras y quechuas, a modo de testimonio polifónico. En esta Bolivia futurista (donde el Estado ha colapsado y se ha reconstituido una suerte de confederación indígena), Spedding entreteje elementos de cyberpunk –tecnologías avanzadas, decadencia urbana, violencia política– con la oralidad tradicional andina –mitos, ritos agrarios, coca, achachilas–, creando un híbrido cultural fascinante. Saturnina anticipa así, desde la ficción, la realidad plurinacional: en el futuro imaginado por Spedding, la wiphala ondea plenamente como símbolo de poder, mientras que la narrativa misma adopta los ritmos y giros del aymara hablado. Este experimento literario, único en su tipo, tendió un puente entre la visión indígena del mundo y los géneros de vanguardia. Cabe señalar que Spedding publicó esta novela poco antes de sufrir prisión en Bolivia por acusaciones relacionadas al narcotráfico; esa experiencia la llevó luego a escribir La segunda vez como farsa (2008), crudo testimonio ficcional de la cárcel de mujeres de Obrajes. Ambas obras muestran su compromiso tanto político como experimental.
En la última década, otros autores paceños han incursionado igualmente en la ciencia ficción y lo fantástico desde lo local: por ejemplo, Pablo Mendieta imagina superhéroes autóctonos en Los supremos (2013), y Giovanni Bello explora la distopía urbana en El barco fantasma (2019), por citar dos casos. Incluso escritores consagrados como Paz Soldán han abrazado el género: su novela Iris (2014), incorpora simbología latinoamericana sincrética (un demonio fálico inspirado en el kurupí guaraní, un monstruo nocturno devorador de energía, etc.)[34], demostrando cómo el imaginario andino-amazónico puede proyectarse en escenarios de ciencia ficción universal.
La narrativa paceña del siglo XXI se ha distinguido por su capacidad de articular lo urbano, lo mítico y lo social en registros múltiples. Juan Pablo Piñeiro inauguró esta senda con Cuando Sara Chura despierte (2003), novela que combinó realismo e imaginería fantástica para construir una mitología urbana en torno a La Paz. Finalista del Premio Nacional de Novela, el libro recrea la cosmovisión aymara y los rituales populares en clave irreverente, proponiendo un imaginario donde lo ancestral y lo contemporáneo conviven en tensión. Unos años más tarde, Wilmer Urrelo con Fantasmas asesinos (2007) radicalizó esa experimentación desde el registro de la novela negra y la polifonía textual: informes policiales falsos, monólogos delirantes, correos y recortes de prensa se entrelazan para retratar una ciudad caótica, enloquecida y marginal. Ganadora del Premio Nacional de Novela, el libro consagró a Urrelo como una de las voces más disruptivas de la narrativa paceña, heredera de la oralidad callejera de Viscarra y del barroquismo de Adolfo Cárdenas.
En una línea generacional distinta, Camila Urioste aportó con Soundtrack (2017) un aire cosmopolita y pop, estructurado como un álbum musical en el que cada capítulo-canción refleja la memoria emocional de una narradora millennial. Con referencias que van de Soda Stereo a Nirvana, la novela problematiza el amor, la migración juvenil y la incertidumbre laboral, situando la experiencia de la juventud paceña en un marco global. Por su parte, Guillermo Ruiz Plaza escribió uno de los libros más ambiciosas del periodo con Los claveles de Tolstói (2021), cuentos interconectados que exploran la migración, el exilio y la renuncia como formas de conocimiento y transformación. Su circularidad estructural, el diálogo intertextual con Tolstói y Kafka, y la pulcritud estilística han colocado a Ruiz Plaza como referente de la narrativa boliviana contemporánea, en diálogo con tendencias transnacionales.
Gabriel Mamani Magne en Seúl, São Paulo (2023) ha situado el debate sobre la identidad, el racismo y la migración interna en un marco urbano y globalizado, donde El Alto y La Paz dialogan con Brasil como escenarios de pertenencia y alienación. La novela profundiza en la fluidez de las identidades y en la tensión entre lo ancestral y lo moderno, incorporando símbolos como el monolito de Tunupa o el fútbol como campo de disputa social. También en 2023, Bernardo Ayala publicó Imperio salvaje, una cruda radiografía de jóvenes contrabandistas atrapados en la violencia estructural y el colapso institucional. Su mirada, simultáneamente compasiva y descarnada, amplía los límites de la narrativa urbana boliviana al abordar el contrabando como eje temático de ficción.
En 2024, Diego Mattos propuso con Hasta que el río aclare una odisea subterránea en los embovedados paceños, donde la inspección técnica de ríos deviene descenso alegórico a los infiernos dantescos y foucaultianos, reinterpretados en clave boliviana. El texto articula mito y denuncia, mostrando cómo la ciudad y sus desechos condensan memorias colectivas, tensiones históricas y preguntas existenciales.
Así, La Paz y El Alto han aportado no sólo realismo crítico y experimentalismo lingüístico, sino también un peculiar “futurismo andino”, donde la tecnología y la mitología ancestral convergen. En palabras de Willy Camacho, el gobierno de Evo Morales paradójicamente permitió una “vigorosa literatura de evasión” en Bolivia: al calmarse las urgencias socioeconómicas, la imaginación pudo volar hacia otros mundos. Lo cierto es que, ya sea por evasión lúdica o por reflexión crítica, la narrativa paceño-alteña del siglo XXI mantiene viva su vena contestataria y renovadora.
Otras modulaciones del eje paceño–alteño
Rodrigo Urquiola afina una prosa de precisión y silencios –El sonido de la muralla (2015)– donde intimidad y acontecimiento histórico (p. ej., la masacre de “Senkata” de 2019) se tensan para exponer un pulso ético de ciudad. Daniel Averanga Montiel consolida, como antologador (Vértigos, 2018) y narrador (La puerta, 2016), una línea de fantástico y horror con espesor social: el miedo emerge de intersticios de clase, lengua y violencia cotidiana. Desde El Alto, Quya Reyna (Maribel Suñagua) irrumpe con Los hijos de Goni (2022), cruce de crónica autobiográfica, ensayo breve y testimonio que confronta racismo, estratificación y herencias de octubre 2003; la primera persona aymara ancla el texto en territorio y lengua, sin folclorizar. Rodrigo Villegas cultiva un minimalismo de alta temperatura emotiva (Nube y Las cenizas son producto de su combustión, 2021; Yonaguni/Ha crecido la noche para ti, 2022): micropolíticas del afecto –parejas rotas, amistades en fuga, soledades contiguas– que trazan una cartografía íntima de la ciudad.
Del barroquismo léxico festivo (Loayza) al filo sobrio (Urquiola, Villegas), del terror social (Averanga) al testimonio aymara (Quya Reyna) y la migración transnacional (Mamani), el eje paceño–alteño ofrece un continuo de formas que reconfigura lo urbano y habilita, sobre esa base, la deriva especulativa del futurismo andino.
En conjunto, La Paz–El Alto se afirma como un foco creativo de primer orden, donde tradición y ruptura se entrelazan. Esta región metropolitana aporta a la literatura boliviana contemporánea una rica herencia de experimentación (heredada de maestros como Jaime Saenz o Víctor Hugo Viscarra) que es reconfigurada por nuevos autores dispuestos a ampliar sus límites. De los mercados y cantinas de El Alto –con su bullicio, su “shopping andino más alto del planeta” en la Feria 16 de Julio– surgen hoy tanto relatos miserabilistas y pop con tonos contestatarios, como visiones fantásticas de teleféricos futuristas cruzando el cielo paceño. La literatura de La Paz ya no teme mezclar lo alto y lo bajo: lenguaje culto y vulgaridad, lo indígena y lo cosmopolita, la crítica social y el escapismo lúdico. En este territorio de altiplano, a más de 3600 metros de altura, las narraciones parecen respirar un aire particularmente audaz. Como sugiere la metáfora de un autor, las agujas del reloj de la historia literaria boliviana han comenzado a girar “en sentido inverso” –tal el simbólico reloj andino instalado en la Asamblea Plurinacional, que invirtió su rotación para desafiar la colonialidad del tiempo oficial–, reorientando el Norte hacia nuestro Sur. En la literatura paceño-alteña actual se reconocen, pues, los signos de una nueva orientación imaginaria: plural, insumisa y sorprendente, acorde con la complejidad de la Bolivia del siglo XXI.
Hacia una novela colectiva de Bolivia en el nuevo milenio
El recorrido por Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz–El Alto evidencia la riqueza y diversidad de la literatura boliviana contemporánea[35]. Cada ciudad o región ha aportado matices singulares a esta cartografía imaginaria: Sucre ha reinventado el horror gótico e indagado en la memoria colonial; Cochabamba ha ofrecido desde intimismo minimalista hasta realismo mágico y ciencia ficción surrealista, articulando voces consagradas y emergentes; Santa Cruz ha impulsado el cuento extraño con proyección internacional y resignificado la violencia y el mito regional; y La Paz–El Alto ha mantenido su tradición de experimentación audaz y compromiso sociopolítico, sumando nuevas exploraciones de lo urbano, lo histórico y lo fantástico[36]. En conjunto, estos escritores configuran una generación –o más bien un cuadro generacional– de narradores bolivianos con voz propia, que han logrado insertar sus libros en el contexto latinoamericano del siglo XXI[37]. Sus ficciones abordan temáticas variadas (identidad, migración, género, memoria, tecnología, terror, política, etc.) y reflejan las complejidades de una Bolivia contemporánea marcada por la pluralidad cultural y los cambios vertiginosos. Es precisamente esa pluralidad la que enriquece a la literatura nacional: múltiples sujetos y voces en tensión que dialogan, se complementan o se contradicen, tejiendo juntas un relato colectivo[38].
Si antaño la producción literaria boliviana parecía confinada a circuitos locales, hoy sus autores publican en editoriales de prestigio, ganan premios internacionales y son traducidos a múltiples lenguas. La inclusión de cinco obras bolivianas en el mapa continental de Letras Libres (junto a escritores consagrados como Roberto Bolaño o Ricardo Piglia) da testimonio de este auge reciente[39] [40]. Bolivia ha dejado de ser una nota al pie en la literatura hispanoamericana para convertirse en una voz que aporta perspectivas singulares. En otras palabras, en los últimos veinticinco años ha salido de la periferia para ofrecer una contribución distintiva y valiosa al concierto literario regional. Tal vez estemos asistiendo a una de las épocas más significativas de las letras bolivianas: un momento en que distintas ciudades y sensibilidades comparten sus mejores narrativas para componer, juntas, una suerte de novela colectiva de Bolivia en el nuevo milenio. En este gran relato polifónico caben el pasado y el futuro, lo local y lo universal, lo íntimo y lo político. La cartografía literaria aquí descrita –por fuerza incompleta y dinámica– busca precisamente resaltar ese logro: que la literatura boliviana de 2000 a 2025 ha sabido articular su propia geografía del imaginario como nunca antes, abrazando su diversidad interna para proyectarla al mundo con renovada fuerza.
Bibliografía (selección de obras y fuentes citadas)
Obras literarias
Averanga Montiel, D. (2016). La puerta. Grupo Editorial Kipus.
Barahona Michel, R. (2013). Y en el fondo tu ausencia. Alfaguara.
Barrientos, M. (2015). La desaparición del paisaje. Periférica.
Cárdenas Franco, A. (2004). Periférica Blvd. Editorial Gente Común.
Colanzi, L. (2016). Nuestro mundo muerto. El Cuervo.
Colanzi, L. (2022). Ustedes brillan en lo oscuro. Editorial Nuevo Milenio.
Di Nucci, S., Recoaro, N. G., & Grieco y Bavio, A. (Eds.). (2014). De la tricolor a la wiphala: Narrativa contemporánea de Bolivia. Santiago Arcos.
Gálvez, M. Á. (2000). La caja mecánica. Editorial Nuevo Milenio.
González Almada, M. (Comp.). (2012). Sujetos y voces en tensión: Perspectivas para pensar la narrativa boliviana del siglo XX y XXI. Imprentica-UNC.
González Almada, M. (Comp.). (2015). Revers(ion)ado: Ensayos sobre narrativas bolivianas. Portaculturas.
Hasbún, R. (2007). El lugar del cuerpo. Alfaguara.
Mamani Magne, G. (2019). Seúl, São Paulo. Dum Dum.
Medinaceli, A. (2015). Asma. Editorial Nuevo Milenio.
Montes V., W. (1987). Jonás y la ballena rosada. Los Amigos del Libro.
Paz Soldán, A. M. (Coord.). (2002). Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia. Tomo II: Hacia una geografía del imaginario. Fundación PIEB.
Paz Soldán, E. (2014). Iris. Alfaguara.
Paz Soldán, E. (2017). Los días de la peste. Malpaso / Editorial Nuevo Milenio.
Reyna, Q. (2022). Los hijos de Goni. Sobras Selectas.
Rivero, G. (2008). Tukzon: Historias colaterales. La Hoguera.
Romero, C. (2023). En el sueño de alguien. Editorial Nuevo Milenio.
Scott-Moreno, E. (2009). He de morir de cosas así. Alfaguara.
Scott-Moreno, E. (2019). He de morir de cosas así (2.ª ed.). Editorial Nuevo Milenio.
Soza Martínez, E. (2018). Seres sin sombra. Ed. de autora.
Soza Martínez, E. (2020). Seres sin sombra (2.ª ed.). Editorial Electrodependiente.
Spedding, A. (2004). De cuando en cuando Saturnina: Una historia oral del futuro. Editorial Mama Huaco.
Urquiola Flores, R. (2015). El sonido de la muralla. Oficialía Superior de Culturas, GAMLP.
Villegas, R. (2021). Nube. Editorial 3600.
Villegas, R. (2021). Las cenizas son producto de su combustión. Editorial Electrodependiente.
Villegas, R. (2022). Yonaguni / Ha crecido la noche para ti. Editorial 3600.
Estudios y fuentes secundarias
Antezana, S. (2013, 6 de febrero). La prohibición y la transparencia [Reseña de La región prohibida]. Ecdótica.
Barrón, V. (2015, 29 de junio). Las revoluciones de Alex Aillón. Ecdótica.
Callapa, F. (2020, 20 de marzo). La palabra es un ‘arma’ para la escritura [Entrevista]. Correo del Sur. (Reproducida en Ecdótica).
Colanzi, L. (2016). Nuestro mundo muerto. El Cuervo. (Relatos analizados en Guzmán Rubio, 2023).
Colanzi, L. (2022, 1 de julio). Entrevista con Altavoz Cultural.
Colanzi, L. (2022). Presentación Premio Ribera 2022 [Declaraciones en prensa].
Contratapa de Revolución de Alex Aillón. (2021). Charcas. (Comentarios de Ó. Díaz Arnau, R. Courtoisie, S. Antezana, A. Salinas, J. Vayá).
Di Nucci, S., Recoaro, N. G., & Grieco y Bavio, A. (Eds.). (2014). De la tricolor a la wiphala: Narrativa contemporánea de Bolivia. Santiago Arcos.
Ferrufino-Coqueugniot, C. (2020). La narrativa boliviana del siglo XXI. Revista Penúltima.
Guzmán Rubio, F. (2023, marzo). El territorio indómito: Mapa de la literatura latinoamericana del siglo XXI. Letras Libres.
Kanahuaty, C. J. (2010, 23 de julio). Reseña inédita a La caja mecánica. Ecdótica.
Lofstrom, W. (2013, 28 de junio). El Dr. Lofstrom cuenta su parte de la historia de Y en el fondo tu ausencia. Ecdótica.
Loayza, Á., & Loayza, D. (2013). De kenchas, perdularios y otros malvivientes. El Cuervo.
Loayza, Á., & Loayza, D. (2013, 10 de noviembre). Entrevista. Página Siete.
Mignano, S. (2014, 26 de diciembre). Comentario a He de morir de cosas así de Eduardo Scott-Moreno. Ecdótica.
Paz Soldán, A. M., & Wiethüchter, B. (Coords.). (2002). Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia. Tomo II: Hacia una geografía del imaginario. Fundación PIEB.
Paz Soldán, E. (2022, 1 de julio). Prólogo a Tukzon. Altavoz Cultural.
Paz Soldán, M., & Romero, C. (2019, 24 de octubre). Entrevista a Eduardo Scott-Moreno: “Las tres protagonistas de la novela He de morir de cosas así son personas totalmente distintas”. Ecdótica.
Pinto Cascán, D. (2015, 6 de marzo). Asma: Respirando palabras [Presentación de Asma de A. Medinaceli]. Ecdótica.
Ramírez, J. C. (2013). Prólogo a De kenchas, perdularios y otros malvivientes. El Cuervo.
Recoaro, N. G. (2014). Narrativa oriental: Entre lo extraño y lo mítico. En Di Nucci, S., Recoaro, N. G., & Grieco y Bavio, A. (Eds.), De la tricolor a la wiphala: Narrativa contemporánea de Bolivia (pp. xx–xx). Santiago Arcos.
Revista Letras Libres / ATB Digital. (2023, 7 de abril). Cinco novelas bolivianas en el mapa latinoamericano del siglo XXI.
Ruiz Plaza, G. (2012, 20 de agosto). Una lectura para invitarte a leer La región prohibida de Fabiola Morales. Ecdótica.
Varios autores. (2023, abril). Mapa de la literatura latinoamericana del siglo XXI (Bolivia). Letras Libres / ATB Digital.
Wikipedia. (s. f.). Kurupi – Guaraní mythology. En Wikipedia. Recuperado [fecha de consulta], de https://en.wikipedia.org/wiki/Kurupi
Notas:
[1] Guzmán Rubio, Federico. “El territorio indómito: mapa de la literatura latinoamericana del siglo XXI.” Letras Libres (México), marzo 2023
[2] Paz Soldán, A. M. & Wiethüchter, B. (Coords.). Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia. Tomo II: Hacia una geografía del imaginario. La Paz: Fundación PIEB, 2002
[3] Di Nucci, Sergio; Nicolás G. Recoaro; Alfredo Grieco y Bavio (eds.). De la tricolor a la Wiphala: narrativa contemporánea de Bolivia. Buenos Aires: Santiago Arcos, 2014. (Introducción crítica de los editores).
[4] Kanahuaty, Christian J. “Reseña inédita a La caja mecánica.” Ecdótica, 23 julio 2010
[5] Lofstrom, William. “El Dr. Lofstrom cuenta su parte de la historia de Y en el fondo tu ausencia.” Presentación de la novela Y en el fondo tu ausencia (Rosario Barahona). Publicado en Ecdótica, 28 junio 2013
[6] Barrón, Vadik. Las Revoluciones de Alex Aillón. Reseña en Ecdótica, 29 junio 2015
[7] Contratapa de Revolución de Alex Aillón (ed. Charcas, Sucre 2021) – Comentarios de Ó. Díaz Arnau, R. Courtoisie, S. Antezana, A. Salinas, J. Vayá (adaptado de la edición dirigida por A. Orías Bleicher).
[8] En conversación con Alex Aillón (comunicación personal, 25 de agosto de 2025), el autor señaló que varios de los textos de Revolución fueron incorporados en la obra teatral Un buen morir, interpretada por el Teatro de los Andes.
[9] Callapa, Fabricio. “La palabra es un ‘arma’ para la escritura.” Correo del Sur (Sucre), 20 marzo 2020. (Entrevista reproducida en Ecdótica).
[10] Basado en el blurb de la novela La humedad en el vientre del lagarto de Máximo Pacheco. Editorial Charcas. Sucre, 2021. Edición preparada y dirigida por Andrés Orías Bleicher.
[11] Guzmán Rubio, Federico. “El territorio indómito: mapa de la literatura latinoamericana del siglo XXI.” Letras Libres (México), marzo 2023
[12] Guzmán Rubio, Federico. Ibíd. (2023). Selección boliviana en mapa continental
[13] Di Nucci, Sergio; Nicolás G. Recoaro; Alfredo Grieco y Bavio (eds.). De la tricolor a la Wiphala: narrativa contemporánea de Bolivia. Buenos Aires: Santiago Arcos, 2014. (Introducción crítica de los editores).
[14] Mignano, Silvio. “Comentario a He de morir de cosas así de Eduardo Scott-Moreno.” Ecdótica, 26 diciembre 2014
[15] Paz Soldán, Marcelo & Cecilia Romero. Entrevista a Eduardo Scott-Moreno: «Las tres protagonistas de la novela He de morir de cosas así son personas totalmente distintas». Ecdótica, 24 octubre 2019
[16] Ruiz Plaza, Guillermo. “Una lectura para invitarte a leer La región prohibida de Fabiola Morales.” Ecdótica, 20 agosto 2012.
[17] Antezana, Sebastián. “La prohibición y la transparencia” (Reseña de La región prohibida). Ecdótica, 6 febrero 2013
[18] Proverbio inglés Birds of a feather flock together, sería algo así como: “Dios los cría y ellos se juntan”.
[19] Recoaro, Nicolás G. “Narrativa oriental: entre lo extraño y lo mítico.” En Di Nucci et al. (2014), De la tricolor a la wiphala.
[20] Paz Soldán, Edmundo. Prólogo a Tukzon. (Comentario citado en Altavoz Cultural, 1 julio 2022).
[21] Colanzi, Liliana. Nuestro mundo muerto. La Paz: El Cuervo, 2016. (Relatos analizados en Guzmán Rubio, 2023).
[22] Colanzi, Liliana. Entrevista con Altavoz Cultural, 1 julio 2022
[23] En la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz 2025, un grupo de seguidoras —a quienes el propio Darwin identifica como sus estudiantes— se autodenominó “Darwinners”, en un juego de palabras entre el nombre del autor y winners (ganadoras, en inglés), anécdota tan simpática como reveladora de la cercanía de su público lector.
[24] En 2009, La Paz fue designada Capital Iberoamericana de las Culturas, reflejando su efervescencia artística
[25] Loayza, Álvaro & Diego. De kenchas, perdularios y otros malvivientes. La Paz: El Cuervo, 2013.
[26] Loayza, Álvaro & Diego. De kenchas… (ibíd.), Cap. 1. (Glosa: “Mano Virgen” alude a la inexperiencia del personaje).
[27] Ramírez, Juan Carlos. Prólogo a De kenchas, perdularios y otros malvivientes. La Paz: El Cuervo, 2013.
[28] Ramírez, Juan Carlos (2013). Prólogo citado en De kenchas…, p. 9.
[29] Loayza, Álvaro & Diego. Entrevista en Página Siete, 10 noviembre 2013.
[30] Loayza, Álvaro & Diego. De kenchas… (2013), p. 185.
[31] Pinto Cascán, Darwin. Asma: Respirando palabras. Palabras leídas en la presentación de Asma de A. Medinaceli, FIL Santa Cruz 2015.
[32] Pinto Cascán, Darwin. Asma: Respirando palabras. Palabras leídas en la presentación de Asma de A. Medinaceli, FIL Santa Cruz 2015
[33] Pinto Cascán, Darwin. Asma: Respirando palabras. Ecdótica, 2015 (ibíd.)
[34] Wikipedia. “Kurupi – Guaraní mythology.” Wikipedia en inglés
[35] Ferrufino-Coqueugniot, Claudio. “La narrativa boliviana del siglo XXI”. Revista Penúltima, 2020.
[36] Colanzi, Liliana. “Presentación Premio Ribera 2022”. (Declaraciones en prensa).
[37] Varios autores. “Mapa de la literatura latinoamericana del siglo XXI (Bolivia)”. Letras Libres / ATB Digital, abril 2023
[38] González Almada, Magdalena. Sujetos y voces en tensión. Córdoba: Univ. Nacional, 2012. (Título alude a la multiplicidad de voces en la narrativa).
[39] Revista Letras Libres / ATB Digital. “Cinco novelas bolivianas en el mapa latinoamericano del siglo XXI.” Noticia, 7 abril 2023
[40] Guzmán Rubio, Federico. Ibíd. (2023). Selección boliviana en mapa continental