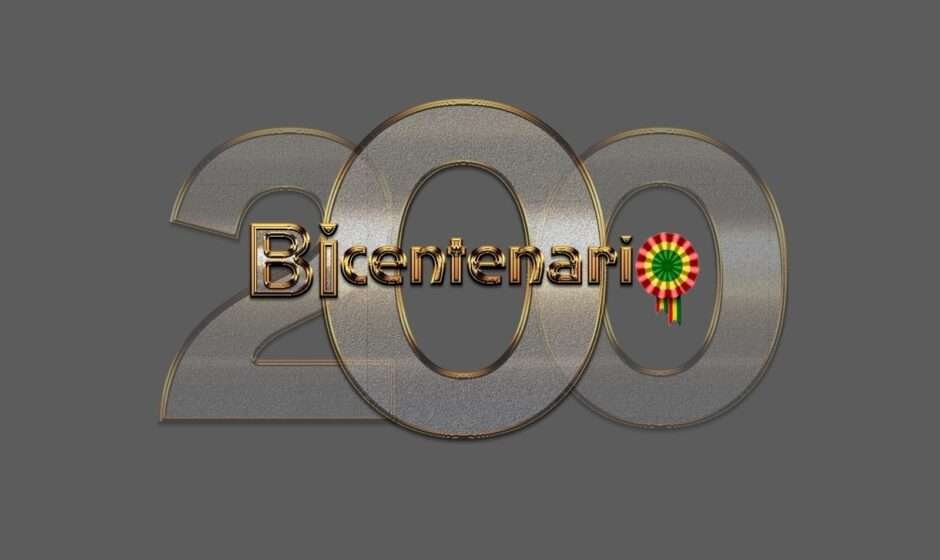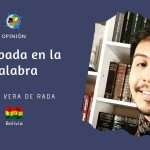Inmediaciones
El 6 de agosto de 1825, en la ciudad de Chuquisaca, se firmó el Acta de Independencia que dio nacimiento a la República de Bolívar, hoy Bolivia. Pero ese día no fue un milagro ni una casualidad. Fue el desenlace de décadas de rebelión, sangre y pensamiento. Fue el eco de voces que se alzaron mucho antes, cuando aún no existía la idea de nación, pero sí el deseo de libertad.
En 1779, Tomás Katari lideró un levantamiento indígena contra los abusos coloniales. En 1781, Túpac Katari y Bartolina Sisa sitiaron La Paz durante seis meses, desafiando el poder imperial con un ejército popular. En 1809, Chuquisaca y La Paz encendieron el fuego revolucionario con la creación de la Junta Tuitiva y la proclamación del primer grito libertario de América. Pedro Domingo Murillo, antes de ser ejecutado, dejó una frase que aún arde: “La tea que dejo encendida nadie podrá apagarla.”
La independencia no fue un regalo. Fue una conquista. La Batalla de Ayacucho en 1824, liderada por Antonio José de Sucre, selló el destino del Alto Perú. Y el 6 de agosto de 1825, los diputados reunidos en la Casa de la Libertad declararon que Bolivia sería libre, soberana y digna. El nombre “Bolivia” nació de una propuesta simbólica: “De Bolívar vendrá Bolivia.”
Hoy, 200 años después, el país celebra entre actos oficiales y tensiones sociales. Pero el Bicentenario no debe ser solo una conmemoración. Debe ser una interpelación. ¿Qué hicimos con la libertad conquistada? ¿Qué haremos con la que aún nos falta conquistar?
De la rebelión a la república: el largo camino hacia la independencia de Bolivia
La historia de Bolivia no comienza en 1825. Comienza mucho antes, en las entrañas de un territorio que resistió el dominio colonial con una fuerza que aún resuena en la memoria colectiva. Antes de que existiera la República, ya se gestaban ideas de soberanía en las rebeliones indígenas que desafiaron el orden impuesto por la corona española. Tomás Katari, Túpac Katari y Bartolina Sisa no solo se enfrentaron al imperio: sembraron una semilla de dignidad que aún lucha por florecer plenamente.
En 1779, Tomás Katari lideró un levantamiento en Chayanta contra los abusos de los corregidores. Fue asesinado por las autoridades coloniales, pero su legado fue recogido por sus hermanos y por miles de indígenas que comenzaron a ver en la resistencia un camino hacia la libertad. Dos años después, en 1781, Túpac Katari y Bartolina Sisa sitiaron La Paz durante seis meses. Con un ejército de más de 40.000 hombres, desafiaron al poder imperial desde las montañas. Bartolina Sisa, símbolo de coraje y liderazgo femenino, fue ejecutada con brutalidad, al igual que Katari, descuartizado en vida. La ciudad resistió, pero el mensaje quedó claro: el pueblo no estaba dispuesto a seguir callando.
Estas rebeliones fueron el preludio de una revolución más articulada. El 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca, se produjo lo que muchos consideran el primer grito libertario de América Latina. Intelectuales, estudiantes y miembros de la Real Audiencia se alzaron contra el dominio español, aprovechando la crisis monárquica provocada por la invasión napoleónica en Europa. La Universidad de San Francisco Xavier se convirtió en un foco de pensamiento ilustrado, donde se discutía abiertamente la legitimidad del poder colonial.
Poco después, el 16 de julio de 1809, La Paz se sumó al fuego revolucionario con la creación de la Junta Tuitiva. Pedro Domingo Murillo lideró una insurrección que proclamó la independencia de España. Se abolieron impuestos coloniales, se quemaron libros de tributos y se instauró un gobierno autónomo con representantes indígenas, mestizos y criollos. Murillo fue ejecutado, pero dejó una frase que se convirtió en emblema de la lucha: “La tea que dejo encendida nadie podrá apagarla.”
Entre 1810 y 1824, el Alto Perú fue escenario de guerras constantes. Las republiquetas, guerrillas organizadas por líderes como Juana Azurduy y Manuel Padilla, mantuvieron viva la resistencia en los valles y montañas. La Batalla de Suipacha en 1810 y la de Huaqui en 1811 marcaron momentos clave, pero fue la victoria en Ayacucho en 1824, bajo el mando de Antonio José de Sucre, la que selló el destino del virreinato.
Finalmente, el 6 de agosto de 1825, en la Casa de la Libertad de Chuquisaca, se proclamó la independencia del Alto Perú. Los diputados reunidos decidieron que el nuevo país se llamaría Bolivia, en honor a Simón Bolívar. El nombre fue propuesto por el diputado potosino Manuel Martín Cruz, quien dijo: “Si de Rómulo viene Roma, de Bolívar vendrá Bolivia.” Así nació la república, con Sucre como su primer presidente.
Pero la independencia no fue un punto de llegada. Fue el inicio de una larga travesía. La república heredó desigualdades, conflictos y desafíos que aún persisten. El Bicentenario no debe ser solo una celebración.
La promesa republicana: entre el ideal y la deuda histórica
Cuando Bolivia nació como república en 1825, lo hizo con una promesa fundacional: construir un país libre, justo, soberano y educado. El poder debía emanar del pueblo, y la igualdad debía ser su columna vertebral. Esa promesa republicana se inscribió en actas, discursos y constituciones. Pero la historia ha sido menos generosa que la palabra.
El siglo XIX, marcado por el liberalismo, apostó por la modernización y el libre comercio. Se construyeron ferrocarriles, se expandió la educación pública y se promovió la propiedad privada. Pero el modelo excluyó a los pueblos indígenas, concentró la riqueza en élites mineras y urbanas, y dejó intactas las estructuras coloniales de poder. La república era formalmente libre, pero socialmente desigual.
El siglo XX trajo el nacionalismo revolucionario. La Revolución de 1952 prometió redención: nacionalización de las minas, reforma agraria, sufragio universal. Por primera vez, los campesinos accedieron a la tierra y los obreros al poder político. Pero el sueño se desdibujó entre caudillismos, militarismos y crisis económicas. La justicia social fue parcial, y la democracia, intermitente.
El siglo XXI llegó con el socialismo comunitario y el Estado Plurinacional. Se reconocieron derechos indígenas, se constitucionalizó la interculturalidad, se amplió el acceso a la educación y la salud. Pero también se evidenciaron nuevas tensiones: concentración de poder, judicialización de la política, polarización social. La inclusión avanzó, pero la institucionalidad democrática se resintió.
A lo largo de estos tres siglos ideológicos, la promesa republicana ha sido reinterpretada, reformulada y, muchas veces, traicionada. La igualdad sigue siendo una meta, no una realidad. La justicia, una aspiración más que una práctica cotidiana. La educación, un derecho aún condicionado por la geografía y la clase. Y la soberanía, un concepto que oscila entre el discurso y la dependencia económica.
El Bicentenario no solo celebra lo conquistado. También desnuda lo pendiente. La deuda republicana sigue abierta. Y no se salda con actos protocolares, sino con reformas profundas, con memoria activa y con voluntad política. Porque la república no es un hecho consumado: es una tarea inconclusa.
El Estado Plurinacional: ¿refundación o reconfiguración del poder?
La promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009 marcó un hito en la historia boliviana. Por primera vez, el país se definió como un Estado Plurinacional, reconociendo oficialmente la existencia precolonial de 36 naciones y pueblos indígena originario campesinos, sus lenguas, cosmovisiones, formas de organización y sistemas jurídicos propios. Fue un acto de justicia histórica, una ruptura simbólica con el Estado republicano excluyente nacido en 1825.
La refundación prometía una democracia intercultural, una redistribución del poder, una nueva relación entre el Estado y las comunidades. Se incorporaron principios como el “vivir bien”, el pluralismo jurídico, la autonomía indígena y la participación directa en la toma de decisiones. Se trataba de construir un Estado desde abajo, con las voces que históricamente habían sido silenciadas.
Pero la práctica política reveló tensiones profundas. El ideal plurinacional chocó con estructuras centralistas que se mantuvieron intactas. Las autonomías departamentales, municipales e indígenas fueron reconocidas, pero limitadas por leyes, decretos y sentencias que reforzaron el control del poder central4. La planificación, la educación, la salud y los recursos naturales siguieron siendo gestionados desde La Paz, con escasa descentralización efectiva.
El modelo extractivista, basado en la explotación intensiva de recursos naturales como el gas, el litio y el oro, se mantuvo como eje económico del Estado. Aunque se habló de sostenibilidad y respeto a la Madre Tierra, las áreas protegidas fueron vulneradas y las comunidades afectadas por proyectos mineros y petroleros denunciaron falta de consulta previa y daños ambientales. La tensión entre desarrollo y conservación sigue sin resolverse.
La inclusión social avanzó en términos de reconocimiento simbólico y acceso a derechos, pero también fue objeto de instrumentalización política. La plurinacionalidad se convirtió en discurso oficial, pero no en práctica transformadora. La participación indígena fue promovida, pero también cooptada. La interculturalidad fue celebrada, pero a veces reducida a folclore.
Entonces, ¿refundación o reconfiguración? La Constitución de 2009 fue sin duda un acto refundacional en lo jurídico y lo simbólico. Pero en lo institucional y lo político, lo que se ha vivido es una reconfiguración del poder: una ampliación del discurso democrático sin una redistribución real del poder estatal. El Estado Plurinacional es una promesa en construcción, una tensión permanente entre lo que se proclama y lo que se practica.
El Bicentenario nos obliga a mirar este proceso con honestidad. No para negar lo avanzado, sino para reconocer lo pendiente. Porque refundar no es solo cambiar el nombre del Estado: es transformar sus estructuras, sus relaciones y sus prioridades. Y esa tarea sigue abierta.
Bicentenario en crisis: ¿celebración o contradicción?
Bolivia llega a su Bicentenario en medio de una paradoja histórica. Mientras se conmemoran 200 años de independencia con desfiles, monedas conmemorativas y discursos solemnes en la Casa de la Libertad, el país enfrenta una de sus crisis más profundas en décadas. La escasez de dólares, la falta de combustibles, el encarecimiento de alimentos y una inflación persistente han convertido la vida cotidiana en un ejercicio de supervivencia. Las filas interminables en los surtidores y el mercado negro de divisas, donde el dólar se cotiza al doble del tipo oficial, son el telón de fondo de esta efeméride.
La crisis no es solo económica. Es también política. El partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), llega fracturado a las elecciones del 17 de agosto. La disputa entre el presidente saliente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales ha dividido al oficialismo, debilitando su capacidad de gobernar y de presentar una propuesta unificada. La oposición, aunque mejor posicionada en las encuestas, enfrenta el desafío de canalizar el descontento sin caer en fórmulas vacías. Y la ciudadanía, harta de promesas incumplidas, se refugia en el voto nulo, el escepticismo o la abstención.
El modelo económico que alguna vez fue bandera —el Modelo Económico Social Comunitario Productivo— muestra signos de agotamiento6. Basado en la nacionalización de recursos y el protagonismo estatal, funcionó mientras los precios internacionales del gas y los minerales estuvieron altos. Pero desde 2014, los ingresos por hidrocarburos han caído sostenidamente. Bolivia pasó de exportar gas a importar combustibles, subvencionados con dólares que ya no tiene. Las reservas internacionales están en mínimos históricos, y el riesgo país se ubica entre los más altos de la región.
En este contexto, el Bicentenario deja de ser una celebración para convertirse en una contradicción. ¿Cómo festejar la independencia cuando la soberanía económica está comprometida? ¿Cómo hablar de unidad nacional cuando el país está polarizado y fragmentado? ¿Cómo honrar la memoria de los libertadores cuando la democracia se tambalea entre bloqueos, judicialización de la política y desconfianza institucional?
La respuesta no está en cancelar la celebración, sino en resignificarla. El Bicentenario debe ser una oportunidad para interpelar el presente, para revisar el contrato social, para imaginar un nuevo pacto republicano. Porque si la independencia fue el inicio de una travesía, el Bicentenario debe ser el momento de preguntarnos hacia dónde vamos. Y si no hay respuestas claras, al menos que haya preguntas honestas.
Filosofía de la independencia: ¿somos libres?
Ser independiente no es solo haber expulsado a los colonizadores. Es tener soberanía sobre el destino, capacidad de decidir sin tutelas externas, y condiciones reales para ejercer derechos. En 1825, Bolivia proclamó su independencia con la promesa de libertad. Pero dos siglos después, la pregunta sigue abierta: ¿somos realmente libres?
La libertad no se mide en discursos patrióticos ni en actos protocolares. Se mide en la justicia que llega a tiempo, en la educación que incluye, en la economía que no depende de factores externos. Y en todos esos frentes, Bolivia enfrenta desafíos estructurales que cuestionan su soberanía efectiva.
Dependencia económica
Bolivia depende del precio internacional del gas, del litio y del dólar. El modelo económico vigente, basado en la exportación de materias primas, ha generado ingresos pero también vulnerabilidad. Cuando el precio del gas cayó, el país entró en crisis. Hoy, la escasez de dólares, la inflación y la falta de combustibles son síntomas de una soberanía económica debilitada. El litio, que podría ser una fuente de autonomía energética, aún no genera ingresos significativos. ¿Puede un país ser libre si su economía está atada a decisiones que se toman fuera de sus fronteras?
Justicia lenta y desigual
La justicia boliviana sigue siendo lenta, burocrática y, en muchos casos, politizada. Aunque se han impulsado reformas y modernización del sistema judicial para el Bicentenario, la percepción ciudadana es de desconfianza. La impunidad, la corrupción y la falta de acceso equitativo a la justicia afectan la libertad cotidiana de miles de bolivianos. ¿Somos libres si no podemos confiar en que nuestros derechos serán protegidos?
Educación excluyente
La educación, pilar de cualquier república libre, enfrenta brechas profundas. En zonas rurales, la infraestructura es precaria, los recursos escasos y la deserción escolar alta. Aunque se han hecho esfuerzos por mejorar la calidad educativa y recuperar aprendizajes perdidos, la desigualdad persiste. ¿Somos libres si el lugar donde nacemos determina la calidad de nuestra educación?
Política dividida
La división política es otro obstáculo para la libertad. El país llega al Bicentenario con un oficialismo fracturado, una oposición fragmentada y una ciudadanía escéptica. Las elecciones del 17 de agosto se desarrollan en medio de bloqueos, tensiones internas y campañas marcadas por fake news y desinformación. ¿Somos libres si la política no representa, si el voto se convierte en un acto de resignación más que de esperanza?
La independencia fue un acto fundacional. Pero la libertad es una tarea permanente. Bolivia aún tiene cuentas pendientes con su promesa republicana. El Bicentenario no debe ser solo una celebración de lo que se logró, sino una interpelación sobre lo que falta. Porque ser libre no es solo tener bandera y escudo. Es tener justicia, educación, soberanía y dignidad. Y eso, aún está en construcción.
Entonces, ¿somos libres? En el papel, sí. En la práctica, parcialmente. La libertad conquistada en 1825 fue el inicio, no el final. Hoy, la tarea es conquistar la libertad cotidiana: la que se vive en el salario justo, en el aula digna, en salud para todos, en el juicio imparcial, en el voto que decide sin miedo.
El Bicentenario no debe ser solo una celebración de lo que se logró, sino una interpelación sobre lo que falta. Porque la independencia fue un acto fundacional. Pero la libertad es una tarea permanente.
El futuro como tarea: ¿cómo se proyecta Bolivia?
El Bicentenario no debe ser un cierre ceremonial, sino una apertura crítica. No basta con mirar hacia atrás con orgullo: hay que mirar hacia adelante con responsabilidad. Bolivia, en este punto de inflexión, tiene la oportunidad de repensarse desde sus pilares más profundos. No como una nación que conmemora, sino como una sociedad que se atreve a imaginar.
Educación: el motor del cambio
La educación boliviana enfrenta desafíos estructurales que no pueden seguir postergándose. Infraestructura precaria, brechas urbano-rurales, deserción escolar y falta de acceso a tecnologías son parte de una realidad que limita el desarrollo humano. El Ministerio de Educación ha trazado líneas de acción para 2025 centradas en la recuperación de aprendizajes, el fortalecimiento de áreas STEM, la soberanía tecnológica y la formación docente. Pero más allá de los planes, el país necesita una revolución pedagógica que forme ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con su entorno.
La educación no puede seguir esperando. Es hora de pasar del discurso a la acción. — FIIE Unifranz 2025
Naturaleza: entre el discurso y la urgencia
Bolivia posee una de las biodiversidades más ricas del planeta, pero también una de las tasas de deforestación más altas. En 2024 se perdieron más de 10 millones de hectáreas por incendios forestales. La minería ilegal contamina ríos amazónicos, y la ampliación de la frontera agrícola amenaza territorios indígenas. El presupuesto ambiental para 2025 es insuficiente, y la crisis climática no espera. El país necesita una transición ecológica que supere el extractivismo y promueva modelos sostenibles, con participación comunitaria y justicia ambiental5.
Cada año que pasa no aprendemos lo importante que es nuestra Madre Tierra. — Ruth Alipaz, activista indígena
Democracia: entre la polarización y la reinvención
La democracia boliviana llega al Bicentenario debilitada. Según el índice elaborado por el proyecto Varieties of Democracy (V-Dem), mide más de 600 atributos de la democracia en 202 países, y su informe más reciente revela tendencias preocupantes, Bolivia ocupa el puesto 115 en estado de derecho y libertades civiles. La confianza ciudadana está en mínimos históricos, y las instituciones no logran adaptarse al ritmo de los cambios sociales y tecnológicos. Pero hay señales de esperanza: movimientos ciudadanos, foros de diálogo, redes juveniles y agendas compartidas que buscan repensar la democracia desde lo local, lo digital y lo plural. La tarea es reconstruir legitimidad, abrir espacios deliberativos y garantizar que la voz ciudadana no sea solo escuchada, sino tomada en cuenta.
El futuro puede ofrecer convergencias que nos ayuden a cambiar el presente. — Tarija Dialoga 2025
Economía: entre la urgencia y la transformación
La economía boliviana enfrenta una crisis multifacética: inflación récord, deuda pública creciente, escasez de carburantes y caída de reservas internacionales. El modelo extractivista muestra signos de agotamiento, y la diversificación productiva es más urgente que nunca. El futuro económico exige una apuesta por la economía verde, la innovación tecnológica, el turismo sostenible y el agro con valor agregado. Pero también requiere un pacto fiscal, una reforma institucional y una visión compartida entre Estado, sector privado y sociedad civil.
El futuro económico del país dependerá de la capacidad de sus líderes para implementar políticas sostenibles y transparentes. — Instantáneas TIC Bolivia
¿Cómo se proyecta Bolivia?
Bolivia se proyecta como una nación que debe elegir entre la continuidad de sus contradicciones o el coraje de su transformación. El Bicentenario no es una meta cumplida, sino una tarea pendiente. Y esa tarea no se resuelve con discursos, sino con decisiones.
Porque el futuro no se hereda. Se construye. Y Bolivia aún está a tiempo.
Conclusión: ¿Independencia o deuda pendiente?
Bolivia llega a su Bicentenario con una mezcla de orgullo y contradicción. Dos siglos después de la proclamación en la Casa de la Libertad, el país no solo celebra, también se cuestiona. Porque la independencia no es un acto fundacional que se archiva en los libros de historia: es una tarea diaria, una deuda que se renueva con cada injusticia, con cada exclusión, con cada promesa incumplida.
¿Qué hicimos con la libertad conquistada?
- Se construyó un Estado Plurinacional que reconoció identidades históricamente invisibilizadas.
- Se avanzó en inclusión social, alfabetización y derechos colectivos.
- Pero también se profundizaron las tensiones políticas, se debilitaron instituciones y se mantuvieron estructuras de desigualdad.
- La economía, que alguna vez fue modelo regional, hoy enfrenta escasez de dólares, inflación y agotamiento del modelo extractivista.
¿Qué haremos con la libertad que aún falta conquistar?
- Garantizar justicia independiente, educación de calidad y oportunidades reales para todos.
- Reconstruir la confianza ciudadana en la democracia, más allá de los partidos y caudillos.
- Apostar por una economía sostenible, con innovación, equidad y respeto por la naturaleza.
- Escuchar a quienes no celebran: los jóvenes sin futuro claro, los pueblos indígenas desplazados, las mujeres que aún luchan por igualdad.
El Bicentenario no es una postal patriótica.
Bolivia cumple 200 años. Pero la historia no termina: apenas comienza otro capítulo
“Bolivia nació para vivir libre o morir en el intento. Doscientos años después, la libertad sigue siendo nuestro mayor desafío y nuestra más profunda promesa.”