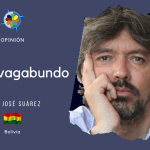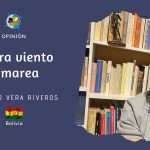Juan Fernando Valenzuela Magaña
Detrás de muchos comportamientos actuales está el afán de notoriedad, el deseo de fama. Unos la envidian, otros la buscan, otros la tienen y no quieren perderla. Pero ¿qué es la fama? ¿En qué consiste? ¿Quién es famoso? ¿Qué relación tiene con el reconocimiento de los demás, con la vanidad, con la inmortalidad terrenal?
Parafraseando a Aristóteles, la fama se dice de muchas maneras. En este artículo me gustaría ordenar y aclarar sus sentidos, a la vez que hacer algunas consideraciones sobre cuestiones como las anteriores.
Fama como conocimiento de los contemporáneos. La figura de peregrino
Si preguntamos hoy qué se entiende, sin más, por fama, probablemente la respuesta más común sería que se trata de aquella propiedad que tienen algunas personas y que consiste en ser muy conocidas por sus contemporáneos. Podríamos decir que el famoso es conocido por mucha más gente de la que él conoce. Este concepto de fama, amplificado (o quizá reducido, por su multiplicación y fragmentación) por los medios de comunicación actuales, incluidas las redes sociales, está muy cotizado hoy día. Podemos ver en él grados, tanto en la calidad como en la duración de la fama. El extremo inferior en calidad sería el llamado «famoso por ser famoso», aquel que lo es sin ninguna razón particular (o desproporcionadamente en relación con alguna) o bien por asociación con alguna celebridad. El extremo inferior en duración serían los «quince minutos de fama» que, en la expresión atribuida a Andy Warhol, todos tenemos en nuestro mundo en algún momento de nuestras vidas. En cualquier caso, en sí esta fama es efímera; nada garantiza (más bien al contrario, por cuanto va asociada a la moda) que perdure en el tiempo. Uno puede querer ser famoso en este sentido de distinto modo y por distintos motivos: como fuente de ingresos, como medio de dar a conocer una obra (en Experiencia, Martin Amis califica la fama como «un subproducto necesario del hecho de ganar lectores»), como regalo a seres queridos o por ella misma. El ejemplo clásico de esta última opción, el afán de fama sin más, lo tenemos en la figura de Peregrino. Luciano de Samósata nos cuenta que en los Juegos Olímpicos del año 165, un filósofo llamado Peregrino se arrojó a las llamas. Aunque decía que era para enseñar que se debe despreciar a la muerte, el verdadero motivo sería su pasión por la fama entendida del modo en que lo estamos haciendo en este apartado. Así lo recoge muchos siglos después el ameno Benito Jerónimo Feijoo en su Teatro crítico universal: «Fue muy poderoso en el Gentilismo el hechizo de la fama póstuma. También puede ser que algunos se arrojasen a la muerte, no tanto por el logro de la fama (Feijoo entiende aquí por fama la posteridad, de la que hablaremos inmediatamente), cuanto por la loca vanidad de verse admirados, y aplaudidos unos pocos instantes de vida; de que nos da Luciano un ilustre ejemplo en la voluntaria muerte del Filósofo Peregrino».
Fama como posteridad
También utilizamos, como acabamos de ver en Feijoo, la palabra fama para referirnos a alguien del pasado cuyos méritos han logrado que su nombre permanezca más allá de la muerte. Es lo que llamamos «pasar a la posteridad». «Todos los bienes del mundo / pasan presto y su memoria, / salvo la fama y la gloria», cantaba Juan del Encina en torno al año 1500. Esa avidez de fama puede señalarse como un rasgo constante en la historia de Grecia, desde los héroes homéricos hasta Alejandro, y tiene que ver con la atención al individuo y a la propia personalidad, en contraste con la cultura oriental. Simónides, en la oda a los caídos en las Termópilas, habla de esa inmortalidad que la fama concede y Píndaro la llama «deseadísima».

El lugar que el artista ocupa en esta visión de la fama es determinante, pues no otro es el encargado de inmortalizar las hazañas, que quedarían ocultas sin su concurso. Heródoto narra las Guerras Médicas precisamente «para que no se desvanezcan con el tiempo los hechos de los hombres, y para que no queden sin gloria grandes y maravillosas obras, así de los griegos como de los bárbaros». El historiador y el poeta son los encargados de inmortalizar las hazañas y las palabras que merecen permanencia. Hannah Arendt, con su lucidez habitual, señaló la visión tácita en la que se movían los antiguos griegos. Para ellos, la naturaleza es inmortal, los hombres y sus hechos y palabras son mortales. Sin embargo, gracias a la memoria (Mnemosine es la madre de las otras musas), las proezas y las palabras de los hombres pueden adquirir la permanencia que tiene la naturaleza. Historiadores y poetas pueden dotar de fama inmortal a lo que merece permanecer. También la polis, según Pericles, puede hacerlo: una comunidad política como Atenas no necesitaba poetas para dejar tras de sí «monumentos imperecederos».
Además de como otorgador de inmortalidad, el escritor es a la vez objeto de la misma, algo que se encargó de recordar Ennio (en el contexto romano) en su epitafio: «Nadie el don de las lágrimas me rinda, porque vivo de boca en boca voy volando». Si en el origen da la impresión de que la fama del poeta es dependiente de la fama de lo que cuenta, llegará un momento en que los términos se invertirán. En la epístola 21 a Lucilio, Séneca alude a lo que escribió Epicuro a Idomeneo, ministro del rey de Macedonia: «Si te atrae la gloria, mis cartas te harán más famoso que todas esas tareas que tanto aprecias y por las que eres tan apreciado». Simétricamente, Séneca dice a Lucilio: «La inmensa duración del tiempo se abatirá sobre nosotros; pocos serán los genios que levanten cabeza, y aunque abocados a perderse alguna vez en el silencio, común a todos, resistirán al olvido y se sustraerán a él largo tiempo. La promesa que pudo hacer Epicuro a su amigo, esa te la hago yo a ti, Lucilio: alcanzaré el favor de la posteridad y puedo conseguir que otros nombres perduren con el mío». La fama pertenece al artista, y solo por contagio a los que él nombra.

Desentendido ya el artista de cantar hazañas para que no se olviden y preocupado de que lo que no se olvide sea su persona, la lucha por la posteridad estará vinculada al yo. Paradigmático es el caso entre nosotros de Unamuno, quien en su Diario íntimo escribía: «¿Acaso cuando he escrito ciertas cartas no ha pasado por mi mente la idea de que el destinatario las guardará? ¿No he soñado acaso, en momentos de abandono, en que muerto yo se coleccionarán aquellas y se publicará mi correspondencia? ¡Triste vicio de los literatos! ¡Funesta vanidad que sacrifica el alma al nombre! En ninguna parte como entre literatos son fatales las consecuencias del amor propio enfermizo, con su cortejo de envidias, soberbias, orgullos e hipocondrías. ¡Escribir cartas para la posteridad!». Esta cuestión del alma y el nombre es retomada en Del sentimiento trágico de la vida, donde la posteridad es vista como un remedo de la inmortalidad del alma: «Cuando las dudas invaden y nublan la fe en la inmortalidad del alma, cobra brío y doloroso empuje el ansia de perpetuar el nombre y la fama». Unamuno se apoya en la famosa proposición de Spinoza de que cada cosa se esfuerza por perseverar en su ser para justificar el hambre de inmortalidad de un yo que es, dice con Obermann ―el protagonista de la novela de De Sennancourt― para el universo nada, para mí todo. Lo que podemos relacionar con lo que hemos dicho al comienzo de este apartado de la atención al individuo en Grecia.
Vanidad y orgullo
La fama, entendida como celebridad o como posteridad, es un fenómeno social (pues consiste en el conocimiento o reconocimiento de los demás) a la vez que está vinculada al yo. Por eso intervienen en ella los afectos relacionados con los demás y con uno mismo. Podemos agruparlos en dos constelaciones, una negativa y otra positiva. En la primera, nos encontramos con la soberbia, la vanidad o la vanagloria; en la segunda, tenemos el reconocimiento, el orgullo, la satisfacción por los logros (de uno o de los cercanos a uno). La primera constelación supone un exceso, uno se estima a sí mismo por encima de lo adecuado, hay un cierto desprecio de la realidad y de los demás. Spinoza decía que la soberbia «consiste en estimarse a uno mismo, por amor propio, en más de lo justo». La segunda está marcada por el deseo de que se reconozca el propio valor, y no minusvalorar a los demás (es más, uno puede enorgullecerse del valor de otro). Tiene que ver con ajustar la valoración a la realidad (por eso no minusvalora ni sobrevalora) y se opone al complejo de inferioridad. Quien se siente orgulloso de lo realizado no se está poniendo por encima de sí mismo o de los demás, sino reclamando la valía de lo hecho y de sí mismo en relación con ello.
Muchas de las actividades que proporcionan fama son actividades solitarias (la poesía, la novela, el pensamiento…). Sin embargo, si bien se hacen en soledad, su sentido se lo dan en gran medida los otros. Eso hace que el creador deba hacer un movimiento de apertura a los demás si quiere que lo que hace sea conocido (paso previo a ser reconocido), lo que implica unas habilidades y unos deseos distintos (¿opuestos a veces?) a los que le llevaron a realizar su solitaria labor. Podemos encontrar espíritus soberbios, que creen haber realizado la mejor obra de la historia de la humanidad, espíritus orgullosos, que reclaman la visibilidad que justamente les corresponde, y espíritus retraídos, que viven en sus entrañas un conflicto entre la convicción del valor de su obra y el miedo a ponerla en el tablero del juego social. Cercanos a estos últimos estarían los exageradamente autocríticos, a los que le cuesta que la propia obra los contente a sí mismos.
La relación entre la fama como posteridad y la fama como celebridad
Podemos preguntarnos qué relación hay entre la fama como posteridad y la fama como celebridad. En ocasiones pueden ir juntas, y la obtención del reconocimiento entre los contemporáneos favorecer un puesto entre los inmortales. Podemos interpretar así el empeño de Proust en dar a conocer su obra y que esta fuera valorada. En otros casos, el dedicarse al presente puede competir con el hacerse un lugar en la posteridad. Así, Séneca advierte a Lucilio que no es su conocida vida actual la que lo hará brillar en el futuro, sino sus estudios, que le procurarán posteridad, comparando esta con la luz y la celebridad con el resplandor, que brilla por causa ajena. En otra carta del mismo epistolario vuelve a contraponer ambas famas: «Para utilidad de pocos ha nacido quien únicamente piensa en los hombres de su generación. Muchos miles de años, muchos miles de pueblos vendrán después: tómalos en consideración». La posteridad siempre está garantizada al virtuoso («La gloria es la sombra de la virtud»), pero no necesariamente en el presente y mejor si no lo es, porque más resplandece cuanto más rezagada llega, una vez libre de la envidia. Esa fama póstuma es considerada por Arendt en La condición humana «menos arbitraria y a menudo más sólida que los otros tipos, dado que sólo rara vez se concede como mera mercancía». Apuntemos al respecto que, aunque tentador, el mito del creador oculto que es descubierto y triunfa una vez muerto, tiene poco fundamento. La fama póstuma de un Kafka o de un Walter Benjamin fue precedida por un alto reconocimiento en vida entre los colegas.
Hay quien tiene claro, como Séneca, que la posteridad reconocerá su valía. Kierkegaard, según nos cuenta su biógrafo Joakim Garff, «no obtuvo mucho reconocimiento en su época, pero su amor propio y la convicción de que póstumamente se ganaría el favor de sus lectores permanecieron intactos durante toda su vida».
A este respecto me gustaría citar unas palabras de Schopenhauer. En Parerga y Paralipomena (parágrafo 60) dice:
El talento trabaja por el dinero y la fama: en cambio, el móvil que impulsa al genio a la producción de sus obras no es tan fácil de indicar. Raras veces es el dinero. La fama no es: algo así no pueden pensarlo más que los franceses. La fama es demasiado insegura y, considerada de cerca, de valor demasiado exiguo.
Entiende aquí por fama la celebridad en su tiempo, pues más adelante dice que el genio piensa más en la posteridad que en su época, y termina el parágrafo con estas imágenes tan plásticas:
Convertir su obra (…) en patrimonio de la humanidad, entregándola a una posteridad que la juzgue mejor: ese es el fin que para él prevalece sobre todos los fines y por el que lleva la corona de espinas que alguna vez habrá de reverdecer en corona de laurel. En la compleción y afianzamiento de su obra se concentra su afán, tan decididamente como el del insecto en su última forma se concentra en asegurar sus huevos y tomar las precauciones en favor de una prole cuya existencia nunca conocerá: pone los huevos allá donde, según sabe con seguridad, encontrarán un día vida y alimento; y muere tranquilamente.
Un argumento para preferir celebridad a posteridad es que en la primera uno está presente, y no en la segunda. Contra ello, Cicerón dijo respecto a la posteridad: «bien sea que llegue, como yo creo, fuera de mi conocimiento, bien sea que, como han pensado sapientísimos hombres, alcance a alguna parte de mi alma, ahora por lo menos me deleito con pensar en cierto modo en ella y esperarla».
La mala fama

Aunque hemos dado por supuesto que esta fama es positiva (del mismo modo que al hablar de «suerte» damos por hecho que es buena), existe también la mala fama. Fue la que se ganó Eróstrato, que buscó pasar a la posteridad incendiando el templo de Artemisa en Éfeso (el mismo día, se dice, que nació Alejandro Magno). Con Eróstrato la fama como posteridad se desvincula de aquello que le daba sentido y se vuelve autónoma. Ya en Heródoto puede verse un atisbo de esto al resistirse a nombrar a plagiarios o falsarios, dando así a entender que, aun negativa, la fama es siempre un premio. Por cierto, también en el caso de Eróstrato se prohibió dejar registro de su nombre para que no consiguiera la pretendida inmortalidad, del mismo modo que hoy día no vemos en la televisión al espontáneo que salta a un campo de fútbol. Pero alguien se fue de la lengua, o del cálamo.
Esta dualidad de la fama era representada mediante dos trompetas, a veces clara la de la buena fama, oscura la de la mala.
El poeta Milosz señala que la fama que uno desea es en realidad el reconocimiento por parte de los del propio círculo. En ese sentido, la fama estaría ligada a dos aspectos: la valía de lo hecho y el nombre de quien lo hace. Ambos son indistinguibles, en la medida en que lo primero expresa lo segundo (esto lo acentuaría el Romanticismo). Por eso un ajedrecista quiere que se ponga su nombre a una apertura, pero desdeña pasar a la posteridad como, por ejemplo, tenista. Perpetuar el nombre, sí, pero ligado a lo que llenó la vida del que lo portó, del mismo modo que las proezas y palabras de los griegos se inmortalizaban junto con sus actores por ser dignas de ello. La fama así entendida permite entender, por contraste, el erostratismo, que consiste en buscar la perpetuidad del nombre aun a costa de encadenarlo a una acción deleznable, que no se busca en sí misma, sino como medio para conseguir aquella.
La fama ridícula y el cuestionamiento de la posteridad
En el libro de Kundera La inmortalidad, la fama como posteridad aparece bajo una luz inusitada: la del ridículo. Pone como ejemplo a Tycho Brahe, que por pudor, en una cena de gala, no salió a orinar y se le reventó la vejiga. Ese gran astrónomo es conocido hoy, dice, por ello, y no por su contribución a la ciencia. Aunque el ejemplo puede ser cuestionado (yo mismo desconocía esa anécdota y sin embargo sabía que sus medidas fueron utilizadas por Kepler), se trata de una posible posteridad y, sobre todo, sirve para ponerla en tela de juicio, en lo que se insistirá en la novela unas páginas más adelante, mediante una conversación (imaginaria) entre Goethe y Hemingway. Tras quejarse este último de que en vez de leer sus libros, escriben libros sobre él acusándolo de todo, Goethe interviene:
—Eso es la inmortalidad —dijo Goethe—. La inmortalidad es el juicio eterno.
—Si es el juicio eterno, debería haber un juez como Dios manda. Y no una estúpida maestra de escuela con una vara en la mano.
—Una vara en la mano de una maestra estúpida, eso es el juicio eterno. ¿Qué se imaginaba, Ernest?
Me interesa esta idea. Uno tiende a pensar que la primera fama, la de los contemporáneos, puede ser injusta, o inconsistente, o frágil, o un espejismo (Eliano dice que “no parece gozar de una vista penetrante ni de un fino oído. Y por tanto, con frecuencia, yerra: en unas ocasiones es muy complaciente y en otras embustera”), pero que la segunda, sin embargo, es fruto de una decantación del tiempo y se trata de algo más justo y sólido, de un galardón en el que por fin ha triunfado la verdad. ¿Se trata de una influencia de la idea del juicio divino tras la muerte? El caso es que, si reparamos en ello, la posteridad no la hacen los contemporáneos, cierto, pero sí la hacen hombres como ellos, por lo que es también voluble y puede ser injusta, aunque, como hemos visto en el apunte de Arendt, parece más fiable. Esta sospecha no es, como podría pensarse, propia del siglo XX. La encontramos ya en Píndaro: “Yo pienso que la fama de Odiseo ha llegado a ser más grande que sus trabajos merced a Homero”.
La posteridad, hoy
La inmortalidad fue publicada en 1988. Todavía entonces, pese a todo, la idea de posteridad era sugerente para un joven que se iniciaba en cualquiera de las artes. Hoy parece una idea obsoleta. Yo veo el motivo en la ruptura con la tradición. La posteridad sólo se entiende si hay una jerarquía axiológica, si se distingue entre lo valioso y lo que no lo es. Es así como se configura el repertorio de obras que merecen un hueco en la tradición. De su reconocido valor depende su influencia y, por tanto, su vitalidad. En un mundo donde no existe escala alguna, no tiene sentido la idea de posteridad. Eso sí, gracias a las nuevas tecnologías, todo será archivado. Y seremos como el estudiante que subraya todas las palabras en sus apuntes: al final se dará cuenta de que es lo mismo que si no hubiera subrayado nada.
El rechazo de toda fama: el solitario
A lo largo de este artículo he ido dejando de lado algunas pistas que lo hubieran ramificado en exceso. En este último apartado quisiera apuntar dos de ellas por si el curioso lector quiere seguirlas por su cuenta.
Por un lado, está la conexión entre el rumor y la fama. La visión de la fama de Virgilio es la de un monstruo «veloz de pies y ligeras alas», «con tantas plumas en el cuerpo como ojos vigilantes debajo», «como lenguas, como bocas le suenan, como orejas levanta», «mensajera tan firme de lo falso y lo malo cuanto de la verdad». En relación con esto está la cuestión de la calumnia, la falsa fama.
Por último, la fama, tanto entendida como celebridad como entendida como posteridad, es un fenómeno social. En la medida en que uno busca apartarse de la sociedad, el deseo de fama es visto como sospechoso. Esta crítica a la fama la vemos ya en la Antigüedad: «bien vivió quien bien se ocultó». Lo que nos lleva a la figura del solitario.
Juan Fernando Valenzuela Magaña es profesor de Filosofía y escritor, es colaborador de Cuadernos Hispanoamericanos, Claves de Razón Práctica y Diario Jaén, y ha publicado varios libros, entre los que se encuentran Estambul: el resplandor del último siglo otomano y Cuentos rotos.