Alexander Torres, PhD, University of South Florida
Una manera de describir la literatura boliviana actual es que esta refleja una pluralidad de horizontes. Por ejemplo, en lo que va del siglo XXI la narrativa ha ido ampliando sus moldes discursivos creando, consecuentemente, otras posibilidades de enunciación. Si bien estos textos recientes que surgen desde diferentes lugares enunciativos ofrecen una muestra de una Bolivia caleidoscópica cuyas “láminas de vidrio” se pueden ver como la imbricación de distintos horizontes o como la colisión de dimensiones heterogéneas, propongo utilizar el concepto ontológico de plasticidad de Catherine Malabou para entender la actualidad literaria boliviana sin descartar el pensamiento sociológico de figuras como René Zavaleta Mercado y Silvia Rivera Cusicanqui. Con respecto al medioambiente literario boliviano, la existencia de nuevas editoriales en conjunto con las precedentes contribuye a una ontología plástica propiamente boliviana. Me concentraré en las propuestas narrativas de dos escritores para abordar este fenómeno: Daniel Averanga Montiel y Maximiliano Barrientos. De Averanga y Barrientos, comentaré, respectivamente, textos de los volúmenes El aburrimiento del Chambi y otros cuentos clandestinos (2022) y Una casa en llamas (2015). Desde cada libro se dará cuenta de las permutaciones literarias de la narrativa boliviana reciente y de la necesidad de ampliar el aparato crítico para aprovechar las nuevas lecturas que está generando el discurso literario boliviano en una resplandeciente e irreducible diversidad.
Partiendo de los conceptos sociológicos de “sociedad abigarrada” y de lo “ch’ixi” de René Zavaleta Mercado y Silvia Rivera Cusicanqui, respectivamente, intentaré pensar la plasticidad de Catherine Malabou dentro del contexto boliviano, concretamente desde su literatura actual. Comencemos con la formación social abigarrada. En La producción del conocimiento local (2002), Luis Tapia establece que
[l]a noción de lo abigarrado de Zavaleta aparece para abordar el problema de la falta de articulación de los modos de producción, y sobre todo el de la[s] otras dimensiones en la vida social, principalmente la política, en sociedades como la boliviana donde el capitalismo se ha desarrollado débilmente y, en consecuencia, la transformación y articulación de las otras cualidades sociales es altamente parcial. . . . (308)
Según Aaron Augsburger, “la desarticulación de la formación social boliviana siempre fue vista como una condición negativa para Zavaleta, una condición que debe ser superada si no a través de la abstracción de la fuerza de trabajo individual, por lo menos a través de la socialización del trabajo” (1567).[2] Siguiendo el pensamiento de Zavaleta, la abigarrada sociedad boliviana, en comparación con “las sociedades capitalistas desarrolladas, centrales o hegemónicas, [que] están en estado de disposición de ser conocidas cabalmente, y por tanto transformadas” (122) –para usar las palabras de Jaime Ortega Reyna– también puede conocerse “plenamente, y por ende [ser] transformada” (122), aunque se supone que con más dificultad, ya que, para volver a Tapia, “las sociedades abigarradas se caracterizan por tener un estado más o menos aparente y una diversidad de comunidades culturales y de producción” (310). Para que un mundo de la vida fuese capaz de hacer frente al capitalismo mundial, el primero tendría que adquirir el conocimiento de que está configurado y condicionado por este sistema económico y ontológico. Es un conocimiento que, además, tendría que generarse en un sujeto político o social particular. En el caso de las sociedades capitalistas desarrolladas, el autoconocimiento se da en el proletariado. Pero como se pregunta Diego Giller,
¿qué lugar le queda al conocimiento en formaciones abigarradas? ¿Cómo puede conocerse a sí misma una sociedad “oscurecida”? . . . Zavaleta va a encontrar respuesta a estos interrogantes en la noción de “crisis”. . . . Zavaleta definirá a la “crisis política” como un momento simultáneo de desgarramiento y universalidad, en la medida en que alcanza de un modo trágico y “patético” al universo de sujetos de la sociedad. . . . (57)
Más adelante Giller detalla que “la crisis no es solo un potencial creador de un método de conocimiento propio por parte de las masas populares; es también un acontecimiento nacionalizador en sí mismo, en el sentido de que genera las condiciones para la invención de formas sociales, capaz de incluir a todos los espacios y tiempos diversos” (58). En otras palabras, la crisis no sólo desencadena el conocimiento que debe suceder en la conciencia de las masas oprimidas, sino que también provoca el acercamiento intersubjetivo entre distintas formaciones sociales.
Cabe destacar que el acercamiento intersubjetivo no implica ineludiblemente el concierto de voluntades. No obstante, la crisis que produce este acontecimiento más bien da cuenta de la realidad ch’ixi que se vive en Bolivia. Según Silvia Rivera Cusicanqui, “[l]a noción de ch’ixi . . . equivale a la de ‘sociedad abigarrada’ de Zavaleta, y plantea la coexistencia en paralelo de múltiples diferencias culturales que no se funden, sino que antagonizan o se complementan” (70). “La noción ch’ixi, como muchas otras (allqa, ayni)” –nos explica Rivera Cusicanqui–
“obedece a la idea aymara de algo que es y no es a la vez” (69). Ahora bien, si la socióloga puede plantear una realidad ch’ixi, de la posibilidad de un mundo ch’ixi, es porque, a pesar de cualquier antagonismo existente entre las distintas sociedades de Bolivia, la complementariedad o, para usar nuevamente las palabras de Tapia, “la coexistencia y sobreposición de diferentes sociedades o matrices de relaciones sociales de diversa cualidad y tiempos históricos” son un hecho (La condición multisocietal 10).
Dicho esto, hagamos el salto para llevar las teorizaciones de Zavaleta y Rivera Cusicanqui al plano de la ontología, en concreto al de la plasticidad. En La plasticidad en el atardecer de la escritura (2008), la filósofa Catherine Malabou establece que la plasticidad es “la organización espontánea de los fragmentos” (24). La plasticidad también se refiere a la “formación de un abandono que permite no ceder a la completa deformación, pero tampoco a la fijeza declarada” (Durán, La soltura del cuerpo). Si la plasticidad constituye un hecho ontológico, entonces la misma es trasladable a la realidad boliviana, fenómeno que, además, está respaldado por el carácter abigarrado o ch’ixi de su sociedad o, dicho de otra manera, su identidad. A propósito de la plasticidad de Malabou, Cristóbal Durán asegura que “la identidad –subjetiva, sustancial, formal– es, en su principio mismo, mutable” (8). Como una “impronta [que] puede ser modificada, deformada y reformada, pero [que] no puede ser borrada” (Ontología del accidente 39–40), para tomar prestadas las palabras de Malabou, el territorio, en cuanto determinante irreducible de la identidad de un pueblo, “es indeleble” (39). O como afirma Zavaleta, “[e]l territorio es lo profundo de un pueblo; en realidad, sólo la sangre misma es tan importante como el territorio” (37). Y si bien “hay naciones o pueblos que han preexistido a su espacio y por eso se dice que la unidad territorial puede crecer o encogerse o aun desaparecer en cierta medida” (37), el territorio es una constante en la constitución y el sostenimiento de una identidad. Pero los territorios y las identidades que están ligadas a estos cambian. A pesar de las transformaciones generadas principalmente por el capitalismo global, la bolivianidad –abigarrada o ch’ixi– persiste como una huella indeleble. Y aunque la literatura, como expresan Deleuze y Guattari, crea “la posibilidad de expresar otra comunidad potencial, de forjar los medios de otra conciencia y de otra sensibilidad” (30), esa otra comunidad, según la ontología de la plasticidad, sigue siendo la misma. La literatura boliviana actual da cuenta de o más bien expresa esto mismo.
Empecemos con la narrativa de Daniel Averanga Montiel. Según una entrevista con Gabriel Salinas para la plataforma virtual Casa Bukowski, Averanga “nació en la provincia de Cercado, Oruro, [en] 1982” y “forma parte de una generación de escritores bolivianos afincados en las ciudades de La Paz y El Alto”. El aburrimiento del Chambi y otros cuentos clandestinos, libro de relatos del cual analizaré el que comparte el título con el volumen, “presenta una condensación de su narrativa ‘grosera, sincera y cínica’, como [Averanga] mismo la autodefine” (Ruvenal). En “El aburrimiento del Chambi”, según José Carlos Pérez Montaño Baya,
acompañamos a dos policías. Uno bastante violento, pero bueno, cuyo más grande defecto es que se aburre cuando no encuentra acción. Y el otro, bastante tranquilo, pero un verdadero hijo de p***a. Ambos patrullan las calles de El Alto y la zona sur de La Paz como el clásico dúo del paco bueno y el paco malo. En este recorrido, siempre de la mano de lo cómico, aprendemos a que los jailas corruptos de la zona sur y los maleantes de El Alto solo se diferencian por la pinta y el color de sus tatuajes.
El personaje principal del cuento de Averanga es un policía apodado “el Chambi”, nombre que es una doble referencia al fotógrafo peruano de origen quechua Martín Chambi y a Juan de la Cruz Sihuana, conocido como el gigante de Llusco, el cual llegó a medir 2 metros y 10 centímetros y que fue fotografiado por Chambi en 1925. El Chambi mide casi lo mismo que Sihuana: “dos metros y cinco centímetros” (Averanga 11). Y como ya se refirió, el protagonista de estatura imponente es “bueno”, pero “nadie soporta su humor cuando se aburre”, “su único problema” (9). El compañero que patrulla con el Chambi –el narrador del cuento– es, de acuerdo con él mismo, el verdadero desgraciado, carácter que, conforme narra este, todos atribuyen al que es el “auténtico bueno”. Una lectura plana admitiría la adjudicación axiológica por parte del narrador a sí mismo y a su compañero de patrullaje. Pero el mismo cuento se resiste a una interpretación maniquea. Por ejemplo, el narrador nos relata que tiene que controlar la violencia de su compañero y “parecer decente en el intento” (9). El “parecer decente” del narrador no se puede reducir a la disimulación de su personalidad “ruin”. Al disuadir al Chambi de propasarse con el uso de la violencia contra aquellos que desobedecen la ley, más bien lo que se revela es una dinámica perversa entre los compañeros de patrullaje. Esto queda claro cuando el Chambi parece llegar al culmen de la violencia en la última parte del relato, en el momento en que rapta a dos malhechores de El Alto y a otros dos de la zona sur de La Paz: el Músculos, el Ratón, el Choco y el Mcgiver, respectivamente. El narrador relata que no le gustaba el plan, pero le sigue la corriente al Chambi. Llevan a los cuatro delincuentes hasta Tiquina. Detalla el narrador: “Les cortó las agujetas de los zapatos deportivos a los jailones, y las de los kichutes a los alteños. Luego cortó los hilos y ordenó, con el revólver amartillado, que los cuatro se desnudaran” (17). El Chambi también les manda a los malhechores de “[c]aras morenas por un lado . . . y caras sonrosadas por el otro” que se besen (17), todo esto mientras el policía “malo”, por orden de su compañero, los graba. El compañero del Chambi, que a lo largo del cuento justifica el comportamiento de este, remata su defensa de él relatando que “no es malo. Sólo quiere llenar sus vacíos, como cualquiera. . . . Le dicen La mole, no por malo, sino por moler a los injustos, a los culpables, a las frutas podridas de la canasta” (17). Y termina el narrador su relato afirmando que “[a]quí, el único hijo de puta, soy yo. Sacaré el vídeo a la venta” (17).
Además de revelar que existe una dinámica más que paradójica entre el policía que se autodescribe como una persona inescrupulosa y el Chambi, que en la superficie puede parecer un policía simple y llanamente malo, el cuento de Averanga patentiza una interacción de una estructura mucho más sutil, complementaria, entre ambos que se podría clasificar como perversa. Ahora bien, la plasticidad discursiva en lo que atañe a “El aburrimiento del Chambi” se ubica en la forma en que el relato de Averanga oscila entre el ser y el no ser que, sin embargo, tiene una identidad mínima, primordial. En sus elaboraciones sobre la plasticidad, Malabou recurre a las máscaras de transformación de los pueblos de la costa noroeste del Pacífico y de Alaska estudiadas por Claude Lévi-Strauss. Escribe Malabou: “Son máscaras plurales, compuestas de rostros múltiples, máscaras de máscaras si se prefiere” (La plasticidad 15). Y añade la filósofa: “estas máscaras revelan el vínculo secreto que existe entre unidad formal y articulación, plenitud de una forma y posibilidad de su dislocación” (16). Por último, como metáfora o expresión de la plasticidad, exhiben “una agonística entre la forma y su dislocación, la unidad sistemática y la explosión del sistema” (23). En “El aburrimiento del Chambi”, lo abigarrado, lo que no se funde y se antagoniza o se complementa –sugerido en el desdibujamiento axiológico, social y racial que se da entre el par de policías y los pares de malhechores de caras morenas y caras sonrosadas– se sintetiza en una suerte de horizonte común óntico-ontológico que al mismo tiempo no elimina ni lo particular ni lo múltiple.
Pasemos ahora a Maximiliano Barrientos. Barrientos nació en Santa Cruz de la Sierra en 1979. Es uno de los escritores bolivianos más exitosos en la actualidad. Ha publicado tanto dentro como fuera de Bolivia, concretamente en México, el Cono Sur y España (“Maximiliano Barrientos”). Su literatura ha partido del realismo para llegar a un híbrido entre “el terror, la ciencia ficción o la weird fiction” (Gómez). A continuación, comentaré el cuento de venganza “Sara” del libro Una casa en llamas del 2015 tomando en cuenta la aproximación teórica desarrollada aquí.
“Sara” es un cuento narrado en clave realista. Gira en torno a la transformación de su personaje homónimo partiendo de una violación que sufrió a manos de tres hombres siete años atrás. Sara es una mujer cruceña que estaba casada con un hombre rico que, por ejemplo, tenía “distintas propiedades ganaderas . . . en el Beni” (Barrientos 40). Mientras estaba casada, tenía un chofer que, a pesar de gustarle y caerle bien ella, entrega a Sara a tres hombres –“los hombres de Arteaga” (41), por lo visto un enemigo de su exesposo– y estos terminan ultrajándola. Aparentemente compungido, según la narración, el chofer deja a Sara con los hombres y se aleja caminando. Se deduce que aquel podría haber estado amenazado por Arteaga y sus hombres. Siete años después de lo ocurrido, Sara ve al chofer en un local.
La protagonista representa un estereotipo de la mujer cruceña interesada en su apariencia física, en el dinero y en vivir cómodamente. Se infiere que se había casado por dinero. No obstante, el relato desafía el cliché al darle a Sara la oportunidad de vengarse del chofer de su exesposo. Al volver a verlo en el local con un niño –su hijo–, la protagonista, después de haber averiguado información sobre la vida actual de su exchofer, decide secuestrar a su hijo haciéndose pasar por una tía inexistente. Lleva al niño a un hotel y trata de ahogar su cara en un lavamanos lleno de agua. Sin embargo, no se hace el ánimo de llevar a cabo su plan de venganza. La oportunidad de vengarse de su exchofer opera en ella o, mejor dicho, la impulsa a terminar de realizar un proceso de transformación personal –o deformación en el lenguaje de la plasticidad–. Sara devuelve al niño secuestrado a su madre y se va dejando atrás el apellido de su exmarido –Ortiz– al decirle quién era con nombre y apellido a la esposa del chofer cuando esta le pregunta cómo se llamaba. El cuento concluye con Sara, afuera de un bar adonde se ha refugiado para olvidarse de lo sucedido, viendo, según se narra, “por una de las ventanas . . . chicas reír y coquetear con los hombres que trabajaban en Petrobras o en Repsol. Sara, en un tiempo no muy lejano, fue una de ellas. Al verlas reconoció una parte de sí que se había extinguido por completo” (Barrientos 47). Sin embargo, no se ha extinguido por completo porque, como afirma Malabou, recurriendo a Heidegger, “[d]el ser, no se puede salir. El ser es aquello de lo que es imposible escapar: esto es precisamente lo que destina el ser mismo, y con él todas las cosas, a la metamorfosis” (La plasticidad 94). En este sentido, Sara ilustra un aspecto ontológico fundamental de la plasticidad. A pesar de su metamorfosis, la protagonista de Barrientos no deja de ser la que es.
En resumen, en los dos cuentos de Averanga y Barrientos, vemos la fragmentación de mundos distintos: El Alto, la zona sur de La Paz y la región tropical de Santa Cruz. Como exponentes del discurso literario boliviano actual, se observa una Bolivia cambiante, todavía abigarrada, pero ontológicamente unida en su fragmentación y metamorfosis, pues no pudiendo salir de su ser, su destino no puede ser otro que el que es.
Obras citadas
Averanga Montiel, Daniel. “Daniel Averanga: Trato de escribir pensando que nada es original”.
Entrevista por Gabriel Salinas. Casa Bukowski, 21 Jul. 2021, casabukowski.com/entrevistas/daniel-averanga/.
———. “El aburrimiento del Chambi”. El aburrimiento del Chambi y otros cuentos
clandestinos, Okipus, 2022, págs. 9–17.
Augsburger, Aaron. “The Plurinational State and Bolivia’s Formación Abigarrada”. Third
World Quarterly, vol. 42, no. 7, 2021, págs. 1566–82, doi:10.1080/01436597.2021.1899803.
Barrientos, Maximiliano. “Maximiliano Barrientos: ‘El realismo ya está domesticado como
género’”. Entrevista por Laura Gómez. Página 12, 1 Ag. 2022, www.pagina12.com.ar/441512-maximiliano-barrientos-el-realismo-ya-esta-domesticado-como-.
———. “Sara”. Una casa en llamas, El Cuervo / Eterna Cadencia, 2015, págs. 33–47.
Deleuze, Gilles y Félix Guattari. Kafka. Por una literatura menor. Traducido por Jorge Aguilar
Mora, Era, 2008.
Durán, Cristóbal. La soltura del cuerpo. Indiferencias de la diferencia en Catherine Malabou.
Edición Google Books, Metales pesados, 2018.
———. Presentación. Ontología del accidente. Ensayo sobre la plasticidad destructiva, Pólvora,
2018, págs. 5–8.
Giller, Diego Martín. René Zavaleta Mercado: una revolución contra Bolívar. Los Polvorines:
Universidad Nacional de General Sarmiento, 2016.
Malabou, Catherine. La plasticidad en el atardecer de la escritura. Dialéctica, destrucción,
deconstrucción. Traducido por Javier Bassas Vila y Joana Masó, Ellago, 2008.
———. Ontología del accidente. Ensayo sobre la plasticidad destructiva. Traducido por
Cristóbal Durán, Pólvora, 2018.
“Maximiliano Barrientos”. El Cuervo Editorial, www.editorialelcuervo.com/autor-maximiliano-
barrientos-3/.
Ortega Reyna, Jaime. “Totalidad, sujeto y política: los aportes de René Zavaleta a la teoría social
latinoamericana”. Andamios, vol. 9, no. 20, 2012, págs. 115–135.
Pérez Montaño Baya, José Carlos. “Un autor para desaburrirse. Sobre la escritura de Daniel
Averanga Montiel y su forma ácida de reflejar las realidades a las que como seres humanos nos enfrentamos”. Ramona Cultural, 2 Jul. 2022, www.ramonacultural.com/contenido-r/un-autor-para-desaburrirse/.
Rivera Cusicanqui, Silvia. Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos
descolonizadores. Tinta Limón, 2010.
Ruvenal, Caio. “La narrativa breve, ‘grosera, sincera y cínica’ de Daniel Averanga se reúne en
un compilado”. Opinión, 11 Abr. 2022, www.opinion.com.bo/articulo/cultura/la-narrativa-breve/20220411150916862444.html.
Tapia, Luis. La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, modernidad. CIDES-
UMSA / Muela del Diablo Editores, 2002.
———. La producción del conocimiento local. Historia y política en la obra de René Zavaleta.
CIDES-UMSA / Muela del Diablo Editores, 2002.
Zavaleta Mercado, René. Lo nacional-popular en Bolivia. Siglo XXI, 1986.
[1] Ponencia leída el 17 de julio de 2023 en el XI Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos.
[2] Traducción mía del inglés al español: “the disjointedness of Bolivia’s social formation was always seen as a negative condition for Zavaleta, one to be overcome if not through the abstraction of individual labour power than at least through the socialisation of labour”.
Referencia Biográfica
Alexander Torres es Doctor en Literatura Hispanoamericana. Su primer libro, Bastardos de la modernidad: el Bildungsroman roquero en América Latina (2020), abarca una crítica del impacto ontológico de la modernidad capitalista desde la novela de formación, el ethos barroco y la cultura juvenil que buscó construir un mundo de la vida a partir del rock. Además de especializarse en el Bildungsroman y en cultura popular, su investigación se centra en la producción literaria contemporánea de distintas regiones de Latinoamérica, muchas veces con personajes e inquietudes juveniles enfrentados con un mundo desencantado y hostil. Actualmente le interesa analizar diversas formaciones de lo sagrado en la literatura y el pensamiento latinoamericanos como una alternativa a la lógica de la ética capitalista. Recientemente ha publicado capítulos en The Routledge Handbook of Violence in Latin American Literature, Growing up in Latin America: Child and Youth Agency in Contemporary Popular Culture y Transculturación y trans-identidades en la literatura contemporánea mexicana. Torres participa (junto con Magdalena González Almada y Tatiana Navallo) como editor invitado del número especial de la Revista de Estudios Bolivianos “Geopoéticas del abigarramiento en narrativas bolivianas actuales” (que se publicará próximamente), el cual se centra en “una mirada crítica en la relación dialógica producida entre abigarramiento y movilidad de afectos, rasgos determinantes de las manifestaciones culturales bolivianas de las últimas décadas impresas en diversas geopoéticas”. Enseña en la University of South Florida (Tampa).


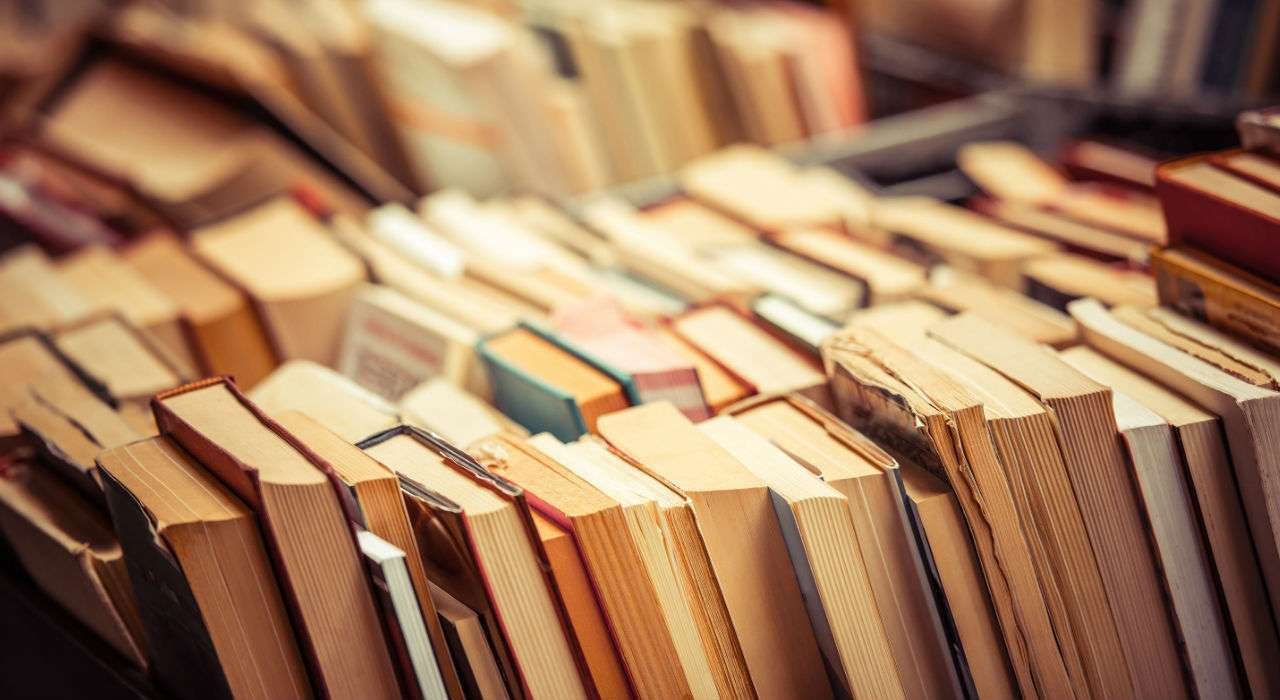
![Plasticidad discursiva en la narrativa boliviana reciente: dos ejemplos[1]](https://inmediaciones.org/wp-content/uploads/2023/08/WhatsApp-Image-2023-08-01-at-21.58.47-150x150.jpeg)
![Plasticidad discursiva en la narrativa boliviana reciente: dos ejemplos[1]](https://inmediaciones.org/wp-content/uploads/2023/08/Copia-de-PDF-51-150x150.jpg)
