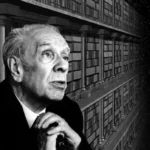La segunda vuelta electoral debería ser un momento de claridad, de propuestas concretas, de debates que nos ayuden a decidir con responsabilidad. Sin embargo, lo que estamos presenciando es otra cosa: insultos, acusaciones sin pruebas, discursos que dividen y una guerra sucia que no deja espacio para la esperanza.
Desde los balcones del poder, algunos proclaman que vienen a cambiarlo todo. Pero desde abajo, desde donde se vive el día a día, la pregunta es otra: ¿cómo puede cambiar algo si ni siquiera respetan lo que firman?
El pacto contra la guerra sucia, promovido por el Tribunal Supremo Electoral, fue firmado con el compromiso de evitar campañas de desinformación y promover debates respetuosos. No obstante, falta la firma de uno de los candidatos. Y desde entonces, ha sido protagonista de ataques, provocaciones y discursos que no buscan unir, sino enfrentar.
En esta campaña, hemos visto cómo los ataques personales, la desinformación en redes sociales, los insultos públicos y las acusaciones sin pruebas han desplazado por completo las propuestas, el debate sano y propositivo. El politólogo José Luis Exeni advierte que esta escalada polarizadora no solo afecta el proceso electoral, sino que amenaza la gobernabilidad futura del país. Y esa advertencia no puede ser ignorada.
Si hoy no respetan un acuerdo público, ¿mañana respetarán la ley? Si hoy insultan a pueblos indígenas, mujeres, migrantes y minorías, ¿mañana gobernarán para todos? Si hoy no presentan pruebas de lo que denuncian, ¿mañana ofrecerán respuestas o solo excusas? Si hoy siembran odio, ¿mañana cosecharán paz?
Bolivia ya está dividida. Por regiones, por ideologías, por heridas que no cerraron. ¿No es hora de que alguien proponga unirnos en lugar de seguir rompiéndonos? Porque en el mercado, desde el aula, desde el hospital, desde el barrio, lo que se necesita no es más ruido, es claridad, es respeto, es verdad.
No se trata sólo de lo que se dice, sino de los que se ataca y se vulnera. La guerra sucia no solo afecta a los candidatos, afecta a las instituciones y a los bolivianos, a su imagen y dignidad. El generalizar ha hecho daño. El Tribunal Supremo Electoral ha sido aludido. Los medios han sido atacados por informar. Las universidades, los sindicatos, los colectivos ciudadanos y las organizaciones indígenas han sido blanco de desprecio y manipulación. ¿Dónde está el límite que impida que la política se convierta en un campo de batalla?
Y más allá de los pactos y las promesas, también deberíamos preguntarnos por quién queremos votar. ¿Por quienes ofrecen promesas que se evaporan al terminar el discurso? ¿O por quienes presentan propuestas serias, viables y comprometidas con el país, con todo el país? Votar no es solo elegir un nombre. Es elegir un modelo de convivencia. Es decidir si queremos seguir atrapados en el ciclo del agravio o avanzar hacia una política que construya. Es preguntarnos si el respeto, la coherencia y la verdad pueden volver a tener valor en la vida pública.
Y aquí es donde la pregunta que da título a este editorial deja de ser retórica y se convierte en urgente: ¿y si el respeto fuera más importante que el poder? Porque el poder que está en juego no es solo el control de un cargo. Es el poder de definir el tono del país, de marcar el rumbo institucional, de decidir si Bolivia será gobernada desde el diálogo o desde el agravio, desde el debate o la imposición. Es el poder de influir en cómo se trata a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las regiones, a las minorías. Es el poder de construir o destruir la confianza pública. Y si ese poder no se ejerce con respeto, entonces no sirve. Porque el poder sin respeto no transforma: aplasta.
La guerra sucia no es inevitable. Es una elección. Y en Bolivia, se ha convertido en una estrategia política. No es un error aislado, es una táctica calculada para desviar la atención del debate programático, sembrar desconfianza y debilitar al adversario. Pero salpica, y lo que termina debilitándose no es solo el contrincante, es el país entero. Porque cuando la política se convierte en campo de batalla, las instituciones se erosionan, la ciudadanía se decepciona y la democracia pierde sentido.
En este contexto, la frase del sociólogo Fausto Colpari adquiere una vigencia ineludible: “La política boliviana necesita una refundación moral, ética y popular. Hasta entonces, seguiremos viendo elecciones sin alma, sin futuro y sin esperanza.” Colpari no se refiere a un cambio superficial. Habla de una transformación profunda. Una refundación moral, porque sin honestidad ni coherencia, el poder se convierte en abuso. Una refundación ética, porque sin responsabilidad ni respeto, el liderazgo se convierte en espectáculo. Y una refundación popular, porque sin representación real, la democracia se convierte en simulacro.
Su advertencia es clara: si no cambiamos la forma de hacer política seguiremos atrapados en ciclos de frustración. Elecciones sin alma, porque no hay ideas. Sin futuro, porque no hay visión. Sin esperanza, porque no hay respeto.
Este editorial no busca polarizar, busca despertar. Porque si no exigimos ética ahora, mañana será tarde. Porque si no rechazamos la mentira hoy, mañana será norma. Porque si no defendemos la verdad en esta campaña, la democracia será la próxima víctima.
Un país dividido se estanca. Un país unido avanza. Y hoy, Bolivia necesita avanzar.
Bolivia tiene el derecho —y el deber— de elegir.