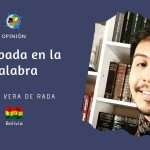Inés Monteira Arias
Los relieves de temática sexual que encontramos en muchas iglesias románicas han suscitado una gran curiosidad entre los visitantes y el interés de los historiadores del Arte desde hace más de un siglo. El ejemplo más conocido es la iglesia de San Pedro de Cervatos, donde varios canecillos y capiteles del exterior se pueblan de personajes desnudos que exhiben unos desproporcionados órganos sexuales, se masturban o aparecen copulando por parejas. Son figuras dotadas de un aspecto caricaturesco por la desproporción y deformación de su anatomía, y por su gesticulación. Aparecen intercaladas entre personajes que beben de barricas de vino, simios onanistas, liebres prosternadas y cuadrúpedos apareándose, así como figuras de músicos y acróbatas.
Tan atractivo y sorprendente repertorio ha sido objeto de numerosos estudios y de interpretaciones diversas. En 1988 se publicaba Románico erótico en Cantabria, donde sus autores, Ángel del Olmo y Basilio Varas, interpretaron las representaciones sexuales como una manifestación de la vida cotidiana, que revelarían la libertad de las gentes y de los artistas para el regocijo erótico. Otras publicaciones han vinculado estas imágenes con el deseo de fomentar la procreación, confiriéndoles en ocasiones un carácter apotropaico ligado a la pervivencia de ritos paganos de fecundidad1.
Estas propuestas han venido principalmente de la pluma de autores que no se han dedicado al estudio académico del arte románico y de trabajos divulgativos. El carácter explícito y la crudeza del lenguaje visual de estos canecillos han llevado también a que sean frecuentemente calificados de «eróticos» por los aficionados al románico, existiendo diversas leyendas locales que relacionan estas figuras con la picardía de los escultores. La extrañeza que causa desde la actualidad encontrar la representación de actos sexuales en templos católicos ha contribuido a ello, pues son imágenes que chocan frontalmente con la noción del decoro impuesta desde la Contrarreforma para el arte religioso. Sin embargo, el lenguaje románico y los textos plenomedievales no escatiman en detalles expresos y desagradables para la descripción del pecado. Por ello, estos relieves parecen dar forma visual a los documentos que condenan el fornicio, la exhibición de las partes púdicas y las prácticas sexuales pecaminosas, pues hallamos indicadores gráficos en los relieves —su aspecto bestial o demoníaco, la desproporción, la gesticulación o la presencia de serpientes infernales— que vienen a mostrar el acto erótico y el cuerpo humano como algo corrompido y desagradable.
Quienes se han dedicado al estudio del arte románico y de las fuentes escritas de esa época han interpretado mayoritariamente estas imágenes como representaciones vinculadas con la moral del momento y con la condena eclesiástica del sexo no reproductivo, así como con la voluntad de controlar y amonestar las relaciones carnales tanto entre laicos como entre clérigos. Sabemos que en el siglo XI los valores hegemónicos en las sociedades occidentales estuvieron fuertemente condicionados por los monjes, mientras el papado trataba de imponer la castidad en el clero. La propia difusión del arte románico se vincula con la orden benedictina de Cluny y con la Reforma Gregoriana, y en este contexto asistimos a la estrecha tutela de los clérigos sobre la producción artística y sobre los programas iconográficos. Ello explica que el románico se implante en muchos reinos cristianos occidentales entre los siglos XI y XIII con una considerable homogeneidad estilística y temática. Podemos encontrar los mismos temas iconográficos en iglesias situadas en lugares lejanos entre sí y a lo largo de casi dos siglos, incluso imágenes de temática sexual o fantástica ubicadas en espacios marginales como los canecillos. De este modo, la representación femenina que separa las piernas para mostrar ostensiblemente su sexo aparece en iglesias románicas de Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España, cinceladas por distintas manos y a lo largo de un tiempo dilatado.

Sólo la existencia de unas directrices comunes puede explicar esta difusión de los motivos. La recuperación de la imagen monumental en el edificio religioso que se produce precisamente en el románico viene justificada en diversos escritos teológicos de la época por la finalidad de adoctrinar e instruir a los fieles. Se elaboró entonces un corpus de imágenes que fueron reproducidas en distintos lugares con el fin de transmitir unos mensajes unificados. La autoridad que estas representaciones tuvieron sobre los fieles por situarse en la casa de Dios, donde se pronunciaba el sermón, las convirtió en un poderoso medio de comunicación de mensajes en manos de la Iglesia. Puede descartarse, así, que los artistas gozaran de libertad para elegir los temas que esculpían y que la finalidad de este arte fuera costumbrista.
El gran estudioso del románico Serafín Moralejo indicaba que las figuras de onanistas y exhibicionistas estuvieron claramente dirigidas a la denigración de los pecadores de la carne. El carácter grotesco y caricaturesco de estas representaciones se manifiesta como otro indicador de las connotaciones negativas de las figuras dentro de las propias claves representativas del arte románico, donde los santos aparecen bajo esquemas plásticos de equilibrio y contención, mientras demonios y condenados al infierno muestran gestos violentos, bocas abiertas y una mayor desproporción. Es cierto que muchas de estas representaciones pueden rozar lo humorístico, pero «la burla, lejos de restringir el alcance de la intención moral, es su agente privilegiado», decía Moralejo2. Con frecuencia son animales los que aparecen apareándose en los canecillos o exhibiendo grandes órganos sexuales, unas representaciones que permitieron expresar la animalidad atribuida a quienes se dejaran llevar por los instintos carnales. Las figuras colindantes que acompañan los relieves de temática sexual a menudo encarnan otros pecados como la avaricia, o representan comportamientos reprobados por las autoridades como la ingesta excesiva de alcohol. De este modo, Agustín Gómez dedicaba un estudio a la temática de los canecillos románicos señalando que en estos espacios secundarios aparecen principalmente colectivos marginados por la Iglesia y estigmatizados en la sociedad de la época, contándose los lujuriosos entre los más denostados3.
Un tema íntimamente ligado a estas representaciones es el conocido como la Femme aux serpents, estudiado inicialmente por el gran historiador del arte Émile Mâle, y más tarde por otros como Casagrande, Vecchio, Wirth y Leclercq-Kadaner. Se trata de la representación de una mujer desnuda mordida en sus senos y genitales por serpientes y sapos, que aparece a finales del siglo XI y se repite en numerosas iglesias románicas a lo largo del XII. La imagen constituye una reinterpretación de la Madre tierra romana, que adquiere tintes peyorativos en la Edad Media para representar la lujuria, así como a las mujeres lúbricas y las malas madres.

Lujuriosas y personajes con gestos obscenos aparecen frecuentemente entre los condenados al infierno de los Juicios Finales románicos, como en los tímpanos de Santa Fe de Conques y San Pedro de Beaulieu. Algunas de estas figuras presentan una indumentaria o fisonomía que permite asociarlos con los musulmanes y judíos de la época, según ha sido analizado en varios estudios (Higgs Strickland, Monteira), ilustrando los innumerables textos eclesiásticos que acusan a los «infieles» de lujuria como un argumento legitimador de la guerra sacralizada contra el islam.
De este modo, numerosos especialistas han escrito sobre las representaciones de temática sexual en el románico, entre los que podemos mencionar también a Ruiz Montejo, Nuño González, Aragonés Estella, Martínez de Lagos, Hernández Garrido, Tobalina Pulido, Kelly y Ford, aunque existen muchos más. A pesar de que estos trabajos presentan distintos matices interpretativos, todos ellos desestiman que estas imágenes se destinaran a fomentar la procreación, y no sólo por la crítica hacia la lascivia, la fornicación y la sodomía presente en la documentación de la época, sino porque los actos de onanistas y exhibicionistas no conducen directamente a la fecundación.
El reciente libro de Isabel Mellén El sexo en tiempos del Románico propone una relectura de estas imágenes que se presenta como novedosa a partir de un rechazo rotundo hacia la interpretación ofrecida por los estudios académicos dedicados a este tema. La autora indica que la consideración de estos relieves ofrecida por la historiografía como representaciones del pecado y la obscenidad es un error derivado de los prejuicios de los propios investigadores, víctimas de unos «condicionantes sociales» que el catolicismo ha impuesto en sus miradas. Aunque no menciona ni cita en su bibliografía algunos de los más importantes trabajos dedicados a esta cuestión, indica que las interpretaciones que se han ofrecido hasta la fecha son profundamente machistas y conservadoras. Para Mellén estas teorías son resultado del arraigo de unas nociones sobre decoro moral y tabú sexual propias de los siglos XIX y XX, y particularmente del franquismo, de las que somos aún deudores. Sostiene que la lectura moralizante de estas figuras responde a un intento de censurar y modelar la Edad Media al gusto «de la idealización de cristianismo actual más severo», indicando que los investigadores trasladan al pasado sus prejuicios y creencias actuales, lo cual constituye un anacronismo. Para ello, la historiografía habría tratado de maquillar el pasado utilizando «todo tipo de fuentes medievales eclesiásticas afines o en consonancia con esa ética cristiana hegemónica de su contemporaneidad» (pp. 23-24).
La autora trata de sostener estas consideraciones mediante la afirmación de que en los siglos XIX y XX la Iglesia adquirió cotas de poder inéditas hasta entonces, y que sólo en aquel momento empezó a dominar la educación estableciendo un sistema de valores diferente al que existía previamente, que ha derivado en la imposición de la moral actualmente imperante «dominada por una mirada masculina de tintes pornográficos» (pp. 16 y 36).
Su propuesta interpretativa, que se autodefine como feminista, consiste en afirmar que estas imágenes no tienen ningún marcador negativo ni tuvieron connotaciones peyorativas en la Edad Media; muy al contrario, habrían constituido una representación intencionada de la «rica y poliédrica sexualidad medieval» (p. 59), la cual estaba totalmente desvinculada de la idea de pecado ―esta respondería, en realidad, a un sesgo de nuestro tiempo―. De este modo, «la consideración del románico sexual como obsceno o erótico, incurre en un tipo de mirada patriarcal y heterosexual que deja en el margen los sentimientos, modos de ser, anhelos y comportamientos de quienes crearon y contemplaron estas imágenes» (p. 37).
Isabel Mellén sostiene que estos relieves suponen, en realidad, una naturalización de la sexualidad, tratándose de una muestra de espontaneidad y de falta de complejos por parte de las clases nobiliarias que fueron, según ella, comitentes de un gran número de iglesias. Admite, no obstante, en el último capítulo del libro, que algunos ejemplos puntuales de patrocinio eclesiástico pudieron aludir al pecado. Lo cierto es que en ninguna parte de su estudio trata la cuestión de los comitentes, ni documenta quienes fueron los promotores de las iglesias, ni llega a definir lo que califica como «templos nobiliarios». Tampoco circunscribe su análisis a un número determinado de templos, a un área geográfica ni a edificios de los que tengamos noticia de una financiación laica. Resulta igualmente desconcertante que se refiera a un «matronazgo» en alusión al supuesto papel mayoritario de las mujeres en la «creación, diseño y gestión de obras de arte» (p. 39), lo cual denota un enorme desconocimiento de este periodo y del control episcopal, abacial y masculino sobre la erección de iglesias.
A lo largo de sus cuatro capítulos —titulados El sexo es deseo, El sexo es poder, El sexo es vida… y muerte, y El sexo es pecado— el libro se construye a partir del comentario de una selección de capiteles y canecillos aislados y descontextualizados, donde se omite mencionar qué temas y relieves rodean a las imágenes que analiza, privando a los lectores de todo contexto iconográfico. También omite, en ocasiones, detalles de la imagen que puedan contradecir su teoría, como en el caso del simio con un gran falo mutilado de un canecillo de San Martín de Elines, donde no menciona que lleva una soga al cuello y afirma que se trata de la «manifestación de una sexualidad desbordante y sin tapujos» (p. 82).

Aunque no incluye fuentes primarias en su bibliografía, se refiere al género literario del amor cortés para apoyar sus argumentos, pero sin recoger pasajes específicos y, con ello, soslayando el hecho de que en esas obras se habla de cortejo y de un amor platónico, pero nunca de sexo explícito.
En el segundo capítulo Mellén concreta en mayor medida su propuesta interpretativa sobre estas imágenes, señalando que «las élites nobiliarias convierten el sexo en la base de su poder tanto político como ético», ya que la procreación es lo que permite la continuidad de la estirpe (p. 32). La autora va más allá indicando que existe un empoderamiento de la mujer en algunas de estas representaciones femeninas, cuyo órgano sexual —que exhiben— es el lugar «en el que radica el estatus de las clases nobiliarias, al ser el punto exacto en el que se gesta y se transfiere la nobleza de un linaje». Mellén concluye: «El cuerpo de las damas se convierte así en portador y transmisor de poder político» (p. 32).
Una de las mayores flaquezas de su argumentación reside en que ningún elemento figurativo permite identificar a estos personajes como «nobles», ni el atuendo ni ningún atributo que sí encontramos en otros relieves. La animalización de muchas de estas figuras resulta, por otro lado, un recurso que sirve para denotar su carácter maléfico o demoníaco en el arte de este tiempo. Resulta, por tanto, difícil sostener que estas representaciones sirvieron a la nobleza para justificar su superioridad sobre el campesinado, ya que no hay indicadores de estamento en las imágenes… ni tampoco de superioridad, muy al contrario. Por otro lado, para sustentar su teoría sería preciso demostrar esa supuesta independencia o disidencia de la nobleza respecto de la Iglesia en cuanto a valores morales.
El trabajo tiene un carácter fuertemente especulativo y también divagador, pues hace algunas aseveraciones que, sin apoyarse en ningún documento histórico, llegan a rozar la ficción literaria, como en el párrafo que sigue:
«Encontramos en la Edad Media un deseo que tiene más que ver con el anhelo, con la postergación del momento en el que dos cuerpos se encuentran, tanto en el más allá como en el más acá. Una excitación que nace tanto del arrebato místico como de la arrobación por la contemplación del rostro de la persona amada. En definitiva, el deseo radicaba más en la expectativa que en la consecución inmediata del encuentro sexual» (p. 48).
Entre sus interpretaciones más imaginativas encontramos las que relacionan las representaciones del combate de púgiles con la homosexualidad: «el contacto físico que tenía lugar entre los cuerpos medio desnudos era sin duda una oportunidad para el desarrollo de prácticas homosexuales» (p. 67).
Respecto a las pinturas del ábside de Nuestra Señora de la Asunción de Alaiza, en Álava, donde se despliega una escena guerrera, Mellén llega a relacionar la temática del ábside central con la representación de la parturienta, eludiendo sin embargo mencionar que esta figura aparece fuera del cascarón del ábside, en un espacio secundario situado en el lado izquierdo.
En algunas partes del trabajo se llega a tergiversar y hasta a mentir sobre la opinión de otros autores para reafirmar la propia. Así lo hace al hablar del tema de la Femme aux serpents (pp. 166 y 167) donde Mellén señala que varios investigadores han considerado que se trataba de una invención historiográfica del profesor Mâle al no mantener esta imagen ningún vínculo con la lujuria. Apoya esta afirmación únicamente en una nota a pie donde se menciona un artículo de Raphaël Guesuraga4. Sin embargo, este artículo propone que la mujer de las serpientes representaría más un tipo particular de mujeres denostado en aquella época, como las malas madres o las prostitutas, que una alegoría general de la lujuria, la cual habría sido encarnada en otros modelos figurativos.
El cuarto capítulo del trabajo pretende apuntalar su propuesta interpretativa reconociendo que algunas imágenes románicas promovidas por la Iglesia pudieron tener un carácter de censura hacia las prácticas sexuales, pero circunscrita únicamente a programas más «radicales», como el tímpano de Santa Fe de Conques. No desiste, sin embargo, de su línea argumentativa principal, hasta el extremo de interpretar un canecillo de Santa María de Uncastillo, donde un clérigo tonsurado se abraza a una mujer, como una imagen festiva y ambigua, a pesar de que ambas figuras aparecen atacadas por serpientes.

Isabel Mellén concluye su libro con un breve epílogo donde insiste en que la historiografía ha querido falsear estas imágenes, dibujando una Edad Media oscura al calor del tabú y la represión del siglo XX, y debido a los «intereses espurios de nuestro tiempo». Proclama después que «el pasado es tozudo y, a pesar de la censura, la destrucción de pruebas y los intentos de ocultación, todavía podemos rescatar de las ruinas las historias de las personas vencidas» afirmando que «es una necesidad metodológica y nuestra responsabilidad seguir resistiendo para lograr, de nuevo, la normalización de la sexualidad humana que se expresaba libremente en las imágenes de nuestras iglesias románicas» (p. 240).
El sexo en tiempos del Románico refleja un profundo desconocimiento del arte religioso de este tiempo, de sus claves semánticas y las pautas representativas por la que se rigió. Hay que tener en cuenta que en el románico encontramos dos tipos de representaciones según su temática, las que ilustran episodios bíblicos y las imágenes profanas —además de los motivos vegetales y geométricos―. Entre las representaciones profanas abundan los seres fantásticos y bestiales con un fuerte carácter metafórico y moralizante de signo negativo, e interpretarlos en un sentido literal o costumbrista resulta todo un anacronismo. Mellén llega a afirmar que la presencia de representaciones de bailarinas y prostitutas en estos edificios viene a demostrar su buena consideración en la sociedad de su tiempo, ya que «las cortesanas tenían acceso a espacios de poder normalmente vetados para las mujeres» (p. 77). Siguiendo esta lógica, podría inferirse también que los monstruos de siete cabezas gozaron de aprobación social en su época en virtud de su presencia en los muros de las iglesias.
La autora defendió en 2023 su tesis doctoral en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, dedicada al estudio de las teorías cognitivas respecto a la percepción de imágenes. En su tesis defiende la variabilidad del significado de las imágenes en función de la persona observadora, una perspectiva extemporánea que es la que parece aplicar también al análisis de los relieves medievales en El sexo en tiempos del Románico.
Resulta ciertamente ahistórica la negación de que el rechazo eclesiástico hacia el sexo fuera una postura hegemónica. Desde el siglo IV hasta finales de la Edad Media la fornicación y la lujuria fueron consideradas como un pecado capital y una ofensa a Dios, y así aparece recogido por autores como Juan Casiano, Prudencio, Gregorio Magno y Tomás de Aquino. El ideal ético cristiano estuvo marcado por el ascetismo monástico y el rechazo hacia toda forma de placer, siendo la renuncia sexual un pilar del cristianismo desde sus orígenes5. Los Penitenciales altomedievales mencionan y castigan los delitos sexuales, que aparecen siempre en una proporción muy elevada respecto a otras infracciones y llegan a sancionarse, en ocasiones, con penas más severas que los homicidios6. También los sucesivos sínodos eclesiásticos fueron demarcando las prácticas sexuales desautorizadas por la Iglesia, prohibiéndose expresamente la bigamia o el sexo anal, considerado contra natura, y estableciendo incluso los días en los que estaba vetado mantener relaciones dentro del matrimonio7.
Pero no sólo la legislación eclesiástica condenaba la práctica sexual libre, también lo hacía la legislación civil de la época. Las disposiciones legales redactadas a lo largo de la Edad Media hispánica recogen y castigan severamente los delitos de estupro, incesto, sodomía y «alcahuetería», en textos como el Código de Eurico, el Liber Iudiciorum o las Siete Partidas de Alfonso X. Las manifestaciones literarias medievales transmiten igualmente el carácter peyorativo que tuvieron el sexo y los órganos sexuales en aquella sociedad, lo cuales reciben calificativos despectivos8.
Por ello, resulta completamente infundada la afirmación que hace Isabel Mellén sobre que el concepto de sexualidad como pecado «no es sino una cuestión ideológica propia de una pequeña parte de la sociedad medieval, por lo que debe ser necesariamente puesta en entredicho como hegemónica» (p. 36). No reúne ninguna fuente ni testimonios que acrediten la existencia de libertad sexual en la sociedad del siglo XII, si bien la interpretación de los relieves de las iglesias tiene más que ver con los mensajes enunciados por las autoridades religiosas que con lo que pudiera ocurrir en la intimidad de las alcobas. Es cierto que tanta condena a las prácticas sexuales ilícitas revela precisamente que éstas existían, pero, como venimos explicando, los muros de los templos no eran un espacio para la expresión artística de la transgresión, sino un medio de comunicación de mensajes controlado por la Iglesia.
Por otro lado, la propuesta interpretativa de El sexo en el Románico no resulta tan novedosa como se anuncia, pues ya hemos comentado al inicio de estas líneas que otros autores defendieron la existencia de una exaltación de la procreación en estas representaciones. Lo que desde luego sí es francamente original en el libro es lo que se refiere a la lectura de estas imágenes como una reafirmación del poder de la mujer en la sociedad de su tiempo, una propuesta que no parece exenta de oportunismo comercial. Haciendo gala de un enfoque de Historia de género con el que declara querer contrarrestar la mirada patriarcal, la autora afirma que las figuras femeninas que muestran su órgano sexual —y hasta las que reciben mordeduras de sapos y serpientes— constituyen una reafirmación de la mujer. Incurre con ello en la negación del componente misógino que subyace en estas imágenes, muy próximas a las descripciones de tentaciones en las que el demonio se presenta ante santos y monjes bajo un aspecto femenino. La historiografía de género ha puesto de manifiesto precisamente que la literatura de los siglos centrales de la Edad Media es fuertemente misógina, pues en ella se presenta a la mujer como una creación fallida y un ser inferior, proclive a cometer pecados carnales, considerándose la menstruación como algo impuro y castigándose en mayor medida sus faltas sexuales que en el hombre, como por ejemplo la imposición de siete años a pan y agua por practicar la masturbación femenina9.
La afirmación de que la mirada patriarcal y el tabú sexual aparecen en los siglos XIX y XX es, por tanto, falsa, y pasa por alto que fue precisamente en estos siglos cuando se dieron algunos pasos definitivos en la conquista de los derechos de las mujeres en Occidente. De este modo, Isabel Mellén contradice también los trabajos que se han hecho con una perspectiva de género sobre la Edad Media10 y falta de nuevo a la verdad cuando dice que hasta el siglo XIX no se impuso esa visión negativa de la sexualidad femenina. Parece ignorar la quema de miles de mujeres acusadas de brujería durante la Edad Moderna, estudiada en numerosos trabajos donde se demuestra que, fuera de los parámetros del matrimonio y del control masculino, la sexualidad femenina ha sido históricamente percibida como un peligro y una amenaza para el buen mantenimiento de las jerarquías sociales11. También resulta difícil de sostener el argumento de que la represión sexual propia del siglo XX es responsable de las interpretaciones erróneas de estas imágenes, siendo precisamente en ese siglo cuando más ha arraigado el laicismo en Occidente y cuando empezaron a desafiarse los códigos tradicionales de la moral sexual, dentro de lo que se ha dado en llamar la revolución sexual de las décadas de los 60, 70 y 80.
A pesar de todo ello El sexo en tiempos del Románico está teniendo una enorme difusión y publicidad en medios de comunicación de ámbito nacional. El hecho de que una editorial prestigiosa como Crítica le haya dado su sello resulta desconcertante para los especialistas en Historia del Arte medieval, como lo es que el trabajo haya podido superar un proceso de evaluación externa.
Este libro se enmarca en una corriente reciente y creciente de trabajos de pseudohistoria que, dentro de un fenómeno más amplio como es el de la propagación de fakes y bulos por medio de redes sociales y canales de difusión de masas, adquieren notoriedad entre la audiencia al presentarse como propuestas atractivas y hasta «antisistema», capaces de cuestionar los dogmas oficiales que proceden de la academia. Sin embargo, como señalaba recientemente el medievalista y catedrático de la Universidad de Huelva Alejandro García Sanjuán en una entrevista, estas tendencias de revisionismo histórico resultan con frecuencia muy conservadoras. Como él, pienso que son especialmente preocupantes cuando se propagan desde el propio ámbito académico, pues ello les otorga una credibilidad que de otro modo no tendrían, y que en definitiva suponen un desprecio hacia el propio conocimiento12.
Inés Monteira Arias es catedrática de Historia del Arte en la UNED. Entre sus publicaciones se cuentan ocho libros y diversos artículos científicos centrados en la iconografía románica, en el estudio de las relaciones entre cristianos y musulmanes en la Edad Media y su reflejo en el arte románico, así como el arte del Camino de Santiago en la Edad Media. Entre ellos, pueden destacarse El enemigo imaginado. La escultura románica hispana y la lucha contra el Islam (Toulouse, CNRS, 2012), y su último libro como editora y coautora The Visual Culture of al-Andalus in the Christian Kingdoms of Iberia: Tenth to Thirteenth Centuries (Londres-Nueva York, Routledge, 2025).
1. Es el caso de la tesis doctoral de María Ángeles Menéndez, defendida en la UNED en 1995 y recientemente publicada en el libro autoeditado La pervivencia de un mito: La iconografía de carácter sexual en la plástica románica dentro del contexto religioso de la iglesia, Fullcolor Printcolor, 2024, Denia. Ver también Ferrán Serrano Salgado «El Románico erótico: La Colegiata de San Pedro de Cervatos», Revista de Arqueología, Historia y Viajes sobre el Mundo Medieval, 33-369 (2012), pp. 52-61.
2. Serafín Moralejo Álvarez, «Marcolfo, el Espinario, Príapo: un testimonio iconográfico gallego», Primera Reunión Gallega de Estudios Clásicos, Santiago-Pontevedra, 2 julio 1979, Santiago de Compostela, 1981, pp. 331-355.
3. Agustín Gómez Gómez, El Protagonismo de los otros. La imagen de los marginados en el Arte Románico. Bilbao, Centro de Estudios de Historia del Arte Medieval, 1997.
4. «La femme allaitant des serpents et ses liens avec la Luxure», Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre, 23.2 (2019), pp. 1-26.
5. Peter Brown, El cuerpo y la sociedad. Los cristianos y la renuncia sexual, Barcelona, Muchnik, 1993.
6. Pierre Bonnassie, Vocabulario básico de la historia medieval, Crítica, Barcelona, 1998, p. 48.
7. Ana Isabel Carrasco Manchado y Mª Pilar Rababé Obradó, Pecar en la Edad Media, Madrid, Sílex, 2008, pp. 113-115.
8. Emilio Montero Cartelle, «La sexualidad medieval en sus manifestaciones lingüísticas: pecado, delito y algo más», Clío&Crimen, 7 (2010), pp. 41-58.
9. Robert Fossier, Gente de la Edad Media, Taurus, Madrid, 2008, p. 95.
10. Por ejemplo, Cristina Segura Graíño, “La sociedad y la Iglesia ante los pecados de las mujeres en la Edad Media”, Anales de Historia del Arte, 4 (1993-1994), pp. 847-856.
11. Silvia Federici, Brujas, caza de brujas y mujeres. Madrid, Traficantes de Sueños, 2024, p. 53.
12. Entrevista con Alejandro García Sanjuán, Alborão Projects, Dic. 2024; https://www.youtube.com/watch?v=6u3zgznU0Ks [19/12/2024]