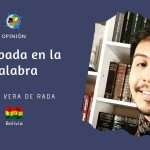La transición en la transición
Christian Jiménez Kanahuaty
La estructura política en el país ha cambiado. Las organizaciones sociales, que alguna vez estuvieron cohesionadas en procura del cambio social, se encuentran divididas. Las visiones del país responden a visiones regionales y locales de futuro, muchas veces ligadas a fines inmediatos relacionados a la asignación de recursos y estimaciones sobre el pacto fiscal. A su vez, la agenda política que supera la discriminación y el racismo, tras la última campaña electoral demostró sus limitaciones conceptuales y prácticas, debido a que no todo pasa por la norma y la cultura política de clase y racial no ha sido valorada en su justa medida.
Los indicadores cumplieron un rol especifico ligado a una agenda política que promovió en su mejor momento la constitución de un Estado Plurinacional. Pero las relaciones asimétricas entre campesinado e indígenas y luego entre los modelos extractivos y el oriente boliviano, demostraron que incluso un techo institucional como el de la plurinacionalidad, tenía sus huecos. El Estado, como se demostró hace algunos años, es poroso y contradictorio.
Pero pasado el tiempo, esos huecos terminaron convirtiéndose en la razón del ser del Estado. Desde ahí se articuló la resistencia a otras formas de poder. Los huecos sirvieron incluso para que el MAS pudiera dividirse y subdividirse al calor de cada coyuntura electoral y luego de la crisis política del 2019, mucho más. Si el miedo fue la udepezación del proceso, éste más que miedo, fue una profecía autocumplidora.
Ahora, el escenario parece ser otro, aunque rasgos del anterior conjuran todavía sobre el presente. No se puede eliminar determinadas prácticas políticas sólo con una victoria electoral y mucho menos funcionando sobre los cimientos que alguna vez se criticaron. La política no es solamente economía concentrada o relación de fuerzas o una estructura de dominación o finalmente, una ideología que intercepta a los ciudadanos y los convierte en súbditos de un sistema de reglas partidarias.
La política es el instrumento por el cual el cambio social es posible. La política es la capacidad de construir escenarios de futuro incluyentes y representativos. Al mismo tiempo, la política es la que genera lazos sociales allá donde la crisis erosionó la posibilidad de comunicación entre contrarios. Y la política, en última instancia es una imaginación institucional y cultural que reorganiza el pasado para verificar si sus rasgos son de utilidad en el presente y si algo en ellos avizora el futuro.
En ese sentido, el escenario político que se resuelve tras los resultados electorales de la segunda vuelta. Por un lado, conforma un nuevo campo político. En él, hay nuevas formas políticas que, aunque en su interior tengan políticos que han migrado desde otras fuerzas partidarias, están limitados por la nueva organización del partido de acogida. La ideología puede o no pesar en cuanto los miembros recién llegados y vestidos con nuevos colores sientan en su interior que también es otro momento político. Si, por el contrario, los políticos, sólo han tomado la oportunidad de reciclarse, habrá que encontrar la manera de indicar que el país que construyeron desde su anterior partido ha dejado de existir por obra u omisión de su mandato como representantes.
Por otro lado, el campo político interactúa tanto a nivel nacional como internacional. Y en ese sentido, la política de créditos, las relaciones comerciales, la política de seguridad, migratoria y cultural, es otra. Los signos políticos del anterior gobierno sostenida por la diplomacia de los pueblos emanada de la plurinacionalidad pueden ser clausurados, pero deben ser sustituidos por otras razones diplomáticas. La diplomacia es una política pública porque genera ingresos económicos a través del turismo, las inversiones, acuerdos comerciales, becas, subsidios y financiamientos. Dependerá de cómo se conceptualicen las relaciones diplomáticas también para demostrar que un gobierno nuevo emerge o se generan enlaces entre el modelo anterior y el propuesto por el gobierno que ahora asume PDC.
Sin embargo, el campo político se suele privilegiar desde la perspectiva de los partidos políticos a nivel nacional. Ahora toca pensar en la organización del campo político a nivel subnacional y de nuevo, el modo en que el campo político nacional, se desempeñará en su relación con los distintos lugares de la política que no pasan por las reglas institucionales, aunque sí por distintos tiempos y facetas de la democracia. Los sindicatos, asambleas, comités cívicos, cabildos, tanto sindicales, gremiales, vecinales e indígenas tanto d tierras bajas como altas, son también actores políticos que poseen un peso relativo en las decisiones. Y ese peso relativo no está marcado solamente por su capacidad de movilización, sino por la presencia que como entidad y organización reconocida al interior de la Constitución Política del Estado demanda derechos, obligaciones y presiona de ese modo para ser parte del tejido político que estructura políticas públicas de alcance medio o largo.
Hay otro factor, que no tiene que indirectamente aparece cuando el Estado se desarrolla como fuerza política. No tiene que ver con la hegemonía, aunque en el país se usó de ese modo. Y es la cultura. La cultura entendida tanto como aquellas formas de organización y reproducción de la vida en sociedad que generan pertenencia. Pueden ser desde los ritos y mitos hasta la materialidad expresiva que se traduce en canciones, libros, murales, artesanía, patrimonio arquitectónico, vestimenta y fiestas. Si bien esto en los últimos años se ha reducido a un anecdotario folklórico, las políticas culturales globales indican que también en estos campos hay una gran oportunidad para la generación de riqueza y la construcción de nichos económicos que estén ligados al turismo, al emprendurismo y a la innovación.
Hoy como pocas veces en la historia de la humanidad la tecnología está mucho más relacionada con la cultura que con otras carteras del desarrollo. La cultura entendida como una producción inmaterial, que genera innovación y esa innovación produce bienes de consumo es una ecuación que en Bolivia todavía no termina de visualizarse. Sin embargo, experiencias en la región y sobre todo en Asia y Europa, pueden servir para entender el potencial económico de la cultura y el modo en que también los artistas y creadores de contenido cultural de largo aliento, pueden ser piezas claves para generar riqueza e integración con el mundo.
Esto, sin embargo, pasa por pensar el modo en que se regularizará y utilizará la tecnología, desde la fábrica tal y como funciona desde hace 100 años con matices y transformaciones en sus instrumentos y herramientas, hasta las innovaciones que son impulsadas a partir de la Inteligencia Artificial. Y es que hay que recordar que la Inteligencia Artificial no tiene límites y mientras el ser humano, se preara con lentitud para aprender de un tema o desarrollar una temática y problematizarla, ella solo puede crecer y alimentarse constantemente de lo que encuentra en la red global de información. Pero a su vez, la Inteligencia Artificial goza de principios morales y éticos que responden principalmente a sus desarrolladores. Porque no es lo mismo una Inteligencia Artificial desarrollada en Estados Unidos donde las restricciones a la libertad de expresión son escasas, la cultura del entretenimiento está asimilada como una forma de vida que produce ingresos económicos comparables al PIB de algunos países y la educación se piensa como un fin privado y no público, que una Inteligencia Artificial creada en China donde las regulaciones sobre la información son mayores, las políticas sobre la verdad son mucho más duras y hay un estado que persigue constantemente a los detractores y además, culturalmente, poseen una filosofía de vida distinta, ya que no es igual el budismo o el confusionismo que el puritanismo.
En ese sentido, la Inteligencia Artificial responde en su ejercicio y respuesta al lugar desde donde fue creado. Se notan ya esos vacíos en sus respuestas cuando se compara una Inteligencia Artificial con otra y eso a la larga también van a tener impacto en nuestras vidas, porque nuestras respuestas están ya empezando a ser motivadas desde la interacción con estas aplicaciones. Pero si no se discierne este espíritu en la creación de la Inteligencia Artificial, las respuestas tampoco compaginarán con el país en el que se las quiere implementar.
Finalmente, este es sólo un panorama amplio sobre el rumbo de un país que luego de unas elecciones se enfrenta con dificultades que desde lejos parecen estar desconectadas, sin embargo, la relación e interacción entre ellas, da una nueva forma de entender los Estados. Estamos como sociedad enfrentados a los mismos dilemas que hace treinta años, otros, se enfrentaron cuando la palabra globalización e Internet se presentaron en el léxico del debate político.
La diferencia está, primero en que el Internet ha logrado que la comunicación y la información constituyan nuevas subjetividades sociales, culturales, sexuales y políticas y todas ellas ahora requieran atención en sus demandas específicas.
También, el desarrollo de la economía depende de las conexiones mundiales, porque ahora, en muchos lugares las estrategias comerciales y la constitución de mercados no pasan por los Estados. Ahora el comercio sucede o entre ciudades o entre empresas, y el Estado en muchos casos, es incapaz de regular este accionar. Porque el dinero fluctúa entre bancos, no entre empresas ni entre Estados.
Desglosado de este desarrollo, la economía, las finanzas se enfrentan con el dinero electrónico y todas las derivaciones que, si bien empezaron a funcionar a finales de 2010, se acentuaron con la pandemia. La economía y el dinero, flota en el aire. Existe y no existe y la especulación, el enriquecimiento y la consolidación de fortunas, son temas que necesitan también regulación y aunque se podrá decir que en el país todavía no se ha llegado a esos niveles, no habría que estar tan seguro de esa sentencia, porque después de todo, mucho del comercio informal se mueve a través del dinero electrónico.
Lo cual nos lleva a pensar en los sistemas de trabajo, salarios y beneficios. El trabajo en el mundo global, ha cambiado. Las profesiones constituidas desde las ciencias sociales cada vez son menos requeridas. Parecería que los profesionales en humanidades han perdido la capacidad de explicar no el mundo, sino el objeto de su conocimiento. No saben decir para qué sirven y cómo pueden ayudar a la sociedad. La profesionalización no solo se ha reducido por la precariedad del sistema universitario público y el alza en las tarifas de las universidades privadas. Sobre todo, esto sucede porque los que salen del colegio no vislumbran un determinado tipo de trabajo a partir de una carrera como sociología, antropología, derecho, lingüística o historia. Estas profesiones para nada deben dejar de existir. Pero para subsistir deben pensarse nuevamente.
Y este debate no es nuevo, cuando advino la posmodernidad ya fue pensado y luego cuando se instauraron por primera vez las neurociencias y la idea de que los conocimientos se comparten y se unen para generar pensamientos más complejos en relación a los primeros impactos del Internet. Y luego, cuando los desarrollos cognitivos demostraron que se aprende tanto desde la lectura como desde la práctica se motivó a que las ciencias sociales fueran más allá del aula. Carreras como antropología y sociología respondieron con la frente en alto, que aquello ya lo hacían; pero, sin embargo, resolvieron el problema como una discusión callejera, porque no entendieron lo que de verdad significaba llevar el conocimiento y el aprendizaje más allá de las aulas. Y es por eso que las aulas, en su mejor versión solo han visto cambiar el color del pizarrón y sustituir la tiza por el marcador de agua.
Y es que anular las ciencias sociales o cada año asignarles menores recursos como sucede en Estados Unidos, Francia y Argentina, y parece ser una corriente mundial, no es un camino. Las ciencias sociales, permiten que las personas se piensen a sí mismo de maneras más complejas. Si el mundo es complejo no se lo puede reducir ni en el vocabulario ni en el tipo de soluciones. Apostar por la complejidad coherente es una respuesta que desde las ciencias sociales se puede gestar una vez que entiendan que la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad son posibles más allá de modas de los años 90s. apostar por una construcción renovada de la epistemología que permita esa interacción no es consecuencia del momento histórico que vive la humanidad, sino el antecedente que puede dar pie a un nuevo tipo de seres humanos que porten en su interior distintos tipos de modelos de aprendizaje y de recolección de información con la finalidad de por medio de su paso y aprendizaje en carreras humanistas, puedan enlazar esos conocimientos para traducirlos en un saber y en una serie de experticias que les permitirán flexibilidades muy beneficiosas en los ámbitos labores en los que decidan desempeñarse creativamente.
Así, el trabajo ha cambiado, no sólo por la pandemia, sino por el desglose de empresas y fábricas. Ahora el trabajo lo hacen intermediarios, se subcontrata y se trabaja desde casa. Los salarios fluctúan y no hay seguridad social. El escenario parece devastador comparado con dos generaciones atrás. Pero la melancolía y la nostalgia pueden ser motores del cambio y la transformación o piedras sobre las cuales la generación nueva se puede sentar a llorar y lamentar la ausencia de tiempos mejores. No todo el pasado fue mejor. Y no todas las facetas de la flexibilización laboral son nocivas. El tema es cómo y cuan preparados se está para ese cambio. En otro tiempo, una persona ingresaba a una empresa como portero o mensajero y ya sea porque la empresa promovía la creatividad y la iniciativa o porque ella misma promocionaba a sus empleados con cursos y formación, al poco tiempo, esa persona ascendía y terminaba como gerente o miembro del consejo. Esto no sucede solo en las películas, historias de ese tipo se las haya en Argentina, México, Colombia, Estados Unidos e incluso en el país. Pero esa forma de escalar posiciones a partir de las propias destrezas y la profesionalización, ya no es viable. De ahí que muchos padres no entiendan por qué sus hijos aún no logran satisfacer sus necesidades básicas tal como ellos lo hicieron. De ahí se desprende que los jóvenes y no tan jóvenes decidan no tener hijos, y vivir en arriendo y compartir entre varios un departamento. Tiene que ver con los bajos salarios, los horarios móviles e impredecibles, con la contracción en el mercado y oferta de trabajo y empleos y con el costo de vida cada vez más alto, a parte de la inseguridad a la hora de pedir un préstamo ya sea para una vivienda o para la colegiatura.
Y si cada vez hay menos hijos, no hay renovación de la población y eso traerá cada vez más problemas. Desde el cierre de guarderías, kínderes y colegios, hasta todos aquellos sistemas comerciales de bienes de consumo que dependen de la niñez. Y luego, se hace foco en la economía del cuidado. Los jóvenes tampoco entran a carreras dedicadas al cuidado de ancianos o personas con capacidades especiales. Y eso plantea un problema, porque habrá qué pensar quién se hará cargo de ellos.
Por un lado, la Inteligencia Artificial, con sistemas conversacionales ya están limando un poco las asperezas de la soledad. Pero luego, también existirán robots que harán el trabajo que antes hacía una enfermera. Sin el problema de que la enfermera también se enferma, tiene contingencias y falta al trabajo. Y está bien porque tiene su propia vida y también tiene dificultades que resolver, pero un día que falta significa un día que aquella persona que depende de la enfermera se encontrará sin asistencia. Entonces, lo que está sucediendo es que, en países como China, Japón, Estados Unidos y Francia, el desarrollo de estos robots bípedos, antropomorfos y que tienen capacidad de hacer actividades repetitivas, pero también comunicarse con centros de salud y familiares si algo sale mal, gracias a que pueden monitorear signos vitales y hacer preguntas claves como si la respiración está normal, si se siente mareaos o si las piernas fallan, están resolviendo la falta de personal. Y si bien este no es un problema inmediato, hay que empezar a poner el tema en discusión, porque está tecnología ya está entre nosotros. Lo mismo sucedió con los celulares. No se pensó en su regulación. Y ahora los niños, jóvenes y adultos están expuestos a mucha más violencia, información y contenido explícito que hace década y media. Si a eso le sumas los contenidos falsos, las alarmas mundiales sobre conflictos sin contexto ni verificación, y el que más del 40% del tiempo esté una persona mirando una pantalla como forma de entretenimiento y como escenario de interacción social, se empieza a comprender el déficit de atención, el daño neuronal, y las incidencias en la memoria y el razonamiento lógico.
¿Los Estados deben preocuparse en esto más que en meditar sobre la acción colectiva en redes y cómo un Like posiciona un gobierno tal como si fuera una marca?, sí. Deben hacerlo porque ya no es el futuro, es el presente. Y el presente cambia muy rápido. Hace casi quince años al calor de la primavera árabe se empezó a plantear el impacto de las redes sociales en el activismo y la convocatoria de los jóvenes en las movilizaciones. Luego se vio lo mismo en Madrid y en países de la región.
Pero ahora los jóvenes han migrado. Ya no se hayan en Facebook, están en otras plataformas e interactúan de otras maneras. El activismo cibernético es para personas mayores de 40 años. Los menores habrá que preguntarse primero si se preocupan por la política y luego de qué modo lo hacen y finalmente, dónde interactúan y se comunican sobre política. Porque Facebook ya no es una plataforma válida para ellos. Están porque tienen que estar, porque es parte de un combo multimediático, pero en realidad sus interacciones están pautadas por otros tiempos e imágenes.
Si este momento es complejo porque todo está interconectado y porque un tema remite al otro y todo parece una espiral, donde cada circulo concéntrico tiene sus propias cualidades, pero cuando se empieza a captar sus intermitencias, es que cambia y se empalma con las características de otra parte de la espiral.
Un gobierno como el que asumirá el resultado de la transición en el país, debe priorizar la economía, no hay duda. Pero como se ha visto la economía no puede reducirse sólo a la política hidrocarburífera. Tampoco a una cuestión sobre impuestos. Ni en términos de trabajo al debate sobre el salario mínimo. Todas ellas se desprenden del modelo de desarrollo.
Ahí está el gran problema de este país desde hace décadas, el modelo de desarrollo nunca ha estado lo suficientemente claro ni compacto. Incluso en el gobierno del MAS el modelo de desarrollo era contradictorio y poseía partes de recetas liberales y partes de enmiendas proteccionistas y conservadoras. Vivíamos entre Keynes y Von Hayek. Y si continuamos por esa línea, quién entre a gobernar tendrá los mismos problemas.
El modelo de desarrollo no marca solamente el uso y generación de riquezas a partir de los recursos naturales, tampoco integra la noción maximalista de la industrialización, ni la sustitución de importaciones. El modelo de desarrollo es una cuestión integral. Los modelos de desarrollo de México, Argentina (2010-2024), Brasil, Colombia y países del Asia sostuvieron su crecimiento sobre la base de la educación. Porque la educación les permitía la generación de profesionales que pidieran afrontar la relación, ciencia-innovación y tecnología.
Sin embargo, existes modelos de desarrollo que se sostienen sobre la exportación de materia prima, este modelo que ha sido muy criticado desde la década de los 70 y ha derivado en un gran complejo de teóricas, conceptos y formulas, ha propuesto un campo de batalla entre dependentistas y desarrollistas. Pero incluso entre los desarrollistas hubieron divisiones entre los que pensaron las materiales primas y la industrialización y aquellos que propusieron el capital humano como factor determinante, por lo tanto, una vez más educación y profesionalización integral. El gran error fue elegir, o una u otra.
La ecuación general que pudieran reunir y agrupar ambas visiones, al igual que la teoría general de la relatividad, todavía es un viejo sueño que en algún momento se pretende alcanzar. A pesar de ello, donde mejor se ve esa relación entre desarrollo, innovación, tecnología y profesionalzación es en el sector de hidrocarburos y quizá no por casualidad se el que mejor se ha estudiado hasta hoy. Porque el sector de la minería, incluidos los debates sobre la minería a cielo abierto, y su interacción con comunidades indígenas en el contexto de la consulta previa derivado de los acuerdos del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), no ha generado tanto información técnica y logística como la que se dispone sobre hidrocarburos.
Pensar este sector desde la lógica de las políticas públicas definiría mejor el mercado de trabajo, educación, ciencia y tecnología, y a partir de esas experiencias donde también están integrados mercados globales y empresas transnacionales, nos permitiría ver como país, el rumbo de las economías cuando se diversifican y el ritmo del conocimiento científico cuando es usado a escalas nacionales con el finde generar puestos de trabajo y riqueza.
Ahora, tampoco es sencillo, pensar todas estas dinámicas desde un matriz jurídica que responde a otro contexto. Y esto porque cada generación forma sus propias instituciones. Pero la diferencia está en que las instituciones que se formaron hace 50 años todavía estaban vigentes hasta hace 15, y ahora las que estuvieron vigentes hace 5, no lo están ahora. El ritmo de la institución política también ha cambiado. Y es por ello que se empezó a debatir y dialogar sobre la posibilidad de los gobiernos electrónicos hace unos 20 años. Un efecto de eso, tiene que ver con que ahora se pueden pagar ciertos servicios a partir de aplicaciones, se puede sacar ficha en algunos centros de salud desde otra aplicación, se puede monitorear el aula escolar desde algunas plataformas y se puede regular el trasporte público desde aplicaciones y plataformas.
Pero esas facetas todavía o tienen fallos o resultan muy pobres frente a lo que se puede hacer. Esto responde a que la población mayor de 50 años desconfía de las aplicaciones y no está familiarizada con la Internet ni siquiera domiciliaria. Esa desventaja frente a una generación de nativos digitales hay que eliminarla. Pero, aunque no parezca verdad, lo que una a ambas es la desconfianza frente a las plataformas y aplicaciones. Dar los datos a una empresa todavía genera sospechas. Se habla del algoritmo como un ser vivo que puede monitorearte y entregarte lo que demandas. Desde música, objetos para comprar, lugares donde viajar, y personas a las que conocer. Entregar los datos es que el registro sobre quién eres este flotando en la gran red y puedan ser vendidos a una empresa. Sabemos que todavía el mercado en Bolivia es muy pequeño como para que se levantes tales sospechas, pero las personas actúan en consecuencia según lo que se informan que sucede en otros países y por eso responden con cualquier respuesta a las encuestas de opinión y consumo. Por eso es que sus cuentas pocas veces están integradas sino compartimentadas. Y por eso es que su comportamiento es cada vez más difuso.
Si ese es el límite del gobierno electrónico sin pensar en el costo del servicio o su acceso, por ese lado, también hay que gestionar la gestión pública desde otros espacios. El gobierno no puede gastar recursos en viajes constantes de los gobernantes a regiones. Tiene que estar presente en esos sitios, sí, pero no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. El esfuerzo físico, económico y de tiempo al menos en una primera etapa es incongruente con las necesidades reales del cambio de ciclo. Para eso o se usa un sistema de monitoreo desde la Inteligencia Artificial, pero construido por sociólogos, antropólogos y pedagogos que puedan dar insumos a la Inteligencia Artificial sobre lo que debe ver, recolectar, analizar y estratificar. No se podrá dejar sola a la Inteligencia Artificial, y eso está bien, porque se le debe dar otro tipo de trabajo a los humanos, pero asegurar el procesamiento de datos sobre bases cualitativas y cuantitativas exactas que provengan de la experticia de las ciencias sociales enriquecerá la visión y agilizará la gestión.
A su vez, la trata, el narcotráfico y la seguridad interna y externa del país debe ser repensada tanto en su nivel geopolítico, pero también como consecuencia de las políticas contra la guerrilla y el narcotráfico y los carteles de droga, que han tenido lugar en países como Colombia, México, Venezuela y El Salvador. Ahora la violencia y la delincuencia no obedece a una sola causa. No es consecuencia de la crisis económica, sino que también gran parte de esa violencia se deben a las olas migratorias que van bajando el continente debido a los problemas intrínsecos de cada país de la región y por sus condiciones políticas, económicas y geopolíticas, Bolivia ha sido el centro de reunión de una suma diferente de actores sobre los cuales el gobierno debe tener una posición.
El gobierno desde el nuevo ministerio de gobierno por su lado también tiene que entender esas dinámicas, pero ya se tiene la experiencia mexicana de que una política de choque no es la solución y, además, dilata el conflicto y genera un gasto social y económico que el país no puede arriesgarse a sostener.
Entonces, está educación, desarrollo, seguridad, empleo, y justicia donde las reformas de elección directa de jueces es significativamente un avance sobre el cual hay que seguir perfeccionando los mecanismos de selección y elección, pero también el rango de operaciones que dispone frente a un gobierno y los órganos legislativo y ejecutivo. Una justicia como contrapeso al poder de ejecutivo y legislativo es lo deseable. Pero la experiencia ha demostrado en este país que ese escenario fue clausurado. Abrir la oportunidad para que los cuatro poderes, incluido el electoral, construyan distintas formas de democratización de las instituciones y de resolución de conflictos y de eficiencia y eficacia en la gestión a través de resultados, es también una formulación que debe ir más allá de los planteamientos que en su momento tuvo el MAS como gobierno.
Por ello, tal como ha sucedido la campaña y tal como vienen desarrollándose los discursos de los políticos que ahora componen el campo político nacional y subnacional, lo que se viene es una reforma a la constitución. La reforma no puede ser motivada solo con enmiendas o leyes o decretos.
El deseo es iniciar los procesos necesarios para una reforma constitucional más profunda y aquello podrá ser ya sea por medio de reformas encaradas desde los poderes constituidos o desde la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente, que de momento no es viable por falta de recursos y consenso sobre el tipo que país que se quiere, porque la larga historia que derivó en la Asamblea constituyente que dio la Constitución de 2009, no puede ni borrarse ni deslegitimarse. Esa acumulación de demandas condujo a escenarios de conflictos y sucesiones constitucionales, pero el país ahora es otro en la medida que hay nuevas identidades y subjetividades políticas en medio. Ellas no declinarán tan fácil su acción política en beneficio de una nueva Asamblea Constituyente.
Las reformas tampoco deben estar enfocadas a cómo se encaró la Ley del Diálogo 2000. Las reformas no son un pacto para la gobernabilidad ni para el pacto fiscal. Muchos menos para dirimir solamente la asignación porcentual de los recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) sobre número de habitantes en cada departamento.
La ingeniería constitucional no puede caer en operadores políticos que ni siquiera lograron éxito como asesores en la reciente campaña, mucho menos aquellos que tengan interés en retroceder a los esquemas de los 90, cuando cierta parte del país descubrió que era multilingüe y pluricultural, y para no olvidarlo lo constitucionalizó en 1994. Pero de nuevo, ese país, ya no existe, y si hay resquicios de él, están en el subsuelo del presente. Y es que los Estados también funcionan por acumulación.
Por ello y debido a todo lo anotado hasta el momento, se notará que una visión integral no puede arrojar una solución unívoca, ni determinante. En lugar de clausurar el tema de la transición se apertura y se vislumbra lo que parece ser una transición dentro de un largo ciclo de transiciones. Transiciones políticas, pero también transiciones gubernamentales y por ello transición en el orden y visión de las políticas públicas y con ello, transición sobre el rol de las instituciones públicas y así, transición sobre la fisonomía y el perfil identitario y económico del Estado.
La administración final del Estado, está en parte, entonces motivada por un regreso a pensar el Estado como una empresa, o como un sujeto social de derecho que debe cumplir roles para satisfacer las necesidades básicas de la población, resguardar la seguridad interna y promover su bienestar a través del desarrollo, la innovación (que no es otra cosa que abrirse a la iniciativa de forma regulada) y tecnología, integrando las necesidades a un contexto global, sin dejar de pensar en la dimensión local del desempeño en áreas como salud, vivienda, educación, caminos y Fuerzas Armadas-Policía dentro de un contexto interno donde socialmente el Estado es cada vez más poroso y receptivo a la presencia de identidades políticas, sociales y culturales que provienen tanto del nivel cívico, empresarial, obrero, gremial, campesino, indígena (de tierras altas y bajas) y presionado por entes como magisterio y salud. Y es que pensar salud y educación de forma desglosadas ayuda a identificar los problemas, porque por un lado es la gestión y por otro lado es la negociación con la dirigencia y representantes de ambos sectores que no en pocas oportunidades fundan sus reclamos en cuestiones que en poco coinciden con las necesidades reales del sector.
Por ello, y para concluir, este escenario, el de la transición dentro de la transición también estará pautado por el modo en que el MAS deja el gobierno. Porque puede ser como un propietario que una vez que entrega la casa donde vivieran los nuevos inquilinos los próximos cinco años, se esfume. Y no se responsabilice por los daños internos dado que se preocupó solo de presentar la casa con una fachada más o menos inmaculada. O puede hacer lo que siempre demandó y hacer seguimiento, control y apoyo a la gestión de los nuevos inquilinos, y en ese sentido, dar cuentas de porqué y cómo hizo tal reforma ya sea en el techado o en el cimiento y con qué objetivo se construyó en el patio trasero cuando las regulaciones no lo permitían.
Una transición es responsabilidad tanto del que entra como del que sale, más aún cuando el que deja la vivienda habitó en ella, por casi 20 años. La acumulación de temas pendientes e invisibilizados recién empezará y tampoco es cuestión de revancha o una nueva casería de brujas, a no ser que su necesidad sea ineludible, porque la energía social, económica y política será demasiada y puede jugar en contra erosionando el caudal de representación ya poyo que tiene el actual gobierno en los sectores populares.
La transición es una forma de reorganizar la política gubernamental, pero para ello finalmente, hay que conceptualizarla. Si algo sostuvo al gobierno del MAS a lo largo de varios ciclos de crisis, movilizaciones y fracturas internas fue su capacidad de armar una retórica política sostenida sobre un vocabulario social y político que hizo pedagogía en los sectores sociales, en las organizaciones y en el mundo indígena-campesino. Las palabras que introdujo en política fueron carne para la ilusión de la inclusión, representación y fortalecimiento de sindicatos y asambleas y cabildos.
Esa pedagogía se inoculada a través de la reforma educativa, pero también en los modos en que la justicia asumió el pluralismo jurídico y se encaró el saneamiento de tierras y determinó el rumbo del modelo de desarrollo, la Ley de la madre tierra y el uso, gestión y explotación de los recursos naturales. Dicha pedagogía tiene un glosario que debe ser entendido porque no sólo fue armado desde el gobierno, sino que también fue recolectado del mismo fraseo, habla y lenguaje de los sectores sociales del país. Ir contra esa retórica es también ir en contra de un modelo de país que fue construido desde abajo.
No se tratará entonces de limpiar el lenguaje, ni de olvidarlo y volverlo una maquinaria de significados anquilosada y trunca. Por el contrario, se debe reconocer u potencialidad, ya sea para amplificar el concepto, reconceptualizarlo si así fuera necesario o sumarlo a otras condiciones de posibilidad de administración. Es decir, que cada palabra marca un tipo de realidad y organiza el futuro, las palabras con las que el MAS llenó la administración pública también serán un escollo en la nueva gestión, porque con palabras que en muchos casos significaban cosas distintas en cada caso o entre ministerio y ministerio o entre ministerios y cancillería.
Por ello, esta es la contienda que definirá si el nuevo gobierno podrá o no construir hegemonía y si al hacerlo ampliará o no el campo político. O si, por el contrario, libre de toda pretensión y con la ingenuidad de lo nuevo, renunciará a la hegemonía y verá que el Estado es una forma empresarial donde lo social es una responsabilidad más. Pero puede que incluso, la imaginación política y sociológica se haga presente y el actual gobierne impulse una secretaría técnica momentánea desde donde con personal, técnico enfocado no a la gestión sino a precederla pueda funcionar.
Esta secretaría tendría que tener personal técnico de todas las áreas, interrogar al Estado en su estructura interna y entender el funcionamiento (límites, alcances, contradicciones) que tuvo en 20 años. Luego, priorizar agendas de trabajo sectoriales e integrales. Después establecer etapas del desarrollo y del crecimiento integral de forma compleja y por secuencias simultáneas, donde lo que ocurra en educación tenga incidencia en salud y lo que se transforme en salud repercuta en seguridad y agricultura o caminos e integración vial. Esto con el fin de estimar, recursos, personal, áreas sensibles, prioridades como, por ejemplo, modos de llegar a San Ignacio de Moxos para por medio de un camino que no se destroce con las lluvias, colocar una escuela, un colegio, una posta sanitaria e insumos para ambos y contemplar el crecimiento vegetativo o la manera de integrar comunidades para que el resultado compense la inversión.
En ese sentido, mientras se hace gestión desde cada ministerio, esta secretaría, que será mucho más que las antiguas secretarias de planeamiento y planificación, estarán botando insumos todo el tiempo y monitoreando en tiempo real, avances y retrocesos y límites de las propias propuestas.
Con ello se optimiza tiempo y recursos y se da empleo a profesionales que de otro modo tendrían que salir del país.
Esta secretaría puede ser inédita en la región y podría ser luego un modelo que al ser exitoso se puede exportar a otros países, lo cual indirectamente abre un mercado laboral nuevo para estos profesionales.
Pero, ante todo, involucra el conocimiento social, conceptual y técnico que es necesario en este momento donde la política de acuerdos y soluciones no pueden interferir en la gestión, así como tampoco la llegada de nuevo personal a los ministerios puede demorar las respuestas sociales mientras ellos se familiarizan, por ejemplo, con el sistema de contrataciones o pago de salarios o requerimiento y uso de material de escritorio.
Incluso las cuestiones menudas de la administración cuentan. Y si se detiene la gestión, en tiempos de crisis, todos corren con las consecuencias. Y las consecuencias en este periodo son tanto políticas, como económicas como de representación partidaria.
Transición dentro de la transición además da la oportunidad al nuevo gobierno a pensar en la continuidad de aquello que estuvo bien y que dio resultados, pero transición es llevarlo a otro nivel o resolverlo en otra escala. No se puede empezar de cero, por ello transición. Transicionar hacia otro estado del Estado es la consigna, pero eso se logra con el concurso del pasado en términos técnicos y de gestión de lo público, pero también con nociones concretas sobre el estado de situación del presente en el país y con la capacidad de gestar escenarios de futuro gracias a la prospectiva que se puede lograr con datos duros y cotejando posibilidades y recursos. Apostar, en definitiva, por la transición dentro de la transición a nivel social es responder a las expectativas de las organizaciones sin las cuales hoy no se puede gobernar, pero es demarcar un nuevo escenario y un destino distinto y ver que también ese otro destino puede ser auspicioso y beneficioso. Transición dentro de la transición es edificar con creatividad el presente de las economías, es decir, también indica que se piensa globalmente, se estaría gestando y administrando la transición política y gubernamental en Bolivia dentro del gran esquema de transición social, cultural, educativa y tecnología que sucede a nivel mundial y esa sería una gran ventaja y una gran oportunidad, porque se podría de esa forma remontar mucho más rápidamente y con mejores resultados de la crisis que se atraviesa en el país.