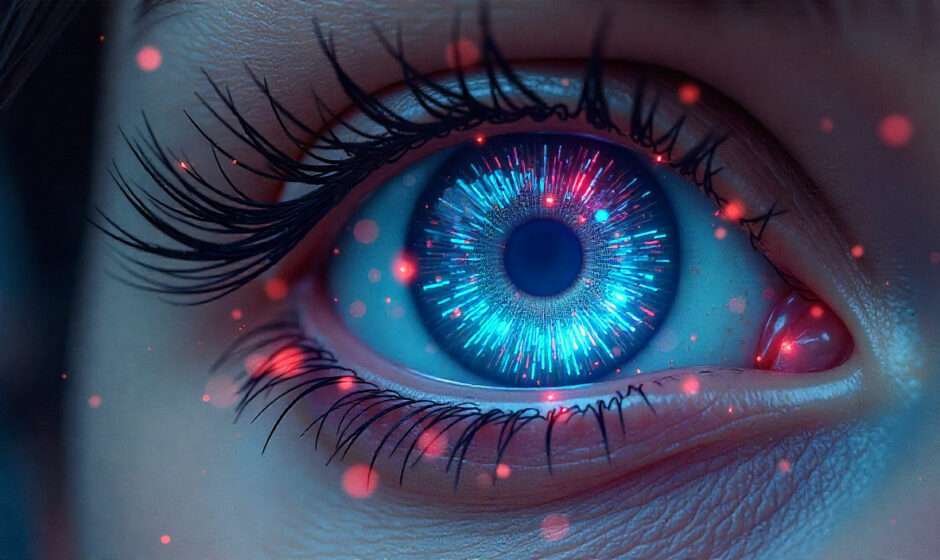Giuseppe Turiello Hernández
Ahogados en imágenes y ciegos de belleza, nos hundimos en un mundo donde hay mucho que mirar, pero poco que ver. Una idea similar, aunque menos catastrófica, es la que planteaba John Berger en 1972 cuando escribió Modos de ver. Este ensayo, nacido como una profundización del programa homónimo de la BBC, parte de una pregunta sencilla de formular y difícil de responder: ¿de qué manera afecta el modo que tenemos de ver las cosas a nuestra forma de entenderlas? Para responderla, Berger construyó un libro que no tardó en convertirse en un referente imprescindible de la teoría y la crítica del arte. Ahora, en 2025, cincuenta años después, en plena revolución digital, es interesante desenterrar este clásico de nuestras bibliotecas y evaluar las ideas que propone.
En una primera ojeada, sorprende la abundancia de imágenes. Podría parecer natural en un libro sobre arte, pero Berger va más allá: tres de sus siete capítulos están compuestos exclusivamente por reproducciones de obras pictóricas y fotográficas. Este tipo de lectura rompe con la tradición de la crítica escrita y nos invita a reflexionar sin palabras.
De forma general, las ideas del autor son muy modernas y están más vivas que nunca: Berger interpretaba los anuncios como mitologías del consumo (hoy, Instagram y TikTok son la culminación de esa lógica); denunciaba que el papel de las mujeres en el arte fuera mayoritariamente pasivo; analizaba un mundo cada vez más cargado de información, un horror vacui constante que no parecía tener vuelta atrás; etcétera. Sin embargo, también hay aspectos que Berger analiza con escasa profundidad o simplemente olvida. Por ejemplo, para el lector moderno impacta mucho que entre las decenas de imágenes artísticas que ofrece el ensayo apenas haya muestras de otras culturas; las hay, pero equivalen a un porcentaje muy pequeño del catálogo escogido por el autor. Europa representa aproximadamente el 7% de la superficie terrestre: un análisis sobre la historia de las artes plásticas no puede comprenderse sin el 93% restante.
Algo similar ocurre con el caso del papel de las mujeres en el arte, que ocupa el tercer capítulo del libro. Las ideas de Berger fueron vanguardistas en su época y presentaron una literatura feminista entonces muy necesaria, que abrió las puertas a nuevas tendencias hoy vigentes. Sin embargo, hay aspectos muy importantes que, una vez más, no aborda (o aborda de forma demasiado superficial), y una ausencia terriblemente palpable de un análisis interseccional: no se puede hablar de un concepto tan amplio como el de las mujeres en el arte sin ofrecer un enfoque más concreto de algunos aspectos como la clase social, la cultura y la procedencia. Por otro lado, su análisis se centra en el arte clásico (especialmente Renacimiento, Barroco y pintura académica), pero apenas reflexiona sobre las mujeres en el arte contemporáneo. Todas estas lagunas, en lugar de dejarnos un mal sabor de boca, llegan a ser satisfactorias, pues nos damos cuenta de lo mucho que ha evolucionado nuestra sociedad en solo cincuenta años.
Sin embargo, Berger aborda de una forma casi impecable la idea central del libro, la evolución de los modos que tenemos de ver el arte, siendo este el aspecto más influyente del autor. A caballo entre lo divulgativo y lo académico, con un lenguaje agradable y a menudo literario, nos invita a reflexionar detenidamente en cada párrafo. Según Berger, algunos avances del mundo moderno, como la cámara fotográfica y la reproducción masiva de imágenes, supusieron un cambio radical en la mentalidad con la que afrontamos el arte, que pierde su aura de misticismo y se vuelve un objeto de consumo. De ese modo, la publicidad se convierte en la mitología del humano moderno y la posesión de una creación artística sirve casi exclusivamente como herramienta de poder.
En la actualidad, en plena era digital, abrumados por una incesante saturación visual, esta idea tiene más vigencia que nunca. Como señala Berger en su libro, la sensibilidad con la que una persona contempla una obra artística depende de su contexto y sus experiencias. Para quien solo ha visto perros, vacas y caballos, un cuadro en el que aparece una jirafa es verdaderamente sorprendente; en un mundo en el que el cuerpo humano es poco más que una sombra de vergüenza, un desnudo íntegro es una incesante fuente de conmoción. Pero nosotros, que lo hemos visto todo, que consumimos diariamente imágenes en las que abunda todo tipo de contenido, ¿qué puede impresionarnos? Entramos en los museos y contemplamos durante escasos instantes cuadros que han marcado la historia del arte, ¿no es acaso lo mismo que hacemos cuando scroleamos incansablemente en Instagram o TikTok en busca de algo que pueda complacernos, sabiendo que difícilmente podremos encontrarlo? Somos yonquis de las imágenes y hemos adquirido demasiada tolerancia a ellas. Berger asegura que el arte es un reflejo de la sociedad; si a nuestra sociedad nada le importa, ¿qué le importa al arte? Si Berger hablaba de la Gioconda como una prisionera del Louvre, hoy todas nuestras imágenes son prisioneras de un algoritmo.
El libro fue profético en muchos de estos aspectos. Asegura, como señalé anteriormente, que la publicidad es la nueva mitología; y, al igual que ella, su incesante bombardeo visual convierte a los anuncios en una suerte de íconos religiosos contemporáneos. Ahora la publicidad aprende de nosotros y nos ofrece lo que queremos consumir: ¿es ese el mismo camino que está siguiendo el arte?
Muchas de las ideas de Berger podrían estudiarse con mayor profundidad. La sociedad occidental está muy ligada a la imagen desde hace siglos; en consecuencia, el modelo mundial que estamos comentando funciona perfectamente para nosotros. Sin embargo, no todas las culturas son iguales. Habría que valorar cómo afectan estos aspectos tan modernos a los modos de ver de otras regiones del planeta. Tal vez no estén sufriendo con tanta fuerza la despersonalización que caracteriza a nuestra sociedad; tal vez, y esto me parece más posible, estén sufriendo la terrible homogeneización cultural de la globalización, de modo que todos los humanos, sea cual sea nuestra cultura, lengua y entorno, terminemos viendo las cosas con los mismos ojos. En un mundo sin matices, en el que todo es blanco o negro, ¿qué queda para el arte?
Nosotros, amantes de la literatura, diletantes de unas u otras formas de expresión artística, no podemos dejar que el exceso de emociones acabe con nuestra sensibilidad. Si las miles de imágenes que vemos a diario nos impiden disfrutar lo que de verdad nos importa, debemos olvidarlas; tal vez sea imposible dejar de mirarlas, pero no es imposible dejar de verlas. Olvidemos todo lo que ha pasado por delante de nuestra mirada a lo largo de la vida, hasta que nuestros ojos recuperen el brillo de entusiasmo que alguna vez tuvieron y volvamos a ver el mundo como lo ven los niños.
Giuseppe Turiello Hernández es graduado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y máster en Humanidades digitales, galardonado en 2024 con el premio València Nova de poesía en castellano por su libro Salón de rechazados, publicado por Ediciones Hiperión.