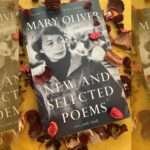Mirna Luisa Quezada Siles
La Paz, con su imponente geografía andina y su auténtico tejido social y cultural fue mucho más que un escenario para la literatura boliviana. Elevada a 3.650 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad denominada maravilla se encuentra en tensión constante entre lo indígena y lo mestizo; lo antiguo y lo moderno; lo sagrado y lo profano. Su topografía inclinada, su aire distinto, sus construcciones y calles, significaron una fuente de imágenes, símbolos y emociones que atraviesan buena parte de la obra literaria nacional. La Paz es un personaje en sí, un protagonista vivo, cambiante y enigmático.
Este texto examina cómo cinco figuras esenciales de la literatura boliviana: Jaime Sáenz, Yolanda Bedregal, Óscar Cerruto, Néstor Taboada Terán y Blanca Wiethüchter hicieron de La Paz una figura central de sus universos narrativos y poéticos. En sus obras, la ciudad se vuelve reflejo de tensiones sociales, espacio espiritual, testigo de la historia y espejo de la curiosidad. La urbe paceña es tanto paisaje físico como contexto interior porque cada autor la representa desde una experiencia personal distinta; pero con una energía común que la transforma en símbolo natural.
Jaime Sáenz: La ciudad como delirio y manifestación
Jaime Sáenz (1921–1986) es, sin duda alguna, el escritor que tuvo una relación más intensa con La Paz. Para él, la ciudad no era un simple espacio urbano, sino un cuerpo vivo con una consistencia espiritual y metafísica. En su célebre poema “La noche”, Sáenz escribió:
“La noche ha venido
y no puedo verla.
Se ha posado sobre la ciudad
como un animal inmenso que respira”.
La ciudad aparece como un ente que respira y vigila, como una fuerza que envuelve, devora e inspira. Esta visión oscura y mística se extiende en Felipe Delgado (1979), su novela más emblemática, donde el protagonista deambula por una La Paz fantasmagórica, entre bares, cafés bohemios, tambos, callejones y hospitales, mientras busca un sentido a su existencia.
“La ciudad, terrible y desmesurada, se abría como un sueño… o como una herida”.
En Sáenz, la urbe paceña es un espacio de muerte, deslumbramiento, festividad. El crítico Alborta García afirmó que Sáenz logró capturar “la interioridad simbólica de La Paz”, revelando una ciudad “que no sólo se transita, sino que se habita desde el abismo”.
Sáenz vivió los márgenes y convirtió su experiencia en materia poética. Fue también el centro de un círculo literario informal (los “Talleres Krupp”) donde se fusionaban poesía, alcohol, filosofía y música. Desde ese espacio subterráneo, La Paz se convirtió en un mapa espiritual, un territorio que solamente puede ser descifrado a través del lenguaje poético.
Yolanda Bedregal: La ciudad como pertenencia
Yolanda Bedregal (1913–1999), se apropió de La Paz desde una perspectiva distinta. Su obra se caracterizó por una sensibilidad profundamente espiritual y humana, con un fuerte acento en lo femenino y en la exploración interior. En su poema “Altura”, expresa una conexión mística con el entorno andino:
“Vengo de un viento de altura,
soy de una tierra que quema
con su sol sin sombra”.
Aquí, La Paz se funde con el cuerpo, con la voz poética, con la memoria ancestral. Bedregal convierte la ciudad en un espacio de introspección y pertenencia. En su novela “Bajo el oscuro sol” (1971) esta relación parece volverse más compleja porque la ciudad se vuelve un sitio de múltiples voces, donde lo femenino es silenciado, desplazado; pero también resurge desde lo mítico y lo imaginario.
“Las calles eran como venas de un cuerpo que ya no sentía”.
La ciudad aparece así como un lugar despersonalizado, que perdió su vínculo con lo humano, reflejando el conflicto interior de los personajes. La crítica destacó cómo Bedregal exploró los lenguajes de la memoria, la identidad y el duelo a través de una belleza que mezcla lo íntimo con lo colectivo. Su obra ofrece una mirada ética y estética sobre La Paz como territorio de subjetividad y resistencia.
El Ministerio de Culturas reconoció su papel pionero en la poesía boliviana y el Premio Nacional de Poesía que lleva su nombre confirma la presencia de su legado. Su escritura supo articular una voz moderna, comprometida y al mismo tiempo profundamente arraigada en la historia espiritual del altiplano.
Óscar Cerruto: La ciudad ante la historia y la violencia
Óscar Cerruto (1912–1981) encarna una vertiente distinta de la literatura paceña, aquella que enfrenta de manera directa la historia nacional, la injusticia social y la violencia estructural. Su novela “Aluvión de fuego” es una de las más potentes representaciones literarias de la Guerra del Chaco, pero también del silencio de la ciudad ante la tragedia:
“La ciudad se alzaba muda, intacta, indiferente a la sangre que se vertía en el sur”.
La Paz aparece aquí como un espacio de distancia, de pasividad, de ruptura entre los centros de poder y la realidad del pueblo. Cerruto no idealiza la ciudad, la denuncia como cómplice de un sistema que ignora el dolor.
En su poesía, sin embargo, la ciudad se carga de una nostalgia sutil y de un lirismo doloroso. En “Patria de sal cautiva”, escribe:
“Ciudad de silencios altísimos,
donde el alma se consume sin decir su nombre”.
Su lenguaje es depurado, preciso, a veces austero, pero siempre comprometido con una verdad interior. Según estudios del Ministerio de Culturas, Cerruto supo relacionar belleza y conducta adecuada, construyendo una literatura que documenta y reflexiona con profundidad sobre la condición humana en la urbe andina.
Néstor Taboada Terán: La ciudad como historia viva
Néstor Taboada Terán (1929–2015) fue una de las voces narrativas más destacadas de la literatura boliviana del siglo XX. A través de su extensa producción literaria, retrató a La Paz como un escenario cargado de historia y conflictos sociales, donde se manifiestan las desigualdades y el esfuerzo constante por consolidar una identidad nacional. Según el crítico literario Luis H. Antezana, “la ciudad paceña en la narrativa de Taboada Terán funciona como un microcosmos de las luchas sociales y culturales de Bolivia” (Revista de Literatura Boliviana, 2003). En Manchay Puytu (1977), la ciudad es memoria viva:
“La Paz seguía en lo alto, con sus techos de barro y sus calles que recordaban las voces quechuas. Todo era sombra de lo que fue”.
La urbe se convierte así en testigo silencioso del mestizaje, de la violencia colonial, de las huellas de un pasado que aún pesa sobre el presente. En “No disparen contra el Papa”, La Paz es espacio de persecución y conflicto ideológico.
Taboada Terán combina la historia con la ficción, construyendo un discurso que interpela la memoria colectiva. Según Ana María Romero, su obra revela “una ciudad atravesada por la lucha, la esperanza y la desilusión, narrada desde una conciencia crítica profundamente boliviana”.
Su lenguaje, a la vez directo y poético, lo convierte en un autor clave para comprender las transformaciones de La Paz en el siglo XX, así como las contradicciones de una sociedad en búsqueda de sí misma.
Blanca Wiethüchter: La ciudad fraccionada y poética
Blanca Wiethüchter (1947–2004) aporta a la literatura paceña una mirada contemporánea, introspectiva y fragmentaria. Su escritura interroga los límites del lenguaje, de la identidad y del cuerpo en el contexto urbano. En el poema “Ciudad de espejos”, escribe:
“Cada calle me devuelve un rostro
y todos son míos, y ninguno”.
La Paz se convierte en un laberinto de reflejos, en un espacio de identidad. Su libro “Territorial” desarrolla la idea de que el cuerpo y la ciudad se entrelazan:
“Caminar es tocar
con el pie el recuerdo de una sombra”.
En “Luminar”, su poesía alcanza una dimensión de augurio urbano:
“Hay palabras que no se dicen
porque la ciudad ya las dijo antes”.
Wiethüchter también se ocupó de estudiar y preservar la obra de Jaime Sáenz, con quien compartía una visión espiritual y simbólica de la escritura. Su trabajo como editora, ensayista y gestora cultural consolidó su rol como figura central en la renovación de la poesía boliviana. Su obra representa una apertura hacia la subjetividad, lo íntimo y lo femenino.
Luego de realizar este corto recorrido se advierte que La Paz, más que un escenario geográfico, se muestra en la literatura boliviana como un ente vivo y multifacético, cargado de simbolismos, tensiones y memorias que reflejan la identidad y la historia del país. La Paz se siente y La Paz se escribe a través de las obras de Sáenz, Bedregal, Cerruto, Taboada Terán y Wiethüchter, donde la ciudad se transforma en un protagonista esencial que encarna las contradicciones y la riqueza cultural de Bolivia. Esta pluralidad de miradas la convierte en un emblema literario que trasciende lo local para consolidarse como un referente representativo de lo nacional, al tiempo que dialoga con imaginarios y problemáticas de alcance internacional.