Alex A. Chamán Portugal
1. Introducción
La promulgación de la Ley de Educación 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez en 2010 constituyó un hito histórico en la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia. Su objetivo central fue superar las limitaciones estructurales, pedagógicas y culturales de la anterior Ley 1565 de 1994, inspirada en los lineamientos del alienador neoliberalismo y en las recomendaciones de organismos internacionales proimperialistas como el Banco Mundial y el BID. La nueva ley aspiró a reemplazar una educación individualista, competitiva y tecnocrática por una educación comunitaria, descolonizadora y productiva.
La Ley 070, discursivamente, representa una ruptura ideológica en el campo educativo, al situar la educación como práctica liberadora, vinculada a la transformación social y no como instrumento de adaptación al mercado. Como afirmaba Freire (1970), “la educación es un acto político: o sirve para la domesticación o para la liberación de los pueblos” (p. 68). En esta tensión se inscriben tanto los aciertos como las contradicciones del proceso educativo boliviano de las últimas dos décadas.
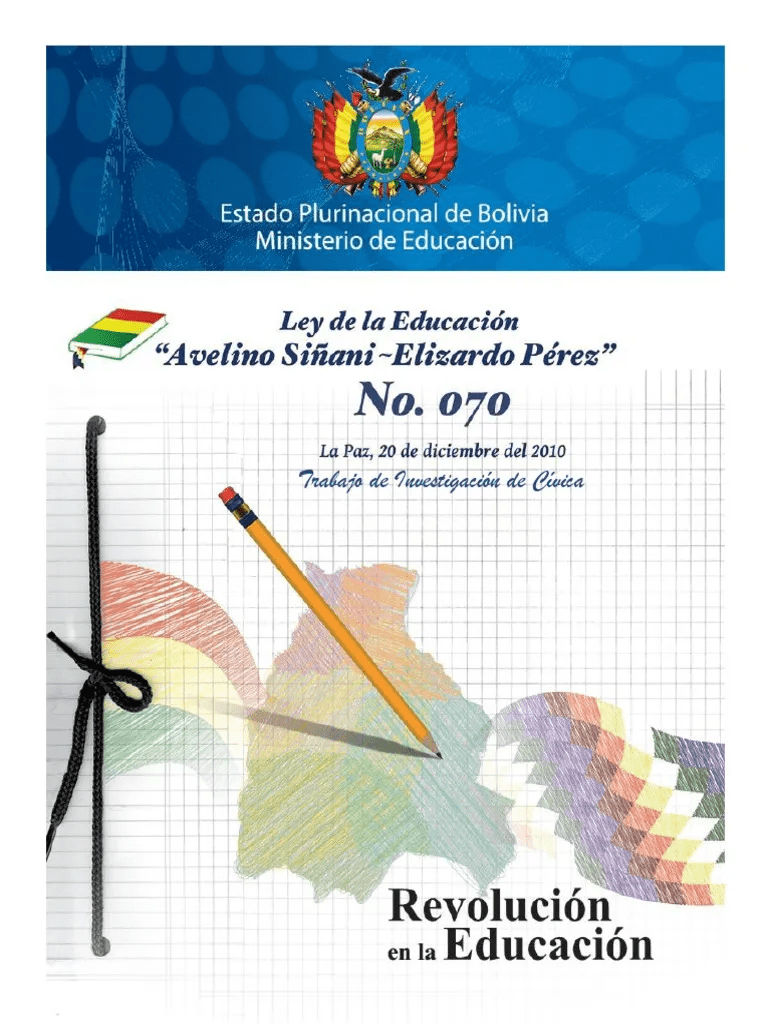
2. Avances y mejoras respecto a la Ley 1565
La comparación entre la Ley 070 y la Ley 1565 revela una profunda transformación filosófica, estructural y curricular, que marca el tránsito de un modelo neoliberal y domesticador a uno comunitario y emancipador.
2.1. De la educación bancaria a la educación liberadora
Mientras la Ley 1565 promovía la “calidad educativa” bajo criterios burgueses de eficiencia, productividad y competencia individual, la Ley 070 recupera una visión crítica, dialógica y transformadora del aprendizaje. Inspirada en la Pedagogía del oprimido de Freire (1970), sustituye la educación bancaria en la que el estudiante es un recipiente pasivo por una educación activa, participativa y contextualizada.
2.2. De la homogeneización cultural al pluralismo educativo
La Ley 1565 concebía la interculturalidad de manera limitada, como reconocimiento folklórico de la diversidad. En cambio, la Ley 070 establece un Estado Plurinacional y unaeducación intracultural, intercultural y plurilingüe, que reconoce el derecho de los pueblos originarios a aprender y enseñar en sus propias lenguas y cosmovisiones. En palabras de Fanon (1961), “el colonizado se libera al reapropiarse de su cultura y devolverle su sentido de dignidad” (p. 114).
2.3. De la desmembración educativa al enfoque sociocomunitario productivo
El modelo neoliberal separaba la educación de la vida productiva, limitándola a la instrucción teórica. El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) se esfuerza por integrar trabajo, conocimiento y comunidad, superando la división capitalista entre trabajo manual e intelectual. Como diría Mariátegui (1928), “educar no es instruir, sino formar hombres que comprendan su realidad para transformarla” (p. 147).
2.4. De la subordinación internacional a la soberanía pedagógica
La Ley 1565 respondía a una lógica de dependencia filosófica y epistemológica por lo que adoptaba metodologías y contenidos extremadamente capitalistas y neoliberales. La Ley 070, en cambio, promueve una educación relativamente soberana, basada en el conocimiento local y la construcción colectiva del saber. Boaventura de Sousa Santos (2010) denomina a este proceso “epistemologías del Sur”, es decir, la recuperación de saberes subalternos que desafían el monopolio eurocéntrico capitalista del conocimiento (p. 89).
2.5. De la exclusión social a la inclusión y democratización
Bajo el neoliberalismo, la educación se convirtió en una mercancía y su acceso dependía de la capacidad económica. Las universidades, institutos y unidades educativas privadas proliferaron mercantilizando la educación. La Ley 070 amplió la cobertura, erradicó el analfabetismo y fortaleció la educación técnica y superior pública. Vega Cantor (2015) advierte que “una política educativa popular se mide por su capacidad de democratizar el conocimiento y ponerlo al servicio de las mayorías trabajadoras” (p. 217).
2.6. De la pedagogía tecnocrática a la formación crítica del docente
La Ley 1565 redujo al maestro a un simple ejecutor de contenidos estandarizados ajenos a la compleja realidad y problemática que afecta el quehacer educativo. En cambio, la Ley 070 reconoce al docente como sujeto político, investigador y constructor de conocimiento. Ponce (1934) señalaba que “el maestro revolucionario no repite, crea; no adoctrina, despierta conciencia” (p. 91).
3. Aciertos de la Ley 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”
Además de superar las limitaciones impuestas por el paradigma neoliberal de la Ley 1565, la Ley 070 constituye un proyecto educativo de base ideológica democrática y popular, orientado a generar importantes avances en los escenarios social, cultural y cognitivo del pueblo boliviano. Entre sus principales aciertos destacan:
3.1. Descolonización del conocimiento y revalorización cultural.
La ley impulsa la ruptura con la hegemonía epistemológica capitalista, promoviendo una conciencia histórica crítica y la recuperación de saberes ancestrales como pilares del desarrollo nacional y del Vivir Bien. Este principio coincide con la pedagogía liberadora de Freire (1970), quien sostenía que “nadie educa a nadie, nadie se educa solo: los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo” (p. 72). En este sentido, la Ley 070 abre la posibilidad de un diálogo horizontal entre ciencia moderna y conocimientos originarios.
3.2. Democratización educativa y construcción de poder popular.
La educación deja de ser una mercancía, como en la etapa neoliberal, y se reivindica como un derecho social, colectivo y gratuito. Se amplía la cobertura en zonas rurales, indígenas y periféricas, configurando un proceso de democratización del saber. Ello se inscribe en la lucha histórica del pueblo trabajador por el acceso equitativo al conocimiento, reivindicada por Mariátegui (1928), quien planteaba que la educación debía servir a la emancipación del proletariado y no a la reproducción del orden burgués.
3.3. Reorientación curricular integral y vínculo con la producción.
El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) se esfuerza por integrar teoría y práctica, articulando la escuela con la vida, la comunidad y la producción. Esta orientación busca formar sujetos reflexivos, críticos y transformadores, no meros reproductores del injusto sistema capitalista decadente. Como señalaba Ponce (1934), la educación del hombre nuevo solo puede surgir del trabajo consciente y liberador, no del aprendizaje pasivo impuesto por el capital y su educación alienante.
3.4. Reconocimiento del Estado Plurinacional de Bolivia y su proyecto descolonizador.
El sistema educativo se articula al proyecto político de refundación del Estado Plurinacional, que procura romper con las estructuras semicoloniales, racistas y clasistas. La Ley 070 apuesta por una identidad nacional diversa y soberana, alineada con la concepción de Vega Cantor (2015), quien enfatiza que la emancipación educativa solo es posible si se acompaña de un proceso político anticapitalista y de soberanía cultural.
4. Desaciertos, contradicciones y desafíos estructurales
Pese a sus avances ideológicos y normativos, la implementación de la Ley 070 enfrenta contradicciones inherentes al vigente modo de producción capitalista atrasado y dependiente, lo que limita su potencial emancipador:
4.1. Persistencia de la dependencia económica y tecnológica.
El sistema educativo se desarrolla dentro de un modelo capitalista extractivista con presencia de elementos neoliberales, subordinado a los intereses del capital transnacional y a las clases sociales dominantes. Esta condición impide la consolidación de una educación científica y de un aparato productivo autónomo. Vega Cantor (2015) advierte que mientras no se transformen las relaciones sociales de producción, toda reforma educativa seguirá sujeta a los límites estructurales del capitalismo periférico.
4.2. Productivismo formalista y desarticulado.
Muchos proyectos socioproductivos se reducen a actividades de subsistencia o manualidades, sin desarrollar realmente las fuerzas productivas y fortalecer el mercado interno con productos propios ni vincularse con procesos de transformación económica y social. Esto refleja, como plantea Freire (1970), una práctica educativa “bancaria” que transmite contenidos sin praxis transformadora.
4.3. Brecha tecnológica y déficit en la formación docente.
El rezago en infraestructura digital, investigación científica y capacitación pedagógica impide materializar el potencial del MESCP. De Sousa Santos (2010) advierte que la “epistemología del sur” exige no solo reconocimiento cultural, sino también condiciones materiales y tecnológicas para ejercer el derecho al conocimiento.
4.4. Burocratización y centralismo institucional.
Aunque la Ley 070 impulsa la participación social, en la práctica esta se ve muy limitada por estructuras administrativas verticales y burocráticas, así como por prácticas corruptas e ineficientes. Ello genera un distanciamiento entre las comunidades y las certeras decisiones educativas, debilitando el carácter sociocomunitario del modelo. Según Fanon (1961), los procesos emancipadores corren el riesgo de burocratizarse si no se mantiene viva la acción crítica y popular.
5. Responsabilidad del Estado, las instituciones y los actores educativos
Si bien la Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez representa un avance histórico en la descolonización educativa y en la democratización del conocimiento, su implementación insuficiente y fragmentariaha reveladoproblemas estructurales, institucionales y políticos que deben ser asumidas con una autocrítica profunda por parte de todos los actores implicados.
5.1. Responsabilidad del Estado y del Ministerio de Educación.
El Estado boliviano, en su conjunto, ha mostrado una falta de coherencia entre el discurso descolonizador y la práctica administrativa y económica.Aunque la Ley 070 plantea una educación emancipadora y sociocomunitaria, el Estado ha mantenido unaestructura burocrática vertical, unaplanificación educativa tecnocráticay presupuestos limitados que reproducen la dependencia del capital y la centralización institucional. De Sousa Santos (2010) advierte que no puede existir una “epistemología del Sur” sin una “política del Sur” que materialice las condiciones estructurales para ejercer el conocimiento como poder popular. En este sentido, la responsabilidad estatal radica en no haber fracturado contundentemente las lógicas capitalistas y semicoloniales de gestión, así como haber resuelto la subordinación del conocimiento al mercado y al financiamiento externo.
5.2. Responsabilidad del magisterio y de las organizaciones sindicales.
Los sindicatos del magisterio, tanto urbano como rural, han jugado históricamente un rol combativo en defensa de la educación pública. Sin embargo, en el marco de la Ley 070, su papel ha oscilado entre la resistencia gremial y la reproducción burocrática.
En lugar de asumir un protagonismo transformador en la construcción del nuevo paradigma educativo, muchos sectores hanlimitado su participación a la defensa salarial o administrativa,sin impulsar de manera sostenida larevolución pedagógicaque exige el modelo sociocomunitario productivo. Como señalaba Freire (1970), “nadie se libera solo; los hombres se liberan en comunión” (p. 58). La praxis liberadora requiere un magisterio consciente y comprometido de su rol histórico como sujeto político e ideológico.
5.3. Responsabilidad de las autoridades educativas.
Las direcciones distritales, departamentales y universitarias del sistema educativo han reproducido una cultura institucional de control y formalismo, en que el cumplimiento burocrático ha sustituido la reflexión pedagógica crítica. Esta situación ha generado una orfandad ideológica del espíritu emancipador de la Ley 070, reduciéndola a un documento administrativo más. Mariátegui (1928) ya advertía que las reformas no son eficaces cuando se implementan sin espíritu revolucionario, pues terminan absorbidas por la inercia del Estado que sigue representando al sistema capitalista.
5.4. Responsabilidad de los profesores y profesoras.
Una parte significativa del magisterio no ha internalizado plenamente el sentido político, filosófico y pedagógico de la Ley 070. Esto se debe tanto a la falta de formación ideológica como a la ausencia de espacios de debate crítico en las unidades educativas.
Muchos docentes continúan enseñando desde una pedagogía bancaria y transmisiva, sin vincular el conocimiento con la producción, la comunidad y la transformación social. En este punto, Freire (1970) plantea que la educación debe ser praxis, “reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (p. 75). La autocrítica docente debe orientarse a superar el individualismo, la rutina y la despolitización pedagógica, recuperando el papel del educador como intelectual orgánico del pueblo, tal como lo conceptualiza Ponce (1934).
5.5. Contradicciones colectivas del proceso.
La falta de articulación entre el Estado, los docentes, las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, las universidades, las comunidades y los movimientos sociales ha impedido construir una hegemonía educativa verdaderamente socialista y comunitaria. Fanon (1961) advertía que los procesos de liberación pueden estancarse cuando las nuevas élites sustituyen la opresión externa por una burocracia interna que desvía la energía revolucionaria hacia el conformismo y la mediocridad. Así, la Ley 070 enfrenta críticas no solo de los sectores conservadores o neoliberales, sino también de las propias bases populares que no ven reflejados sus intereses en la práctica educativa cotidiana.
6. Desafíos estructurales y políticas educativas a mediano plazo
El horizonte de una educación socialista y emancipadora en Bolivia exige comprender que los desafíos del proceso educativo trascienden el ámbito pedagógico y se enmarcan en la lucha de clases, la transformación estructural del Estadoy lareconstrucción del proyecto nacional-popular. La Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez ha sentado las bases de una educación descolonizadora, sociocomunitaria y productiva; sin embargo, su consolidación requiere avanzar hacia un nuevo momento histórico que combine soberanía educativa, justicia social y poder popular.
Desde una visión estratégica, los desafíos y políticas educativas a mediano plazo deben orientarse a construir un sistema soberano, científico, productivo y sólido en valores,articulado a la emancipación material e intelectual del pueblo boliviano:
6.1. Superar la dependencia capitalista y tecnológica.
Es imperativo romper con el Capitalismo extractivista, atrasado y dependiente que impide el desarrollo de una educación científica y emancipadora. La soberanía educativa implica invertir en ciencia, tecnología e innovación propias, vinculadas a las necesidades del país y no a los mandatos de las potencias capitalistas y sus empresas tranasnacionales. Como señala Vega Cantor (2015), la independencia científica solo es posible en un marco político anticapitalista que libere el conocimiento de la lógica expoliadora del capital.
6.2. Profundizar la formación política, crítica e ideológica del magisterio.
El docente debe consolidarse como sujeto revolucionario, crítico y transformador, no como simple transmisor de contenidos o burócrata del sistema. La formación continua debe orientarse a fortalecer la conciencia de clase, el compromiso social y la pedagogía liberadora (Freire, 1970). Una educación socialista requiere educadores que comprendan su papel como intelectuales orgánicos del pueblo (Ponce, 1934), capaces de generar praxis y no mera instrucción.
6.3. Repolitizar la educación y articularla a las organizaciones populares.
La escuela debe recuperar su función política e ideológica como espacio de lucha y organización popular,integrándose con las comunidades, los sindicatos, las organizaciones campesinas, indígenas y obreras. Esta repolitización significa construir un sistema educativo que alimente la conciencia social y la acción colectiva, no que la neutralice. Esto implica transformar estructuralmente la sociedad para construir una sociedad nueva y superior. Como planteaba Fanon (1961), la liberación solo es posible si el pueblo toma en sus manos el proceso histórico de transformación.
6.4. Fortalecer la educación técnica, científica y productiva con identidad cultural.
El desarrollo nacional requiere consolidar un sistema educativo integral y productivo, que promueva la investigación aplicada, la autosuficiencia tecnológica y la transformación de los recursos desde una perspectiva sustentable y comunitaria. Esto implica integrar el saber ancestral con la ciencia moderna, superando la dicotomía entre tradición y progreso, en coherencia con la epistemología del Sur (De Sousa Santos, 2010).
6.5. Desmercantilizar y democratizar la educación.
La educación debe afirmarse como derecho social y no como mercancía, limitando la privatización, el fraccionamiento y la lógica competitiva impuesta por el neoliberalismo. Se requiere garantizar igualdad de acceso, calidad crítica y participación popular en todas las etapas del proceso educativo. Ello supone fortalecer el rol del Estado, sus instituciones y de las comunidades como garantes del conocimiento emancipador.
6.6. Consolidar la gestión comunitaria y el control social.
La construcción del nuevo modelo educativo demanda una democratización real de la gestión, con participación efectiva de los actores sociales (comunidades, organizaciones, estudiantes y docentes) en la planificación, evaluación y seguimiento de políticas educativas. Esta participación debe convertirse en un ejercicio de poder popular que transforme la gestión pública desde abajo.
6.7. Vincular la educación, la ciencia y la tecnología a proyectos de desarrollo nacional.
El conocimiento debe ponerse al servicio de la transformación productiva y social del país, articulando la educación con el desarrollo científico y tecnológico en el marco de una concepción científica del mundo y valores correctos que guíen su actuar. Así, la escuela se convierte en motor del desarrollo nacional independiente, coherente con los principios del Vivir Bien y la soberanía económica.
7. Necesario balance autocrítico
En consecuencia, la autocrítica revolucionaria debe reconocer que la educación emancipadora no se decreta, ya que se construye en la lucha de clases, en la conciencia política y en la práctica social. El Estado, el Ministerio de Educación, los sindicatos y los docentes comparten una responsabilidad histórica en el desafío de hacer de la Ley 070 un instrumento real de liberación nacional y emancipación social, no un ideal retórico.
Como diría Mariátegui (1928), “no queremos que la revolución sea calco ni copia, sino creación heroica” (p. 15). Hoy, esa creación heroica exige que la educación boliviana rompa con las inercias del formalismo y del discurso vacío, para impulsarse como educación liberadora, popular, crítica y productiva, capaz de transformar la realidad material y simbólica del país.
8. Justificación de la vigencia y continuidad de la Ley 070
La Ley de Educación 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez constituye uno de los logros más significativos del proceso de transformación educativa boliviana. Su concepción filosófica, política y pedagógica representa la ruptura más profunda con la herencia neoliberal instaurada por la Ley 1565 de Reforma Educativa (1994), la cual impuso una visión tecnocrática, privatizadora y subordinada a los organismos financieros internacionales. En cambio, la Ley 070 se erige como expresión jurídica de un proyecto histórico nacional-popular, orientado a la descolonización del conocimiento, la democratización del acceso educativo, la revalorización cultural y la construcción de un Estado Plurinacional soberano.
Renunciar a la Ley 070 significaría retroceder en las conquistas ideológicas y sociales alcanzadas por el pueblo boliviano, volviendo a someter la educación a la lógica del capital y del mercado. La educación neoliberal, como señala Vega Cantor (2015), “subordina el conocimiento a la rentabilidad y vacía la formación de todo contenido emancipador” (p. 92). La propuesta neoliberal concibe al estudiante como recurso humano, al docente como ejecutor técnico y a la escuela como empresa competitiva, despojando al acto educativo de su dimensión política y liberadora.
En cambio, la Ley 070 parte de una concepción comunitaria y humanista de la educación, que la entiende como derecho social, deber del Estado y responsabilidad colectiva. Este enfoque, inspirado en las pedagogías críticas de Freire (1970), busca formar sujetos conscientes y comprometidos con la transformación de su realidad. Como expresaba el educador brasileño, “la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo” (p. 84). La vigencia de la Ley 070, por tanto, no es un mero acto administrativo, sino una defensa del proyecto emancipador del pueblo boliviano.
9. Educación como política de Estado, no de gobierno
La política educativa no debe ser objeto de improvisación ni de manipulación coyuntural. En términos de planificación estructural, la educación debe ser una política de Estado a mediano y largo plazo, no una medida circunstancial del gobierno de turno. Mariátegui (1928) advertía que la educación revolucionaria requiere continuidad histórica y una base económica y cultural sólida; de lo contrario, se convierte en simple instrumento ideológico del poder dominante.
Cambiar la Ley 070 significaría interrumpir un proceso histórico de descolonización y construcción del Estado Plurinacional, desmantelando una estructura que, aunque imperfecta y con diversos problemas como la solidez formativa en docentes y estudiantes, ha permitido avances en inclusión social, democratización del conocimiento, expansión de la educación intercultural bilingüe y participación comunitaria.
10. Ajustes necesarios, no reemplazo regresivo
Resulta legítimo y necesario reconocer que la Ley 070 presenta limitaciones, contradicciones y desafíos no resueltos como deficiencias en la formación docente, precario desarrollo científico-tecnológico, burocratización institucional y escasa articulación entre escuela, comunidad y producción. Sin embargo, estas falencias no justifican su defenestración, sino más bien exigen profundizar su implementación real y autocrítica.
Como sostiene Fanon (1961), toda revolución enfrenta el riesgo de que las élites sustituyan el proyecto liberador por una administración burocrática del poder; por eso, la tarea del pueblo es radicalizar la conciencia y fortalecer la praxis transformadora (p. 114). La educación boliviana debe seguir este camino: revisar, ajustar y fortalecer, pero nunca retroceder hacia un modelo de subordinación semicolonial y neoliberal.
11. Defensa del proyecto emancipador y soberano
La vigencia de la Ley 070 debe defenderse no solo por razones pedagógicas, sino por razones de soberanía nacional y de dignidad popular. La educación plurinacional no es una moda ideológica, sino una conquista histórica que expresa la resistencia de los pueblos indígenas, campesinos, obreros y sectores populares a cinco siglos de opresión colonial y semicolonial.
Reemplazarla por una ley neoliberal significaría negar la memoria histórica de lucha y despojar al país de su proyecto emancipador, sustituyendo la formación crítica por la instrucción utilitaria y la conciencia colectiva por la competencia individual.
En este sentido, como plantea Ponce (1934), la educación solo puede ser liberadora si “se halla unida al movimiento social que busca la emancipación de los oprimidos” (p. 52). La Ley 070 es, en su esencia, una ley del pueblo trabajador, indígena y popular, no del capital ni del mercado. Por ende, su defensa debe asumirse como una tarea política y ética del magisterio, las organizaciones sociales y las instituciones del Estado, bajo el principio de que la educación es una herramienta de soberanía cultural, ideológica y económica.
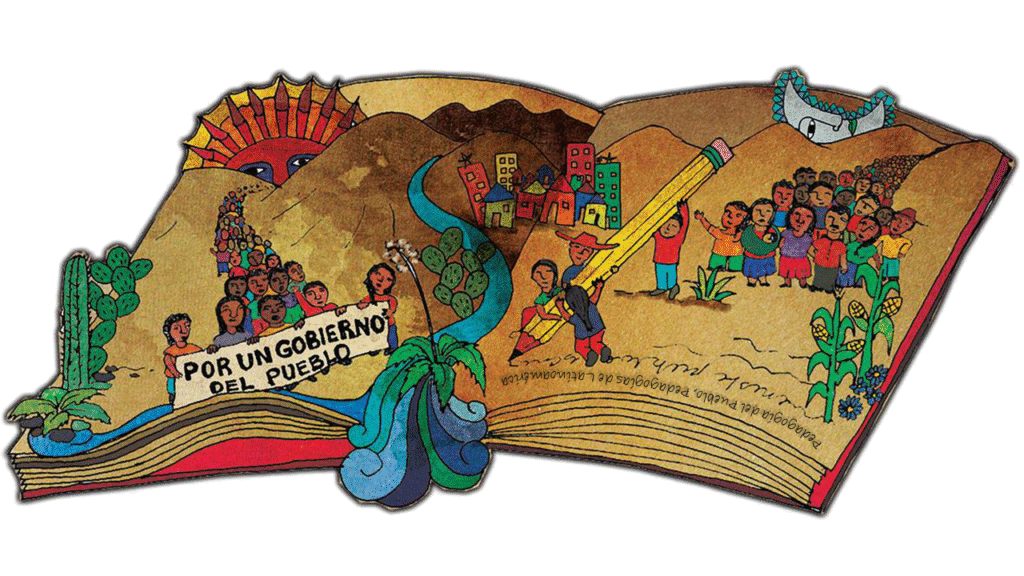
Conclusión
La Ley 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” debe mantenerse vigente porque constituye el núcleo ideológico, filosófico y político de la transformación educativa boliviana. Su esencia radica en proyectar una educación liberadora, descolonizadora, sociocomunitaria y productiva, orientada al desarrollo integral del ser humano y a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y soberana.
Si bien la Ley presenta limitaciones, desaciertos y vacíos operativos, estos no justifican su abrogación ni su reemplazo por una normativa de corte neoliberal. Antes bien, demandan un proceso de ajuste, actualización y profundización autocrítica, que involucre al Estado, al Ministerio de Educación, a las autoridades académicas, a los sindicatos magisteriales y a los propios docentes como sujetos históricos del cambio educativo.
Derogar esta Ley significaría renunciar a la soberanía pedagógica y al proyecto histórico del pueblo boliviano, y retroceder hacia modelos educativos subordinados a los intereses del capital, la mercantilización del conocimiento y el imperialismo cultural. En palabras de José Carlos Mariátegui (1928), “la revolución no consiste en negar lo existente, sino en realizar lo que la historia ha preparado como posibilidad liberadora” (p. 41).
Por tanto, mantener la vigencia de la Ley 070 es un acto de defensa del horizonte emancipador de Bolivia, de su identidad cultural y de la aspiración a una educación pública, gratuita, científica y transformadora. Como también advertía Mariátegui (1928), “toda verdadera revolución educativa es inseparable de una revolución social” (p. 160).
El desafío pendiente consiste en continuar la construcción de un sistema educativo crítico, productivo y soberano, articulado a un proyecto nacional de liberación económica, social y cultural. Solo así la educación podrá cumplir su papel histórico que consiste en formar hombres y mujeres libres, conscientes, solidarios y comprometidos con la transformación estructural del país y con la defensa de la Patria Grande latinoamericana.
Referencias
- De Sousa Santos, B. (2010). Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde una epistemología del Sur. Siglo XXI Editores.
- Fanon, F. (1961). Los condenados de la tierra. Fondo de Cultura Económica.
- Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
- Mariátegui, J. C. (1928). Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Biblioteca Amauta.
- Ponce, A. (1934). Educación y lucha de clases. Ediciones Sociales.
- Vega Cantor, R. (2015). Ciencia, tecnología y capitalismo: Una mirada crítica desde América Latina. Editorial Ocean Sur.





