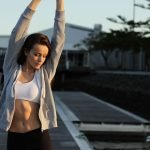-Crónicas del viento-
Guillermo Almada
La brisa del Sáhara hacía ondear el extremo suelto de la tela de su turbante, y a la distancia, se veía apenas como un punto azul que avanzaba por la lejanía.
Había buscado a ese hombre durante días. El viento y la arena retrasaron, a diario, mi encuentro con él. Me habían dicho que era el único guía berebere que sabía hablar español a la perfección. No sé si sirve aclarar que del mismo modo hablaba francés e inglés. Ahí estaba, viniendo del desierto, caminando por la arena como si su figura emergiera de entre las dunas inquietas. Como una figura simbólica. Una deidad, o un fantasma.
Dicen que no hay un desierto, sino que son varios, y que los tuaregs conocen sus secretos de manera detallada.
Assud era joven, inteligente, curioso, de espíritu inquieto. Había regresado de Francia, donde estudiaba letras, para ayudar a su padre, que había enfermado gravemente. Lo que nunca estuvo en sus planes, creo yo, es que Tareq muriera, y él debiera quedarse al frente de la familia, los negocios, todo.
Así lo había determinado su madre, Mariama, y sabido es que las mujeres son consultadas entre los imuhards en las cuestiones de familia. Ellas mandan puertas adentro.
Tal vez Assud supo desde siempre que su destino era el Sáhara, había nacido en el transcurso de una caravana hacia Gao, y por eso se ufanaba de ser capitalino.
Cuando por fin nos encontramos me invitó a su tienda y me recibió con té. Mientras calentaba el agua, me habló maravillas de la infusión, y todas sus variedades. Me dejó sorprendido con sus conocimientos. Eso que para mí solo significaba la cotidianeidad de un sobrecito y un poco de agua caliente, a partir de su relato, me resultó un misterio maravilloso propio de la alquimia.
Aprovechamos esa quietud vespertina sobre la alfombra para charlar, largamente, de la vida de ambos, y se manifestó extrañado de que me gustara ese paraje tan árido y vacío, al punto de querer emprender una marcha en caravana, a lomo de camello, de Tombuctú a Gao, la vieja ruta comercial, que hoy se cubre en camiones.
Los camellos han quedado para los turistas y los contrabandistas, me dijo con cierta añoranza, las caravanas están desapareciendo, y me sostuvo la mirada…
Cambiando de tema, le repliqué amable: Árido y vacío, dijiste… Yo vine y te encontré
-Yo nací acá -me respondió, esta vez mirando un punto en el horizonte, para agregar luego -Sin hospitales ni papeles. Crecí acá, entre las cabras, los burros, y los camellos de mi abuelo. A los ocho años mi padre me regaló un camello, y me permitió alejarme del campamento. Ya me había enseñado lo principal: a olfatear el aire, a escuchar el silencio, a orientarme por el sol y las estrellas. Y me había enseñado que, si alguna vez me perdía, debía dejarme conducir por el camello, él me llevaría donde hay agua…
Yo señoreo acá, en el reino del infinito y el silencio.
Y no se equivocaba para nada, de verdad es silencioso el desierto. Una noche en que no lograba conciliar el sueño me paré afuera de mi tienda intentando escuchar esa inmensidad, hasta que por fin llegó a mis oídos un sonido acompasado, era el latido de mi propio corazón.
Sin que yo lo advirtiera Assud me miraba desde su tienda, y se acercó sigiloso, con una tasa de té – ¿Estás disfrutando de tu soledad, amigo? -me interrogó, para concluir sonriente -no hay mejor lugar para hallarse uno mismo -y se rio.
A la mañana siguiente, y mientras la tetera se manifestaba con el borboteo de su calor, me animé a preguntarle cuáles eran los recuerdos que lo acompañaban desde su infancia, en el desierto.
-Yo despertaba y lo primero que veía era el sol –me dijo –jugaba con las cabras de mi abuela, que nos daban carne y leche. Las llevaba a los lugares adonde había mejor pasto. Por la tarde, cuando volvía, correteaba con los burros de mi padre. Pero mi anhelo mayor era pastorear los camellos de mi abuelo…
Me quedé mirándolo porque sus ojos se humedecían con el rocío de la nostalgia. Ambos permanecimos en silencio, hasta que en un momento pareció estremecerse con un recuerdo. Sacó la tetera del fuego, y me advirtió “espera acá, no te vayas”. Tomó, con los tres primeros dedos de su mano derecha, unas hebras de hierba y las arrojó dentro del líquido humeante, luego atravesó un cortinado que se hallaba en el fondo de su tienda.
Cuando regresó traía entre sus manos una especie de violín de una sola cuerda, hecho con una media calabaza gigante, y me lo alcanzó diciendo: este es el imzad de mi madre. Solo ella lo tocaba, es de mal augurio que lo ejecute un hombre, pero ella lo tocaba para mí. Se sentaba sobre la alfombra y me ponía frente a ella, entre los almohadones, y tocaba hermosas melodías para mí. “Algún día una mujer tocará el imzad para ti, como yo lo hago ahora”, me decía mi madre… Y al contármelo, un capricho de añoranzas le humedecía las retinas.
Pero no era por Mariama, sino por Janinne, su novia francesa.
Cuando Assud cumplió los quince años, Tareq le consiguió una esposa, linda y joven, estaban dispuestos a pagar catorce camellos y diez burros por ella, pero él no quería casarse, quería terminar la educación media para ir a Francia a estudiar letras. Assud quería escribir poesía. Fue su madre la que intercedió ante el padre y el abuelo para que dejaran al chico en paz y abandonaran la idea del casamiento. Su padre se enojó entonces, y le recriminó que aprendiera rápido, que estaba demorando demasiado. Tareq era un morabito de mal genio, pero no era un mal hombre, me argumentó. Y Mariama fue la que puso las cosas en orden, diciéndole a su esposo que el hecho de que el niño se demorara un poco más no significaba que no lo lograría.
Esos recuerdos lo hacían sonreír, y le dije que me emocionaba ver cómo valoraba las cosas de su infancia, de su juventud…
Me miró por unos segundos y, como buscando las palabras, me dijo que en el desierto cada cosa tiene su valor, cada rose, cada abrazo, el solo hecho de poder estar juntos en el día, ya es un motivo de alegría. Que no es como en la ciudad, en donde todos compiten por demostrar ser. Quieren el auto más moderno, la casa más grande… En el Sáhara no. Nos encontramos y ya somos, y estamos felices de ser.
Recordé las palabras de mi compañero de oficina, “Qué viajecito vas a hacer, te vas para arriba”. Tal vez no tengan nada que ver, pero las recordé. Miré a Assud por unos segundos sin decir nada, y él, que me sostenía la mirada, continuó: En el desierto no debes exclamar ¡Uy, que vacío tan inmenso es todo esto! No. Debes pensar si acaso tienes lo indispensable para seguir adelante.
Montamos los camellos con destino a Kidal, y ya en marcha pensaba cómo habrá sido un tuareg en la universidad, en París. Por más que Assud me había dado muestras de su grado de civilización, imaginaba que una parte importante de su subjetividad no dejaba de ser nómade. Me puse a la par de su camello y como quien no quiere la cosa le pregunté que era lo que más extrañaba del desierto mientras vivió en Francia.
La respuesta no se hizo esperar, no necesitó elaboración alguna, surgió, como si hubiera estado contenida a la espera de que algún blanquito ingenuo hiciera la pregunta.
Tirarme en la arena cálida a mirar las estrellas, beber leche de camella, corretear las cabras, y el azul…
- ¿El azul? -le pregunté
- Sí, el azul. Porque para nosotros el azul es el color del mundo, nuestra vestimenta es azul, nuestra bandera es azul, el techo de mi casa es azul. Porque el cielo, acá, es de ese color. Allá no, allá es negro. Y las estrellas todas iguales. En cambio, acá puedes distinguir cada una de la otra.
Pareció sentirse cómodo con la conversación porque decidió continuarla. Sacó unos dátiles para ir comiendo por el camino mientras se acomodaba sobre la montura para contarme que, estando recién llegado a París, una noche vio que de repente la gente comenzó a correr, como loca, desesperada. Él, sin entender lo que pasaba, corrió también, siguiendo a la mayor cantidad de personas, hasta que por fin se dio cuenta que todos corrían para poder alcanzar el tren…
Me miró, riéndose a carcajadas, y me aclaró. Acá solo corremos así cuando disparamos del viento, de una tormenta de arena, o para ir a buscar agua. Nadie quiere adelantarse a nadie, ni ganarle el lugar en nada, aquí. Me costó entenderlos.
Marchamos en silencio un largo rato.
Pensaba en que no me había querido contar nada sobre su amor francés, tal vez porque lo lastimaba, o simplemente por respeto. Hasta que me animé, considerando que no me había dicho que habían terminado, a preguntarle si no sabía nada sobre Janinne.
Me dijo que hablaban por teléfono. Cuando estaba en alguna ciudad, podía conseguir señal en el celular y la llamaba. Que era a la única persona a la que telefoneaba.
Me así de esa rama para balancearme con la conjetura “claro, porque son novios”. Y Assud me respondió, Janinne no se teñiría las manos de azul por un tuareg, y es lo que más amo en ella. Pero acá nadie lo comprendería.
La elipsis estaba clara.
Las prendas de los tuaregs, como sus turbantes, son azules, color que obtienen, de una planta llamada índigo, que se mezcla con otros pigmentos naturales, y por lo general, las mujeres lucen, impregnado en sus manos, un tono azulado debido a este proceso.
-¿Ya se lo has preguntado? Le sugerí.
-Todos tenemos desiertos que atravesar, y desiertos que coincidir… -fue su respuesta.
Esa era la última noche con la caravana. Dos horas antes de la caída del sol ya había que detener la marcha e ir armando las tiendas, porque comenzaba a bajar la temperatura y había que tener todo listo antes de que llegara el frio. Se trabajaba mucho en eso. Assud era el primero en terminar su tienda y salir hacia las dunas, subido allí miraba todo lo que pasaba alrededor. Ese era su belvedere. Caminé hasta él y le pregunté qué observaba. Y su respuesta fue la más inesperada. A esta hora, me dijo, todos comienzan a abandonar sus tareas y armar sus tiendas, que es como cuando en las ciudades vuelven a sus casas. Pero acá la luz alarga las figuras y las recorta sobre la arena inquieta. Y es como si pudiera verse un universo paralelo. Los hombres con sus cosas, por un lado, y sus sombras, independientes de ellos, preparándose para la noche, por otro. Es como si pudiera verse el momento en que cada hombre es abandonado por su destino para permitirle el descanso hasta la nueva jornada, hasta el nuevo momento.
Nunca fui una persona de creer en las casualidades, antes bien, todo lo contrario, sostengo que hay un destino que es rector de las determinaciones que tomamos, en la vida, a través de nuestras convicciones y conocimientos. Sin embargo no desconozco la acción constante del azar, pugnando por descontracturar las normas escritas por el destino. Además está la suerte que, como una adolescente, juega y coquetea por un lado y por otro, y te revolotea divirtiéndose con los cambios repentinos de escenario. Hay causalidades. Y esta fue una de ellas. Jamás volví a saber de Assud, aunque lo recuerdo casi a diario, sin embargo, siempre reconozco que mi vida no fue la misma después de su guía. –