Rolando Revagliatti / Entrevista
Fernando Sorrentino nació el 8 de noviembre de 1942 en la ciudad de Buenos Aires, la Argentina, y reside desde 2011 en la ciudad de Martínez, provincia de Buenos Aires. En 1968 obtuvo el título de Profesor de Castellano, Literatura y Latín en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta. Ha colaborado en la sección literaria de los diarios “La Nación”, “La Opinión”, “Clarín” y “La Prensa” y en las revistas “Letras de Buenos Aires” y “Proa”. Libros, cuentos, ensayos y artículos de su autoría se han divulgado traducidos al inglés, húngaro, portugués, persa, alemán, rumano, italiano, tamil, búlgaro, chino, francés y serbio. Textos suyos fueron incluidos en antologías nacionales y extranjeras y ha sido el compilador de numerosos volúmenes: “Treinta y cinco cuentos breves argentinos. Siglo XX”, “Treinta cuentos hispanoamericanos (1875-1975)”, “Cuentos argentinos de imaginación”, “Treinta y seis cuentos argentinos con humor”, “Diecisiete cuentos fantásticos argentinos”, “Historias improbables. Antología del cuento insólito argentino”, “Ficcionario argentino (1840-1940). Cien años de narrativa: de Esteban Echeverría a Roberto Arlt”, “Cincuenta cuentos clásicos argentinos. De Juan María Gutiérrez a Enrique González Tuñón”, etc. Publicó la novela “Sanitarios centenarios” (tres ediciones: 1979, 2000 y 2008); la nouvelle “Crónica costumbrista” (1992; reeditada en 1996 con el título “Costumbres de los muertos”); el ensayo “El forajido sentimental. Incursiones por los escritos de Jorge Luis Borges” (2011); los libros para niños y/o adolescentes “Cuentos del Mentiroso” (Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores 1978), “El remedio para el rey ciego”, “El mentiroso entre guapos y compadritos”, “La recompensa del príncipe”, “Historias de María Sapa y Fortunato”, “El mentiroso contra las avispas imperiales”, “La venganza del muerto”, “El que se enoja, pierde”, “Aventuras del capitán Bancalari”, “Cuentos de don Jorge Sahlame”, “El viejo que todo lo sabe”, “Burladores burlados”, entre otros; los volúmenes de entrevistas “Siete conversaciones con Jorge Luis Borges” y “Siete conversaciones con Adolfo Bioy Casares” (ambos con varias ediciones); los libros de cuentos “La regresión zoológica”, “Imperios y servidumbres”, “El mejor de los mundos posibles”, “En defensa propia”, “El rigor de las desdichas”, “La corrección de los corderos, y otros cuentos improbables”, “El regreso. Y otros cuentos inquietantes”, “Existe un hombre que tiene la costumbre de pegarme con un paraguas en la cabeza”, “Costumbres del alcaucil”, “El crimen de san Alberto”, “El centro de la telaraña y otros cuentos de crimen y misterio”, “Paraguas, supersticiones y cocodrilos”, “Problema resuelto / Problem gelöst”, “Los reyes de la fiesta y otros cuentos con cierto humor”, etc.


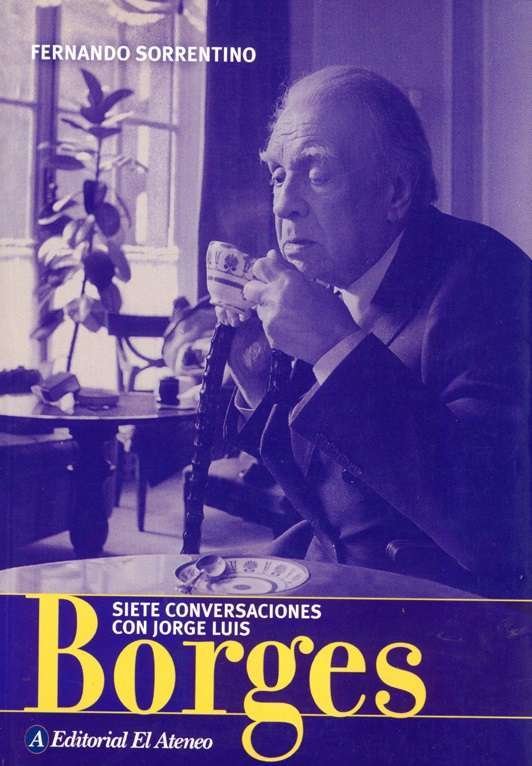
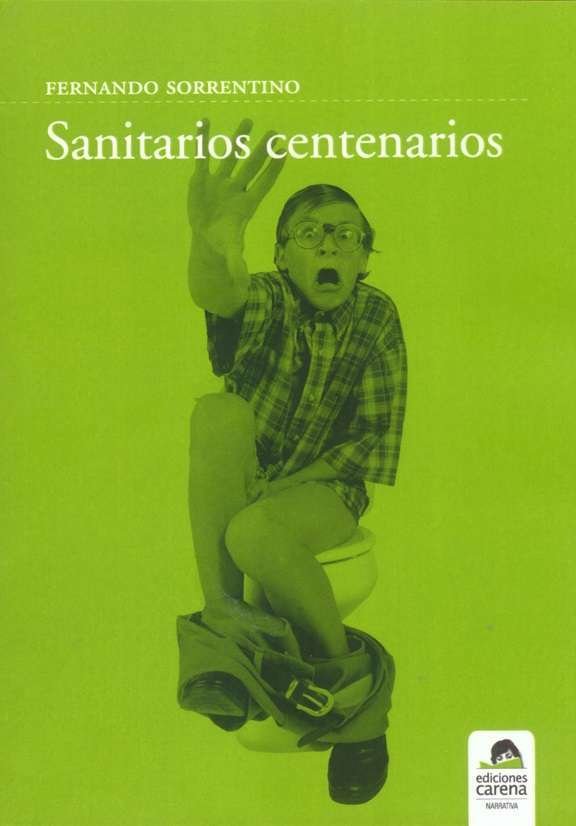
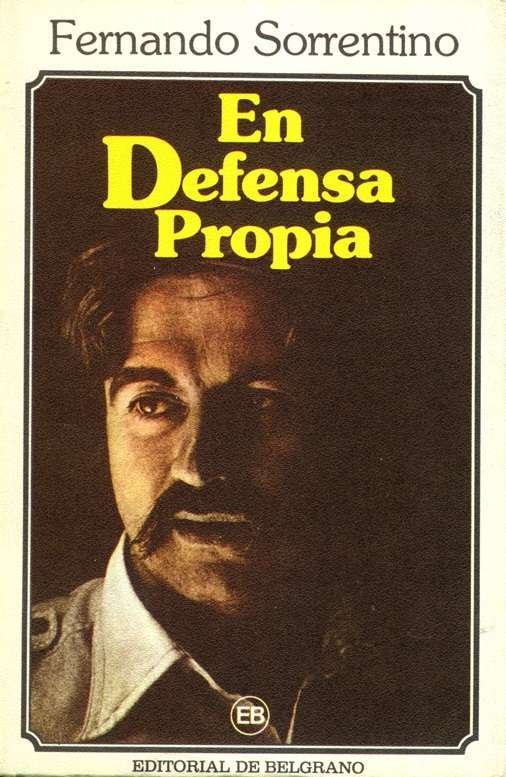
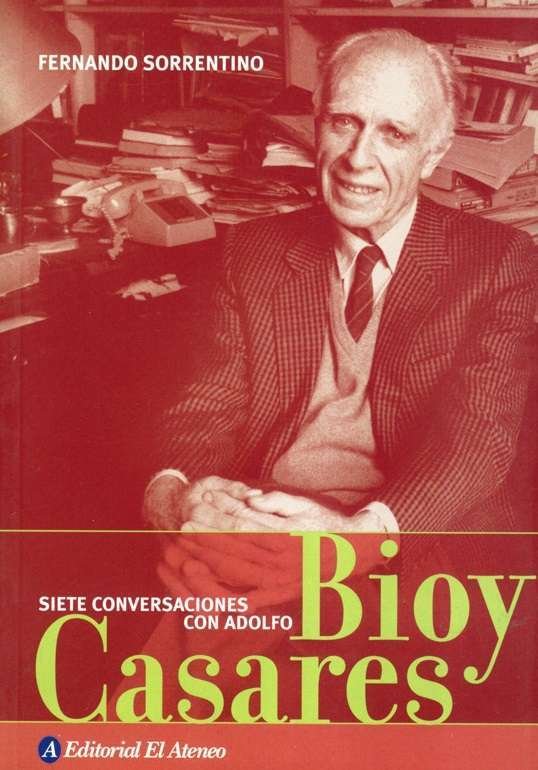

1 — Tu infancia, como la de Evaristo Carriego y Jorge Luis Borges, transcurrió en el barrio de Palermo. Con esta referencia, Fernando, empecemos a conocerte.
FS — Mi barrio fue el hoy llamado Palermo Hollywood, es decir el cuadrilátero comprendido por las avenidas Santa Fe, Juan B. Justo, Córdoba y Dorrego. Allí, y en escuelas del Estado, cursé mis estudios primarios (1948-1955) y también los de segunda enseñanza (1956-1960), en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda.
Uno de mis primeros recuerdos corresponde a mi entrada en el edificio de la Escuela Florencia G. de Peña (Obra de la Conservación de la Fe), en la calle Bonpland, casi esquina Nicaragua. Sería en marzo de 1948; yo tenía cinco años de edad y, de la mano de mi madre y con mucho temor y ansiedad de mi parte, había llegado a la escuela, donde cursaría el Jardín de Infantes en el aula de la “señorita Ana María”.
Nosotros vivíamos en el número 5647 de la calle Costa Rica, de manera que la escuela y nuestra casa se hallaban en la misma “manzana pareja que persiste en mi barrio”: Costa Rica, Bonpland, Nicaragua y Fitz Roy.
En esa escuela hice toda la primaria, excepto el último grado. Por no sé qué cuestión, a principios de 1955 se modificó el estatus legal del establecimiento y todos los alumnos fuimos reubicados en otras escuelas. A mí me tocó cursar el último grado en la Escuela Juan Crisóstomo Lafinur, ubicada en la calle Gorriti entre Bonpland y Carranza.
No para que me eleven un monumento sino como simple información, nada me cuesta declarar que yo fui siempre un excelente alumno, y cada año era distinguido con el primer premio.
Entre el llamado primero inferior (de aquellos años) y el cuarto grado tuve siempre maestras “señoritas”. En quinto me tocó, por vez primera, un maestro varón, terriblemente exigente y eficaz. Su apellido era Pugliese y lamento no poder precisar su nombre de pila, aunque puedo aportar otros datos: era alto, rubio, con pelo ondeado, tendría unos veinticinco años, estaba a punto de recibirse de médico, vivía en la calle Virrey Liniers y era hincha de Huracán. Ciertos gestos y actitudes, y palabras pronunciadas entre ellas por algunas de las maestras jóvenes, me hicieron comprender que el señor Pugliese era, para estas damas, una codiciada pieza de caza.
Entre otras cosas, recuerdo que, para enseñarnos cómo funcionaba el correo, nos envió una carta —desde luego, manuscrita— a cada uno de los alumnos, quienes, a su vez, teníamos la obligación de contestarle con otra; por desdicha, he perdido su carta y no tengo la menor idea de cuál habrá sido mi respuesta.
Cuando pasé a la Escuela Juan Crisóstomo Lafinur, me tocó otro maestro excepcional: el señor Jorge Cristino Bustos. Tendría unos cuarenta y cinco años, había nacido en Campana, era profesor de matemática en la Facultad de Ingeniería y, para colmo de sus virtudes, era —como yo— hincha de Racing. De maneras menos severas que el señor Pugliese, era igualmente eficaz, y recuerdo a ambos con el máximo de mi afecto y de mi reconocimiento.
Todos mis años de la escuela primaria correspondieron al gobierno peronista y tuvieron la mácula de pretender adoctrinar a los niños en la hagiografía de Perón y de sus ideas. Como corolario de estos despropósitos, en el último grado se impuso como lectura obligatoria “La razón de mi vida”, que alguien había escrito para que lo firmase Eva Perón. Además del evidente atropello de obligar a leer páginas partidarias, el valor literario de dicho libro era prácticamente nulo, y habría sido infinitamente mejor haber dedicado esas horas a leer ¡tantas hermosas páginas que nos prodigaba el mundo de la literatura!
Sé que muchos maestros cumplían con la orden emanada del Ministerio de Educación porque no había otro camino, pero no estaban de acuerdo con ella. Han transcurrido sesenta y tres años, y aún conservo en mi biblioteca el ejemplar de “La razón de mi vida”, publicado por la Editorial Peuser.
En esa época Costa Rica era una calle grisácea y muy humilde. En ella los chicos pasábamos nuestra vida, jugando a las bolitas, a las figuritas, al fútbol (en esta última actividad constituíamos una suerte de plaga).
En septiembre de 1955 se produjo el estallido de la autodenominada Revolución Libertadora y por esos mismos meses cayó sobre nosotros la terrible epidemia de poliomielitis, que afectó a tantos niños de más o menos mi edad.
2 — Al año siguiente, anticipaste, comenzó tu bachillerato.
FS — En el colegio a menos de tres cuadras de mi casa. Cierta señora impartía las materias de Castellano y de Historia. Como yo ya no era tan ingenuo ni tan respetuoso de la autoridad, pensaba que, en rigor, la mujer no dominaba ninguna de las dos disciplinas y que, posiblemente, ni siquiera tuviera el título habilitante.
Como contrapartida de los desatinos del gobierno peronista, se había instaurado una venganza de signo contrario: habían sido “barridos” los profesores que tuviesen alguna afinidad con el derrotado “régimen depuesto” y con su “tirano prófugo”, y veo como muy posible que, llevados por la prisa y la necesidad, los funcionarios del Ministerio de Educación llenasen los huecos docentes de la manera que pudiesen.
Aquella profesora —hija y sobrina de políticos socialistas— portaba el mismo nombre de pila de cierta criminal de guerra británica; me limitaré a caracterizarla con la letra inicial de su nombre: M. Era, sin duda, la mujer más horrible que conocí en mi vida. Una extensa cara de caballo, con la piel reseca y hecha cuero por la exagerada exposición al sol, y unos dientes enormes que pugnaban por asomarse al exterior, los pelos erizados tipo Gorgona… Tendría cuarenta años, no más, pero a mí me daba la impresión de haber sido extraída, con toda la edad a cuestas, de un cuento de terror del siglo XVI. En suma, parecía diseñada por un pintor de esperpentos.
Y, por añadidura, M. era arbitraria e injusta. Un ejemplo: uno de los alumnos se llamaba Félix Alfonso Marino. El nombre de pila era Félix, y los apellidos, Alfonso Marino. De manera que, en la libreta de calificaciones, el alumno estaba ordenado alfabéticamente en la letra A. Pero, en la primera prueba escrita, Félix cometió el sacrilegio de identificarse como “Félix A. Marino”. La profesora no encontró ningún Marino en la letra M de su libreta (aunque una mínima mirada le habría hecho leer un Alfonso Marino al principio de la lista) y, al averiguar, por propia confesión del réprobo, que había omitido consignar su primer apellido, no encontró mejor expediente que calificar la prueba —sin siquiera leerla— con un rotundo 1 (uno). Tal fue el duro castigo aplicado en represalia por una falla, digamos, “administrativa”. Y nosotros, los alumnos, ¡cuán sumisos éramos, cómo soportábamos esas iniquidades sin atrevernos a protestar!
Pero también, según comprobé más tarde, la señora M. era “muy blanda de corazón” (“Martín Fierro”, II:23). En cierta oportunidad pasó al frente, a exponer oralmente la lección, un chico muy aplomado, cuyo apellido italiano significa, en español, “alcalde” (corriendo los años, fuimos amables colegas como profesores en cierto colegio espeluznante, y, más tarde aún, me enteré de que había fallecido). Dio una buena lección y M., encantada, lo calificó con un merecido 10. Pero, según resultó palpable, la cuarentona se había enamorado del adolescente Alberto. Unos días más tarde volvió a convocarlo para que diera lección; como suele suceder a todos los estudiantes que en el mundo hemos existido, Alberto había dado por seguro que no iba a ser convocado para exponer nuevamente y, por ende, ni siquiera había abierto el libro: no tenía la menor idea del tema. Pero M. estaba derrumbada de amor y, a su manera, fue ella misma dando la lección de Historia que Alberto no podía enunciar sin merecer un rotundo cero. Y, al final, la muchacha enamorada dijo: “¡Y le voy a poner un 10!”. Y, en efecto, calificó al afortunado galán con un diez.
Ésta era la pedagoga “socialista” que nos tocó en primer año del secundario. Castigó con un 1 a quien, en lugar de “Alfonso”, escribió “A.”, y premió con un 10 a quien merecía un cero.
Hubo otras historias… Solía ufanarse de los consejos recibidos por parte de un abogado amigo, para rehuir un pago que debía aportar por un accidente de tránsito, practicaba equitación en la “escuela alemana”, tenía auto (en una época en que pocos lo poseían), jugaba al golf… En fin, una típica aristócrata del socialismo.
Considero, en resumen, los cinco años que pasé como alumno en el Avellaneda signados por profesores mediocres (en el mejor de los casos) o ineptos (en el más frecuente).
Desde que aprendí a leer me había convertido en devoto de la literatura y en un lector voraz (por ejemplo, antes de entrar en el secundario había leído —sin captar muchas de sus sutilezas, pero con enorme placer— el “Quijote”, en la edición en dos tomos y a dos columnas de la Biblioteca Mundial Sopena).
Y, sin embargo, y a pesar de este background, ni en las clases de Castellano ni en las de Literatura encontré el menor estímulo: profesores aburridos y aburridores, de escasas luces, de pocos conocimientos, sin capacidad de discernimiento, sin ninguna aptitud para hacernos gustar de algún texto valioso…
Terminé mi secundario en 1960 y, a continuación, perdí estúpidamente dos años de mi vida.
3 — Y de qué modo los habrás perdido.
FS — En 1961 me inscribí, insensatamente, en la Facultad de Derecho de la UBA y, de entrada no más, padecí la tortura de tener que leer un libro horripilante, “Teoría pura del derecho”, de una autoridad llamada Hans Kelsen. Di el examen de Introducción al Derecho, lo aprobé y me dije: “Nunca más. ¿Por qué voy a estudiar algo que no sólo no me interesa, sino que constituye una suerte de suplicio atroz?”. A mí lo que me gustaba era la literatura; entonces por qué, en lugar de deleitarme, por ejemplo, con las novelas de Dickens, me veía obligado a recorrer esos galimatías de Kelsen, que, por añadidura, se me antojaban meros juegos de palabras huecos de contenido?
En ese mismo año 1961 empecé a trabajar como empleado de oficina, primero en una empresa industrial, y luego en una compañía de seguros. De la primera no tengo ningún recuerdo digno de ser evocado.
Pero, en la compañía de seguros…
El diablo me puso bajo la égida de uno de los hombres más estúpidos que en el mundo han sido: el señor B. Se presentaba a sí mismo como “subdirector” de la sección, aunque ese cargo, según creo, sólo existía en su imaginación. Uno de sus confesados propósitos, con respecto a mí, consistía en “modelar” mi personalidad (cosa, declaró con tristeza, que no había podido lograr con “el señor H.”, cierto empleado díscolo, insensible a sus elevados objetivos); claro que “el señor H.” tenía más de treinta años y, en virtud de esta dureza vital, ya no era posible “modelarlo”; puesto que yo ni siquiera había alcanzado las dos décadas de vida, el señor B. me consideró un objeto ideal para ejercer su labor de Pigmalión.
Por lo tanto, y en melancólico jolgorio íntimo, di en fingirme humilde discípulo del señor B. para que este ejecutivo —acucioso en su nadería, risible en su severidad— imaginase que yo aspiraba a devenir en una persona parecida a él en un futuro venturoso.
Yo solía andar con libros bajo el brazo. Advertida esta perversidad, el señor B. decidió edificarme: expuso la verídica parábola de un escritor que había trabajado en la compañía y que ya no trabajaba más.
—Figúrese —concluyó, atónito—, el hombre decía que este trabajo lo aburría.
Y sonrió, indulgente ante las extravagancias de la conducta humana.
Le pregunté quién había sido ese escritor.
—Estimado señor Sorrentino —me aleccionó—, se revela el pecado, pero no el pecador. Extraiga usted sus propias conclusiones.
Más que extraer conclusiones, me interesaba satisfacer la curiosidad: averigüé más tarde que el pecador tenía Augusto por nombre y Roa Bastos por apellido.
A este señor B. no me privé de aludirlo en unos cuantos de mis relatos. ¡Era tan colosal y cosmológica su imbecilidad! Por ejemplo, pretendía hacerme creer que mis superiores jerárquicos constituían una élite de semidioses, por los que yo debería sentir no sólo un supersticioso respeto sino la veneración más profunda. Y lo cierto es que todos en conjunto, y cada uno de ellos en particular, me parecían una caterva de pelafustanes ignorantes y vulgares.
Cada tanto —digamos una vez por semana— solía hacer “acto de presencia” el hipotético director de nuestra sección, en compañía de un hijo suyo, un papanatas de unos treinta años (en mi barrio lo habríamos catalogado como un “boludo alegre”), de ojos algo desorbitados: entre grandes risotadas, se ponía a bromear con los semidioses menores, a quienes llamaba “fariseos”, siendo respondido por los dichos semidioses con el mote de “filisteo”, o cosa parecida, sin que alguno de ellos conociese el significado de ninguno de los dos vocablos. En la siguiente semana se repetían exactamente la escena, las bromas, las risotadas…
No es que a mí me molestaran en absoluto esas muestras de la idiotez humana; más bien me causaban placer, ya que toda esa parafernalia —los gritos, las carcajadas— entraban en colisión con los principios de “aristocracia administrativa” que, para nuestra sección, preconizaba el señor B. Y el señor B. asistía, impotente y acobardado, a esa invasión festiva contra la cual él carecía del menor poder represor.
El director de la sección tenía dos apellidos (españoles), vestía siempre traje oscuro y ostentaba un aspecto “digno” y “caballeresco”. Tendría unos cincuenta y cinco años de edad; sin embargo, este amplio medio siglo de vida no le había alcanzado para aprender algún rudimento de ortografía, pues no puedo olvidar que, en cierta ocasión, se dirigió a una de las empleadas en busca de la resolución de un arduo enigma: “Dígame, señorita, “realizado” ¿se escribe con zeta?”.
De esta manera desperdicié todo el año 1961: intentando estudiar una materia que me repugnaba y “padeciendo bajo el poder de” un imbécil presuntuoso.
Asimismo, y por razones ajenas a mi voluntad, perdí todo el año 1962, a causa del servicio militar. Entré en contacto con ciertas clases de personas que nunca había conocido antes, y pude verificar que algunas de ellas —de estilo cavernario— se hallaban a medio camino entre el hombre y la bestia, y, si se quiere, más tirando a ésta que a aquél.
4 — En 1963, entonces, habrás empezado a encaminarte.
FS — En 1963 aprobé el examen de ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la sede de la calle Viamonte. En el examen me explayé sobre un tema que me interesaba y me gustaba: el cuento “Hombre de la esquina rosada”. Sin embargo, la estructura de la Facultad me pareció engorrosa y, casi diría, kafkiana, con comisiones, horarios, laberintos, carreras, subcarreras, orientaciones, centros de estudiantes politizados, etc., etc., y me di cuenta también de que, enemigo como soy de las situaciones barrocas, si cursaba allí, no iba a poder trabajar y ganar un sueldo donde fuere.
De manera que —más limitado y menos complejo— decidí cursar el profesorado en Castellano, Literatura y Latín, que se dictaba, en horario vespertino, en la Escuela de Profesores Mariano Acosta. Este horario me permitiría tener libre todo el resto del día para poder trabajar y ganar algún dinerillo.
La estructura del Mariano Acosta era muy similar a la de un colegio secundario: teníamos horarios y profesores que se presentaban en nuestra aula e impartían su materia. Desde el primer día me sentí muy cómodo en ese ámbito y —Dios sea loado— tuve el honor, el placer y la gloria de ser alumno del hombre más inteligente y más sabio que he conocido en mi vida: don Julio Balderrama fue mi profesor de Castellano, y ¡cuánto les debo a su rigor, a su generosidad, a su sapiencia! Si no aprendí más de lo que realmente aprendí, es por culpa de mis alcances intelectuales, que siempre corrieron muy por debajo de la gigantesca capacidad de don Julio.
Tuve también otros excelentes profesores, tales como Rodolfo Modern, Nicolás Verrastro, Lorenzo Mascialino, Ricardo Ayabar, Germán Orduna, Ángel Mazzei, Osvaldo Guariglia… Asimismo, hubo algunos profesores incompetentes. Tal quien dictaba Literatura de Europa Meridional (un caballero calvo e histriónico, somorgujado en una ciénaga de ignorancia troglodítica, cuyo método de enseñanza se limitaba a leer, para nosotros, las páginas del “Parnaso italiano”, de Gherardo Marone). Otro caso notable era la dama que intentaba enseñar Griego y cuyo accionar práctico se perdía en laberintos caóticos e incomprensibles…
En general, recuerdo mis años del Acosta como extremadamente agradables y enriquecedores.
Simultáneamente, y por las mañanas, trabajaba como empleadillo de oficina en la ahora extinta Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, donde —no puedo negarlo— gozaba de un muy consistente sueldo. La contrapartida era que, en general, me sentía en ese ambiente como “sapo de otro pozo”. Es verdad que, con algunos pocos compañeros, podía sostener una conversación mínimamente entretenida. Pero allí predominaba el número de personas cuyas vidas giraban en torno de los encantos del fútbol, de la quiniela, de las carreras de caballo… A mí el fútbol me interesaba bastante, pero no era el centro de mi vida; en cuanto a las actividades lúdicas, jamás pude comprender en qué podía consistir su atractivo.
5 — ¿Y si nos retrotraemos, en cuanto a lecturas, a muchísimo antes de “Hombre de la esquina rosada”?
FS — Mis primeras experiencias, no diré con la literatura, pero sí con las letras, se remontan a cuando yo era analfabeto. Sin embargo, me las ingenié para pegar en el álbum mis figuritas de futbolistas que, por alguna aberración incomprensible, en lugar de estar racionalmente numeradas, se identificaban por el apellido del jugador. Imaginemos que la primera página del álbum estaba dedicada al Club Atlético Atlanta, de camiseta a bastones verticales azules y amarillos. Una vez determinado el redil, mi método consistía en encontrar identidad entre las leyendas de las figuritas y las del álbum. De ese modo, logré —por ejemplo— pegar la figurita con la estampa del delantero Héctor Ingunza en el preciso círculo del álbum donde debía adherirse al citado Héctor Ingunza.
Pero, apenas aprendí algunas letras, una especie de magnetismo irresistible me llevaba a tratar de leer cualquier texto escrito, y puedo contabilizar como mi primer éxito, a los seis años de edad, el desciframiento de la palabra ÚNICO, que esplendía, en letras blancas sobre fondo negro, en una botella de ese aceite de aquella época (según creo, ya no existe).
Escuela primaria. A diferencia de los libros modernos —pletóricos de dibujitos, flechitas, triangulitos y firuletes que no sirven para nada—, el llamado “libro de lectura” escolar de entonces enseñaba realmente a leer, y las lecturas, aunque sencillas, eran textos que guardaban elogiable e imprescindible coherencia narrativa. Y, cada tanto, se intercalaban algunas páginas de “iniciación literaria”: fábulas de Iriarte o de Samaniego; fragmentos del “Martín Fierro” o del “Fausto” de Estanislao del Campo; poesías de Campoamor; pasajes de “Recuerdos de provincia” … Bueno, yo disfrutaba de esos pasajes de literatura, ignorando, por supuesto, que pertenecían a una entidad llamada “literatura”.
Y, paralelamente, fueron llegando a mis manos los primeros libros, muchas veces regalos de cumpleaños: “El sombrerito”, “Cabeza de fierro”, “El imán de Teodorico”, “El mono relojero” …, todos de Constancio C. Vigil, en aquellos amados tomos de tapa dura y de intenso color naranja. Yo me los devoraba y, al igual que los “ojos hidrópicos” de Segismundo ante Rosaura, siempre quería leer más y más.
En fin, seguí el camino habitual en estos casos. A cada libro lo seguía otro, y a éste, otro más… Mientras tanto, al tiempo que yo crecía en edad, iba también formándose mi gusto personal y así fui aprendiendo a discernir valores literarios, a elegir lo que me agradaba, a desechar lo que me aburría… Tarea de ensayo y error. Por ejemplo…
Las tres historias de Chateaubriand (“Atala”, “René”, “El último abencerraje”), que suelen compartir el mismo volumen, me parecieron tres monumentos a la evanescencia y al tedio, y nunca más quise reincidir en el malhadado vizconde. En cambio, ¡qué inmenso placer, qué pasión despertó en mí la lectura de “David Copperfield”! Dickens me hizo vivir adentro del libro y me hizo simpatizar con Peggotty y con Traddles y con Micawber, y me obligó a espeluznarme con el siniestro Uriah Heep, e infundió en mi espíritu la idea de asesinar al señor Creakle y al señor Murdstone, y a, por lo menos, darle a la señorita Murdstone una fortísima y vengativa patada en su trasero de bruja malvada.
De esta manera, fui familiarizándome con parte de la narrativa del siglo XIX, o de los siglos anteriores, que estaban muy bien representados en la colección de la Biblioteca Mundial Sopena, libros de bajo precio que yo compraba en la librería que describo en mi cuento “La biblioteca de Mabel”. En esta colección leí por vez primera el “Quijote”, en una edición en dos columnas y “pelada”, es decir, sin ningún aparato filológico que me explicara ciertos términos arduos para mis doce o trece años de entonces. Pero poco me importó, pues, aunque se me escaparan muchas sutilezas textuales, me divertí muchísimo con las aventuras y, sobre todo, con los graciosísimos diálogos del caballero y su escudero.
Ahora, y a la distancia de tantos años, no deja de asombrarme la ineptitud de todos los profesores de Castellano y Literatura que me tocaron en suerte, o en desgracia, en mi colegio secundario. Nunca lograron trasmitirme el menor amor por ningún libro ni por ningún autor. Por ejemplo, en cuarto año, jamás a la profesora se le hubiera ocurrido decir: “Aquí tenemos dos sonetos con el tema del carpe diem: ‘En tanto que de rosa y azucena’, de Garcilaso, e ‘Ilustre y hermosísima María’, de Góngora. Vamos a compararlos y a observar cómo desarrollan el mismo tema un poeta del Renacimiento y otro del Barroco”. O explicar y comentar en detalle las “Coplas” de Jorge Manrique. O… ¡tanto tiempo se podría haber utilizado para nutrirnos de esas maravillas españolas de los Siglos de Oro! Y lo digo con entusiasmo y con orgullo, pues yo sí procuré trasmitir a mis alumnos del secundario el placer estético de estas lecturas; en algunos lo logré, y en otros no, pues sabido es que hay mucha gente cuya mente de granito la hace refractaria a cualquier atisbo literario.
Pero yo era mucho más entusiasta que mis profesores, y también, más razonable. Recuerdo que la profesora de Castellano de primer año —a la que yo veía, ya entonces, como una de las mujeres más desatinadas y estrafalarias que he conocido— nos impuso como libro de lectura “La guerra gaucha”, de Leopoldo Lugones, texto cuya lectura, hasta el día de hoy —a pesar del entrenamiento literario que me han conferido los años, los estudios, el sentido común…—, no he logrado, vencido por su lenguaje maléfico, de tropezada sintaxis, con vocabulario de cementerio, jamás pude concluir.
Pero en casa yo leía a Poe, a Oscar Wilde, a Dickens, a Dostoievski…, con infinito más provecho literario que el que me otorgaban aquellos desdichados docentes del Colegio Nacional nº 4.
Y aquí me detengo en estas evocaciones. Pues luego vinieron mis estudios regulares de letras, y ése es otro cantar, pues yo ya no era niño ni adolescente, y estos nuevos contactos dejaron de ser mis “primeras experiencias”.
6 — Tus estudios regulares de letras más la oficina.
FS — El ambiente de la oficina se me hacía cada vez más asfixiante, y no veía la hora de tener mi título docente y emprender actividades más afines con mi personalidad y con mi vocación.
En el segundo semestre de 1968 —y siendo aún empleado, por las tardes, en la Ítalo— pisé, muerto de miedo, por primera vez un aula en carácter de profesor. Allí había unos treinta adolescentes, de rostros curiosos y reacciones imprevisibles. Sin embargo, y por las razones que fueren, los chicos me recibieron con simpatía y, en suma, como suele decirse, les “caí bien”.
Éste era un colegio privado —ya no existe— ubicado en una zona muy linda de la localidad de Olivos. Como buen colegio privado, funcionaba al modo de cualquier empresa comercial, y estaba regido por el afán de lucro. Los propietarios eran un matrimonio de gran codicia y voracidad económica. Andando los años, y por analogía con la voraz bocaza de los cocodrilos, se me ocurrió colocar el apellido del propietario varón en cierto cuento que escribí sobre una albufera del sudeste de la provincia de Buenos Aires.
Sin entrar en recuerdos que aún hoy me resultan dolorosos, el hecho fue que, entre 1968 y 1971, me desempeñé, como pude, en dos colegios privados de estructura delincuencial. Por quién sabe qué complicidades con gente del Ministerio, no pagaban los sueldos, o los pagaban retaceados. Yo me había casado, teníamos un hijo nacido en 1970, pasábamos todo tipo de aprietos y necesidades.
Y no voy a seguir con este tema, ya que su rememoración me entristece. Sólo diré que a cierta mujer malvada y maléfica —propietaria y rectora de un colegio ubicado en el muy bonito suburbio de Martín Coronado— le asigné papel cuasi protagónico en mi cuento “Terapia exitosa”.
En 1972 empecé a trabajar en el Colegio Lange Ley, de la calle Canning, dirigido a la sazón por una excelentísima persona: el doctor Enrique Ruchelli. Y allí me sentí comodísimo, rodeado de colegas muy agradables y teniendo como alumnos a chicos —como suele decirse— de la “mejor onda”. Tampoco quiero olvidarme del simpático Colegio Ceferino Namuncurá, de Florida, con muy queribles alumnos y profesores, aunque con un rector más bien no querible ni querido. Y, paralelamente, y durante muchísimos años, di clases en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, de cuyos alumnos y colegas también guardo gratos recuerdos.
En resumen, y para no abundar en aburrimientos, diré que, durante cuarenta años, di clases de Lengua y Literatura en varios colegios, eso sí, con interés siempre decreciente, hasta el punto de que, hacia el final, la docencia ya no revestía para mí el menor interés.
7 — Así que cuatro décadas, en varios colegios, tanto en nuestra ciudad natal como en el conurbano bonaerense, y de unos prevaleciendo la satisfacción, y de otros, en cambio…
FS — Teniendo yo más de cincuenta años, y con muchísima experiencia docente, me ofrecieron las cátedras de los terceros años de un colegio plutocrático que llamaré —a falta de mejor nombre— Colegio Champiñón. El rector —baja estatura, panza prominente, calva generosa, cerebro de pocas luces— me explicó que el llamado, insólito a esa avanzada altura del curso escolar (creo que era septiembre u octubre), se debía que los “chicos eran un poco traviesos” y que, por ese motivo, los dos profesores que me habían precedido habían preferido renunciar a sus labores.
Puesto que yo me sabía a mí mismo, por la experiencia de veinticinco años de docencia, no sólo querido sino casi adorado por las sucesivas promociones de alumnos que había tenido, esbocé internamente una sonrisita sobradora y me dije: “Ningún problema. A estos ‘traviesos’ me los meto en el bolsillo y, sin duda, terminarán amándome”.
Atrozmente, me equivoqué. El Colegio Champiñón resultó una usina de perversidad, un caos falsamente endulzado por la hipocresía y por la “piedad” católica. Me asignaron, como dije, tres divisiones de tercer año; en cada una había cuarenta alumnos; de ellos diez —podría decir— eran buenos pibes, chicos normales; los otros treinta eran seres cobardes y despreciables, movidos por la necesidad interior de causar daño al prójimo.
Con total impunidad y con la anuencia y el estímulo que recibían de la inacción de las autoridades, se dedicaron, tal como era la tradición y el “perfil” del colegio con respecto a sus docentes, a molestarme de mil maneras, a provocar desórdenes, a humillarme, a, en suma, hacerme la vida literalmente imposible. Sin duda, esa vida terminaría por enfermarme y posiblemente conducirme a la muerte, de manera que —tras pasar por más de cuatro conflictos con las autoridades champiñonianas— pude desvincularme de esa cámara de suplicios.
Ahora, a la distancia, creo comprender a los “chicos traviesos” … Casi todos provenían de hogares con padres separados o divorciados. El padre odia a la madre y la madre odia al padre, y ambos, el padre y la madre, odian a sus hijos. Estas desdichadas criaturas —odiadas por sus padres— necesitan odiar a alguien y descargar sus depresiones y tristezas contra quienes tienen más a mano: sus profesores.
Yo —como tantos otros de mis colegas— fui víctima de estos niñitos, y ahora hasta los compadezco por su destino atroz, y sólo me queda lamentar que hayan nacido.
También merece algunos elogios el director general del establecimiento delictivo. Un fraile “gaita” portador de una inteligencia inferior a la de un adoquín, pero, eso sí, un adoquín de cierto coeficiente intelectual. Ocupaba ese cargo por pertenecer a la congregación religiosa; en la vida laica lo habrían enviado a lavar los mingitorios de alguna estación de la línea ferroviaria del Belgrano Sur, y sin duda lo habrían despedido en seguida por no saber lavarlos.
8 — Te propongo ahora que nos guíes —y reflexiones— desde tu “debut” como escritor.
FS — En 1969, además de casarme (añado, y así comparto con vos un apunte familiar: en 1970 nació mi hijo Juan Manuel y, en 1978, mis hijas, las mellizas María Angélica y María Victoria), pude ver, en julio, por vez primera, un texto mío en “letras de molde”. Mi cuento “Cosas de vieja” obtuvo una mención en un concurso organizado por la revista “Nuestros Hijos”, y por lo tanto fue publicado en ella.
Mientras tanto, de vez en cuando yo escribía y acumulaba papeles, pero no conocía a nadie en el mundillo literario o editorial, y no veía la publicación como una posibilidad cercana ni tampoco necesaria.
Aunque parezca rarísimo, alguien que acababa de fundar una editorial, de diminuto tamaño y efímera duración, y que era profesor en el mismo colegio secundario donde yo había debutado como docente, me dijo algo así como “Si tenés alguna novela o algunos cuentos, dámelos, que, si me gustan, a lo mejor los publico en un libro”. Y, en efecto, se publicó el libro, titulado “La regresión zoológica”, en 1969. Y, si bien agradezco la publicación, lo cierto es que no fue necesario más de un año para que yo me arrepintiese de haberlo publicado. Literariamente, maduré tarde y vi que ese primer libro adolece de demasiados defectos; a lo sumo, logré salvar, mediante reescritura completa, dos cuentos para el futuro, pero me pareció sensato no reproducir jamás el resto de esos cuentos más bien pueriles.
Mi bibliografía me dice que publiqué (sin tener en cuenta prólogos, ediciones de clásicos, ni inclusiones en libros o revistas) unos ochenta y seis libros, suma que puede parecer astronómica pero que no lo es tanto si consideramos que corresponden a la labor de casi cincuenta años.
Para mi sorpresa, y sin que yo lo buscara especialmente, tuve la fortuna de ir más allá de las fronteras patrias, y libros míos se publicaron también en Brasil, México, Estados Unidos, Portugal, España, Reino Unido, Italia, Alemania, Rumania, Bulgaria, Hungría, Irán, India, China…
Frívolamente, nunca busqué otra cosa en la literatura que no fuera mi mero placer como lector. Insensible a los bien o mal ganados prestigios, abandoné de inmediato la lectura de libros aburridores o desagradables, sin que me importaran los laureles de sus autores. Andando el tiempo, pude saber, sin necesidad de leer una línea, que, por ejemplo, nada de lo que escribiera Émile Zola podría interesarme.
En algunos casos, y yendo más lejos, no quise emprender la lectura de libros cuyos autores tuvieran un rostro que no me gustase: por ejemplo, estoy seguro de que personas con las caras de Jean-Paul Sartre y/o Simone de Beauvoir no podrían escribir nada que me causara el menor placer.
Me atraen las literaturas con peripecias humanas y no con razonamientos “inteligentes”, que sólo sirven para aburrirme y distraerme de la lectura. En mi niñez y adolescencia he sentido devoción hacia Dickens, y, sin perderla, ahora tengo otros amores: Cervantes, Kafka, Borges, Denevi…
Cuando redacto, trato de satisfacerme a mí mismo: es decir, procuro escribir los textos que a mí me gustaría leer. Si, además, gustan a otros lectores, tanto mejor: me sentiré muy contento y agradecido; si no, mala suerte: el rechazo no me hará prorrumpir en llanto ni me empujará al suicidio.
Las modalidades de narrativa insólita o fantástica me interesan infinitamente más que las del realismo o de la protesta social. Y, en fin, a ellas me he dedicado con alegría y sin disciplina ni método alguno: simplemente, me he dejado llevar por las circunstancias, cuando éstas me provocaban placer, y he abandonado la redacción cuando ésta se me rebelaba y convertía el placer en un trabajo.
Y querría agregar una información poco conocida. Mi amigo y colega Cristian Mitelman y yo hemos creado un tercer autor, bautizado Christian X. Ferdinandus, y bajo este seudónimo conjunto hemos escrito algunos cuentos de carácter policial. Según parece, y a las pruebas me remito, al menos dos de ellos han resultado muy eficaces, pues, traducidos al inglés (“The Center of the Web” y “For Strictly Literary Reasons”), fueron publicados en la “catedral del policial”, es decir la “Ellery Queen’s Mystery Magazine”, de Nueva York.
9 — El placer en un trabajo.
FS — Todo trabajo impuesto causa incomodidades y malhumor, e indefectiblemente esas incomodidades y ese malhumor van a trasmitirse al lector (que ninguna culpa del estado de ánimo del autor).
A estas pautas de absoluta libertad me he ceñido desde siempre y, en caso de estar equivocado, como tengo setenta y seis años, considero que ya es muy tarde para cambiar, de manera que prefiero empecinarme en el error.
Al fin y al cabo, tan mal no me fue…
Yo puedo gustar, y mucho, de cierto tipo de poemas: los prefiero —aunque no excluyentemente— “a sílabas cunctadas” y con ritmo, con música y, si es posible, con rima consonante. Pero carezco de la menor aptitud poética para la creación; cuando joven, intenté, más de una vez, componer poesías, pero mis esfuerzos desembocaban en el mamarracho hecho y derecho. Puesto que soy un ser racional, no insistí en algo que no sabía hacer y, además, me pareció nocivo agregar nuevas fealdades al mundo.
En cambio, estoy bastante conforme con mis cuentos, y el ejercicio de la narrativa me ha servido también para reflexionar sobre sus problemas. Por ejemplo, ¿cuáles son errores graves?
Voy a hablar de defectos de construcción, no de defectos estilísticos. Son, al menos, dos, y están relacionados entre sí: la inverosimilitud y la falta de anécdota.
Sobre el primer defecto diré que, si alguien, apelando a la “petición de principios”, intenta hacerme creer cualquier situación narrativa, a mí, como lector, no me basta con su palabra: me tiene que presentar las “pruebas” de lo que pretende trasmitirme, y esas pruebas tienen que mostrarse como hechos que yo pueda ver, sopesar y ponderar. Un ejemplo ilustre: si Charles Dickens hubiera escrito que el señor Murdstone era un malvado y un sádico, tal declaración no habría servido para nada, y, en efecto, Dickens no la expresó. Lo que sí sirvió, y con eficacia total, fue relatar y describir las maldades y los sadismos del señor Murdstone.
El segundo defecto consiste en relatar diversos hechos minúsculos, grisáceos y, a menudo, ricos en aburrimiento… Tales anécdotas responden al error de imaginar que “todo” es interesante y digno de narrarse. Como no es así, esas unidades narrativas mueren cuando se termina de relatarlas ya que no tienen la menor vinculación con ningún otro punto del relato general: resultan huecas, ociosas y antifuncionales, y equivalen a lo que podríamos denominar “la no anécdota”, análoga a la muy inteligente “aneda” cómica que solía narrar el gran Carlitos Balá. Creo que el ejemplo cabal de este tipo de desatinos es la narrativa de Eduardo Mallea, una suerte de monumento a la inverosimilitud (y también al engreimiento).
No puedo dejar de referirme a quien quizá sea mi máximo ídolo literario: Franz Kafka. ¿Qué es lo que “no” me maravilla de Kafka? Me permito afirmar que es lo que más se parece a la perfección narrativa. Y no dentro de una narración de mero “realismo” (modalidad, dicho sea de paso, tan convencional como todas las demás del universo literario), que resultaría bastante más fácil de realizar. No: lo maravilloso de Kafka es que nos presenta situaciones absolutamente extravagantes, sorprendentes e increíbles de una manera tan hábil, que creemos en todas ellas sin la menor violencia: oh, aquel juicio en el granero, aquel diálogo en la habitación del pintor Tittorelli, la ejecución final de K. en esa ceremonia espeluznante… Mientras las leo, “veo” y “oigo” esas escenas, y creo en la “verdad” de todas ellas. ¡Cuántas veces leí “El proceso”, “La metamorfosis”, “En la colonia penitenciaria” …! Y siempre con el mayor de los placeres.
Otro de mis maestros es Marco Denevi. En primer lugar, debo elogiar la fluidez de su prosa. Nunca es necesario volver atrás para reelaborar algún párrafo intrincado o tropezado. A diferencia de otros narradores, que, por impotencia narrativa, se regodean en no relatar nada, y que siembran el camino con escollos o tropiezos sintácticos, los relatos de Denevi abundan en peripecias, en sorpresas, en humoradas… Y, además, hay una cuestión personal: Denevi resuelve los problemas de escritura narrativa exactamente como me habría gustado resolverlos a mí, llegado el caso. Y, lo más importante de todo: Denevi jamás me ha aburrido, siempre me ha causado placer. Y es lo único que yo busco en la lectura: soy un irresponsable y frívolo lector hedonista.
Allá por la década de 1960 me deslumbraron algunos cuentos de Cortázar: “Casa tomada”, “Continuidad de los parques”, “Circe” y, sobre todo, el genial “Final del juego”. Pero a su producción posterior no la considero demasiado meritoria. En cuanto a sus novelas… “Los premios” me pareció mediocre… Y “Rayuela”, con todos sus artificios y firuletes, una especie de ladrillo presuntuoso cuyo fin consistía en embelesar a la gilada literaria, objetivo que sin duda logró. Respecto a “Los autonautas de la cosmopista” me resultó una especie de efusión de vanidad… ¿Por qué, es un ejemplo, el autor habrá imaginado que los lectores no podríamos conciliar el sueño si no sabíamos qué habían almorzado Julio y Carol…?
10 — Sos también alguien que destaca por sus libros de entrevistas y su condición de compilador.
FS — Entrevistas: sólo realicé dos: “Siete conversaciones con Jorge Luis Borges” (1974) y “Siete conversaciones con Adolfo Bioy Casares” (1992). Sin faltar el debido respeto a este caballero tan simpático y afable, debo decir que, en todo sentido, a Borges lo juzgo, intelectualmente, de una solidez y de una estatura muy por encima de las de Bioy.
En cuanto a las antologías… En mi época neolítica (digamos hacia 1970) se me ocurrió compilar un volumen de cuentos breves (cuentos breves, no minificciones) argentinos. Me impuse dos límites: a) que los textos alcanzaran un poco menos de mil palabras; b) que se hubieran publicado por vez primera en el siglo XX. Pude lograr el objetivo sin necesidad de salir de mi casa, pues siempre he sido un gran comprador y lector de libros de cuentos argentinos, por lo cual en gran medida ya tenía el índice dentro de mi cabeza, sin necesidad de ponerlo en papel. Titulé el volumen, muy ascéticamente, “Treinta y cinco cuentos breves argentinos. Siglo XX”, pues el vocablo antología posee cierto sabor de “conjunto de los mejores”, y lo cierto es que preferí privarme de cualquier adjetivación explícita o implícita. Fue publicado, en 1973, por la ahora extinta Editorial Plus Ultra, de Buenos Aires. No todos los autores eran, ni podían ser, de primera línea, pero, en el volumen, son vecinos autores tan renombrados como Enrique Anderson Imbert, Roberto Arlt, Adolfo Bioy Casares, Julio Cortázar, Marco Denevi, Antonio Di Benedetto, Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández, Silvina Ocampo, Ricardo Güiraldes, Leopoldo Marechal, Manuel Mujica Láinez, Conrado Nalé Roxlo, Roberto J. Payró, Horacio Quiroga…
Como el éxito de aceptación del público fue considerable, la editorial me exhortó a que compilara otros florilegios, a los que tampoco les fue mal. Sin embargo, en mi bibliografía sólo incluyo algunos de ellos; a otros no, pues el factor desencadenante de su concreción no fue literario sino comercial.
Andando el tiempo (mucho tiempo: unos treinta años más tarde) compilé otras (“Historias improbables. Antología del cuento insólito argentino”, Alfaguara, y “Ficcionario argentino (1840-1940). Cien años de narrativa: de Esteban Echeverría a Roberto Arlt”, Losada), ahora sí conducido por mi placer personal, al que considero el único impulso digno para realizar cualquier tarea de índole literaria. En el caso de “Historias improbables”, lo hice por el interés irresistible que siempre experimenté hacia los relatos fantásticos y/o insólitos; en el del “Ficcionario…”, por cierta afición paleográfica que me lleva a hurgar en las letras del pasado argentino.
También he redactado, para las secciones “El Trujamán” y “Rinconete” del Centro Virtual Cervantes, decenas de artículos, que podrían denominarse de “filología ligera”, sobre cuestiones lingüísticas y literarias.
Entre los textos ensayísticos, me complace recordar el que compuse para describir uno de los tantos y solemnes disparates en que solía despeñarse Ezequiel Martínez Estrada: “‘En leturas no conozco…’ (Cuando el autor escribe una cosa y el crítico lee otra)”.
11 — ¿Tu posición sobre quienes pretenden imponer un “canon”?
FS — Desde que tengo memoria, hubo “dioses” que extendieron su mano derecha para glorificar a algunos escritores y para aniquilar a otros. Recuerdo, en mi juventud, que el tándem integrado por el diario “La Opinión” y el Centro Editor de América Latina solía practicar, ante la indefensión pública, la vehemente apoteosis de diversos autores de sus respectivas (y comunes) cofradías: sin duda, tales beneficiarios eran maravillosos escritores, pero nunca alcancé la suficiente altura intelectual que me permitiese disfrutar de sus obras. Más aún, expresaré un sacrilegio: creo que era suficiente ser (o fingir ser) “progre” para que ilustres mamarracheros ingresaran en aquellos parnasos de la mediocridad lucrativa.
Y, cada tanto, y mutatis mutandis, suelen renacer estos demiurgos de la verdad irrefutable, que no necesitan, para su efímero reinado, más armas que una columna en un medio periodístico cualquiera.
En mis años de tragaldabas de literatura leí, por ejemplo, cuatro novelas de David Viñas: “Los dueños de la tierra”, “Cayó sobre su rostro”, “Dar la cara” y “Un dios cotidiano”. Y no recuerdo de ellas una sola palabra, lo que significa que invertí una gran cantidad de tiempo en algo que no tenía ninguna utilidad (más me habría valido leer “Locuras de Isidoro” o “Andanzas de Patoruzú”).
También adquirí las dos series de “Capítulo” del Centro Editor de América Latina, y leí tantas narraciones… Había unos cuantos escritores con un poco más de edad que yo, y yo los leí… Posiblemente, Héctor Tizón, Germán Rozenmacher, Haroldo Conti, Juan José Saer y otros de la misma época constituían cumbres literarias, pero, al leer sus historias, caían sobre mí raudales de aburrimiento. Muchísimo tiempo más tarde —hará diez años— quise cerciorarme de no estar equivocado y leí “El entenado”, de Saer, y esa insipidez me ratificó que yo estaba en lo cierto.
12 — Cuatro argentinos accedieron al Premio Cervantes: Borges, Bioy Casares, Juan Gelman y Ernesto Sábato. ¿Te resultaría demasiado odioso comparar a Sábato con Borges?
FS — En cierta época, allá por las décadas de 1960 y 1970, algunos críticos intentaron parangonar la obra de Ernesto Sábato con la de Jorge Luis Borges. Yo me permito opinar que, entre la producción de Borges y la de Sábato, media una distancia de calidad, en favor de Borges, equiparable a las superficies sumadas de los océanos Atlántico y Pacífico.
Pero, como puedo equivocarme, estoy dispuesto a aceptar aquellas opiniones bajo las siguientes condiciones:
Por esos mismos años yo jugaba al fútbol en los potreros y lo hacía en el puesto de puntero derecho. Pues bien, si los admiradores del angustiado profeta de Santos Lugares admiten que yo era un futbolista superior al racinguista Oreste Osmar Corbatta, no tendré inconveniente en declarar que aquél es un literato casi tan importante como el autor de “El Aleph”.
Además, Sábato pretende amedrentar al lector con esas cataratas de adjetivos tremendistas (“tenebroso”, “terrible”, “siniestro”), insertados, por otra parte, en una prosa de sintaxis más bien infantil. Aunque —ya que nombré a Viñas— de todos modos, los hechos que narra Sábato son menos carentes de interés que los que narra Viñas.
Por su vocación histriónica, Sábato logró componer una personalidad trágica, que le fue muy útil, hasta el extremo de conmover a los jurados del Premio Cervantes. Pero yo no soy tan hipersensible y, en todo caso, tengo de Sábato más bien la imagen de una personalidad cómica.
13 — No parece que hayas integrado grupos o cofradías.
FS — He tenido altibajos, como todo el mundo. Pero, sin proponerme metas colosales, puedo decir que, más o menos, he logrado prácticamente todo lo que deseaba. Por algún elemento maldito de mi personalidad, nunca quise formar parte de ningún grupo literario de elogios mutuos, y tal vez esta circunstancia me causó algunos perjuicios, compensados por el hecho positivo, para mí, de no tener tratos con personas que me desagradan.
14 — ¿Qué le aconsejarías al que eras en tus inicios como narrador?
FS — Ahora tengo los años que tengo, y he leído bastante, aunque no lo suficiente, y he publicado mucho, acaso más de lo recomendable.
Pero, si pudiera aconsejar a aquel Fernando Sorrentino de cinco lustros de vida, que intentaba escribir narrativa, le diría que no sea atolondrado, que no se apresure en llegar al punto final, que vuelva atrás un millón de veces, que relea lo que escribió, que lo reescriba sin cansarse, que no quiera hacerse el ingenioso, que no apele a recursos fáciles ni demagógicos ni “simpáticos” …
Y, sobre todo, le aconsejaría al joven Fernando Sorrentino que escriba únicamente lo que a Fernando Sorrentino le gustaría leer.
Y este último consejo fue seguido religiosamente por mí desde 1972 hasta la fecha. Lo que no significa, por cierto, que, a pesar de estas precauciones, no haya cometido nuevos errores y no haya vuelto a estar desconforme con unas cuantas páginas.
15 — Concluyendo este “documental”, ¿qué colofón urdirías en lugar de epígrafe?
FS — Después de escribir tanto como he escrito, me parece útil reproducir —a modo de vaga disculpa por este deshilvanado recorrido a través de los vericuetos de mi memoria—, el primer cuarteto del soneto primero de mi amado Garcilaso de la Vega:
“Cuando me paro a contemplar mi estado,
y a ver los pasos por do me ha traído,
hallo, según por do anduve perdido,
que a mayor mal pudiera haber llegado.”
*
Fernando Sorrentino selecciona cuentos de su autoría para acompañar esta entrevista:
Mera sugestión
Mis amigos dicen que yo soy muy sugestionable. Creo que tienen razón. Como argumento, aducen un pequeño episodio que me ocurrió el jueves pasado.
Esa mañana yo estaba leyendo una novela de terror, y, aunque era pleno día, me sugestioné. La sugestión me infundió la idea de que en la cocina había un feroz asesino; y este feroz asesino, esgrimiendo un enorme puñal, aguardaba que yo entrase en la cocina para abalanzarse sobre mí y clavarme el cuchillo en la espalda. De modo que, pese a que yo estaba sentado frente a la puerta de la cocina y a que nadie podría haber entrado en ella sin que yo lo hubiera visto y a que, excepto aquella puerta, la cocina carecía de otro acceso; pese a todos estos hechos, yo, sin embargo, estaba enteramente convencido de que el asesino acechaba tras la puerta cerrada.
De manera que yo me hallaba sugestionado y no me atrevía a entrar en la cocina. Esto me preocupaba, pues se acercaba la hora del almuerzo y sería imprescindible que yo entrase en ella.
Entonces sonó el timbre.
—¡Entre! —grité sin levantarme—. Está sin llave.
Entró el portero del edificio, con dos o tres cartas.
—Se me durmió la pierna —dije—. ¿No podría ir a la cocina y traerme un vaso de agua?
El portero dijo “Cómo no”, abrió la puerta de la cocina y entró. Oí un grito de dolor y el ruido de un cuerpo que, al caer, arrastraba tras sí platos o botellas. Entonces salté de mi silla y corrí a la cocina. El portero, con medio cuerpo sobre la mesa y un enorme puñal clavado en la espalda, yacía muerto. Ahora, ya tranquilizado, pude comprobar que, desde luego, en la cocina no había ningún asesino.
Se trataba, como es lógico, de un caso de mera sugestión.
(de “El mejor de los mundos posibles”)
*
Existe un hombre que tiene la costumbre de pegarme con un paraguas en la cabeza
Existe un hombre que tiene la costumbre de pegarme con un paraguas en la cabeza. Justamente hoy se cumplen cinco años desde el día en que empezó a pegarme con el paraguas en la cabeza. En los primeros tiempos no podía soportarlo; ahora estoy habituado.
No sé cómo se llama. Sé que es un hombre común, de traje gris, algo canoso, con un rostro vago. Lo conocí hace cinco años, en una mañana calurosa. Yo estaba leyendo el diario, a la sombra de un árbol, sentado en un banco del bosque de Palermo. De pronto sentí que algo me tocaba la cabeza. Era este mismo hombre que ahora, mientras estoy escribiendo, continúa mecánica e indiferentemente pegándome paraguazos.
En aquella oportunidad me di vuelta lleno de indignación: él siguió aplicándome golpes. Le pregunté si estaba loco: ni siquiera pareció oírme. Entonces lo amenacé con llamar a un vigilante: imperturbable y sereno, continuó con su tarea. Después de unos instantes de indecisión, y viendo que no desistía de su actitud, me puse de pie y le di un puñetazo en el rostro. El hombre, exhalando un tenue quejido, cayó al suelo. En seguida, y haciendo, al parecer, un gran esfuerzo, se levantó y volvió silenciosamente a pegarme con el paraguas en la cabeza. La nariz le sangraba, y en aquel momento tuve lástima de ese hombre y sentí remordimientos por haberlo golpeado de esa manera. Porque, en realidad, el hombre no me pegaba lo que se llama paraguazos; más bien me aplicaba unos leves golpes, por completo indoloros. Claro está que esos golpes son infinitamente molestos. Todos sabemos que, cuando una mosca se nos posa en la frente, no sentimos dolor alguno: sentimos fastidio. Pues bien, aquel paraguas era una gigantesca mosca que, a intervalos regulares, se posaba, una y otra vez, en mi cabeza.
Convencido de que me hallaba ante un loco, quise alejarme. Pero el hombre me siguió en silencio, sin dejar de pegarme. Entonces empecé a correr (aquí debo puntualizar que hay pocas personas tan veloces como yo). Él salió en mi persecución, tratando en vano de asestarme algún golpe. Y el hombre jadeaba, jadeaba, jadeaba y resoplaba tanto, que pensé que, si seguía obligándolo a correr así, mi torturador caería muerto allí mismo.
Por eso detuve mi carrera y retomé la marcha. Lo miré. En su rostro no había gratitud ni reproche. Sólo me pegaba con el paraguas en la cabeza. Pensé en presentarme en la comisaría, decir: “Señor oficial, este hombre me está pegando con un paraguas en la cabeza”. Sería un caso sin precedentes. El oficial me miraría con suspicacia, me pediría documentos, comenzaría a formularme preguntas embarazosas, tal vez terminaría por arrestarme.
Me pareció mejor volver a casa. Tomé el colectivo 67. Él, sin dejar de golpearme, subió detrás de mí. Me senté en el primer asiento. Él se ubicó, de pie, a mi lado: con la mano izquierda se tomaba del pasamanos; con la derecha blandía implacablemente el paraguas. Los pasajeros empezaron por cambiar tímidas sonrisas. El conductor se puso a observarnos por el espejo. Poco a poco fue ganando al pasaje una gran carcajada, una carcajada estruendosa, interminable. Yo, de la vergüenza, estaba hecho un fuego. Mi perseguidor, más allá de las risas, siguió con sus golpes.
Bajé —bajamos— en el puente del Pacífico. Íbamos por la avenida Santa Fe. Todos se daban vuelta estúpidamente para mirarnos. Pensé en decirles: “¿Qué miran, imbéciles? ¿Nunca vieron a un hombre que le pegue a otro con un paraguas en la cabeza?”. Pero también pensé que nunca habrían visto tal espectáculo. Cinco o seis chicos empezaron a seguirnos, gritando como energúmenos.
Pero yo tenía un plan. Ya en mi casa, quise cerrarle bruscamente la puerta en las narices. No pude: él, con mano firme, se anticipó, agarró el picaporte, forcejeó un instante y entró conmigo.
Desde entonces, continúa golpeándome con el paraguas en la cabeza. Que yo sepa, jamás durmió ni comió nada. Simplemente se limita a pegarme. Me acompaña en todos mis actos, aun en los más íntimos. Recuerdo que, al principio, los golpes me impedían conciliar el sueño; ahora creo que, sin ellos, me sería imposible dormir.
Sin embargo, nuestras relaciones no siempre han sido buenas. Muchas veces le he pedido, en todos los tonos posibles, que me explicara su proceder. Fue inútil: calladamente seguía golpeándome con el paraguas en la cabeza. En muchas ocasiones le he propinado puñetazos, patadas y —Dios me perdone— hasta paraguazos. Él aceptaba los golpes con mansedumbre, los aceptaba como una parte más de su tarea. Y este hecho es justamente lo más alucinante de su personalidad: esa suerte de tranquila convicción en su trabajo, esa carencia de odio. En fin, esa certeza de estar cumpliendo con una misión secreta y superior.
Pese a su falta de necesidades fisiológicas, sé que, cuando lo golpeo, siente dolor, sé que es débil, sé que es mortal. Sé también que un tiro me libraría de él. Lo que ignoro es si el tiro debe matarlo a él o matarme a mí. Tampoco sé si, cuando los dos estemos muertos, no seguirá golpeándome con el paraguas en la cabeza. De todos modos, este razonamiento es inútil: reconozco que no me atrevería a matarlo ni a matarme.
Por otra parte, en los últimos tiempos he comprendido que no podría vivir sin sus golpes. Ahora, cada vez con mayor frecuencia, me hostiga cierto presentimiento. Una nueva angustia me corroe el pecho: la angustia de pensar que, acaso cuando más lo necesite, este hombre se irá y yo ya no sentiré esos suaves paraguazos que me hacían dormir tan profundamente.
(de “Imperios y servidumbres”)
Entrevista realizada a través del correo electrónico: en las ciudades de Martínez y Buenos Aires, distantes entre sí unos 23 kilómetros, Fernando Sorrentino y Rolando Revagliatti.





