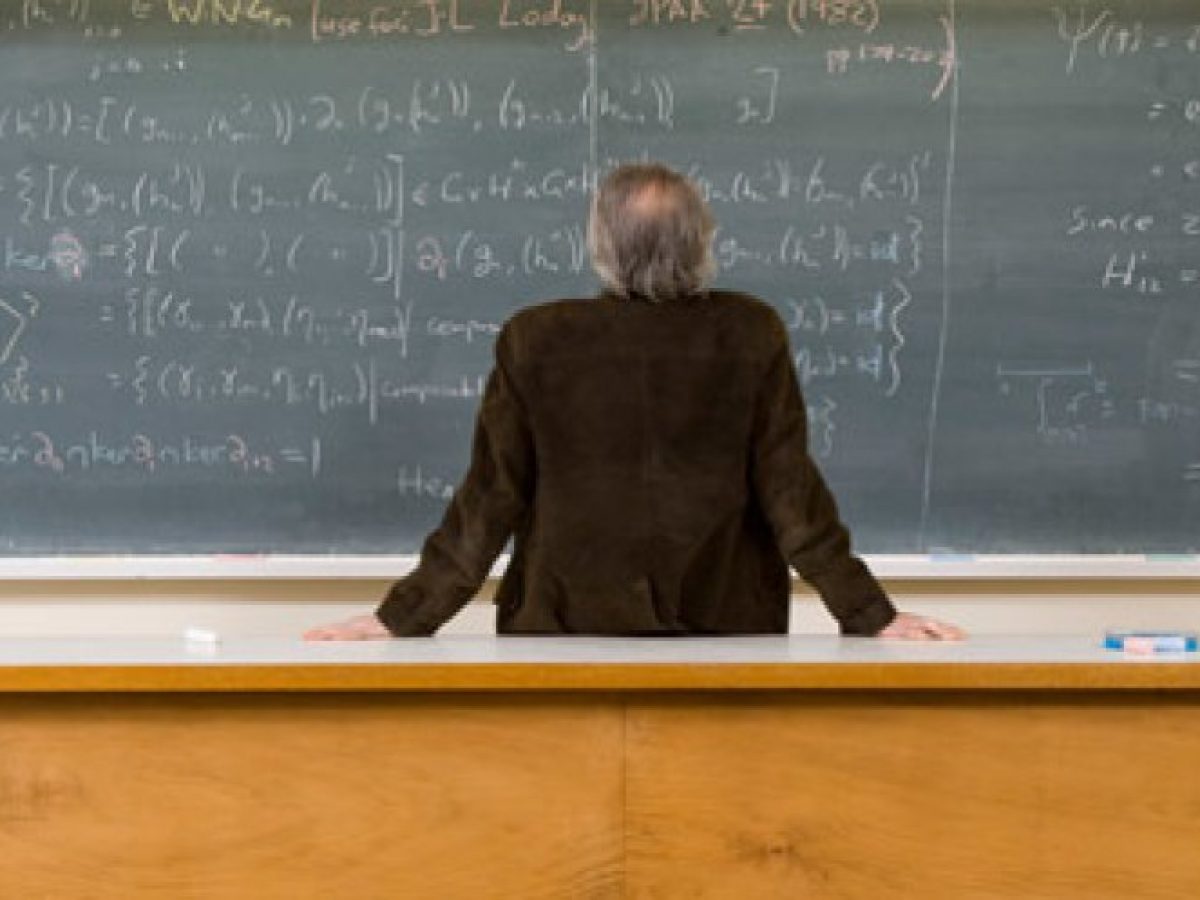Manuel Arias Maldonado
Hay una famosa escena en Heat, el portentoso thriller de Michael Mann, donde el detective se toma un café en la madrugada angelina con el ladrón al que persigue: en el curso de su conversación, los personajes interpretados respectivamente por Al Pacino y Robert de Niro se reconocen como espejo invertido del otro, dos chacales dispuestos a llevar hasta el final el propósito adictivo de seguir en la brecha a ambos lados de la ley. Hay un matiz: el ladrón cree —en la mejor tradición del noir— que su siguiente golpe será el último, cosa que justifica relatando a su némesis un sueño recurrente en el que se ahoga y tiene que despertarse si no quiere morir. Cuando Pacino le pregunta si sabe lo que significa el sueño, De Niro lo tiene claro: «Sí. Es sobre tener el tiempo suficiente». ¿Para hacer lo que tienes que hacer? «Exacto».
No se trata de la única profesión en la que se experimentan sensaciones similares. Ahora que se acerca el verano —se diría que estamos ya instalados en él si nos guiamos por el termómetro— hay un gremio profesional que sin duda está llamado a sentir la punzada del tiempo indisponible: el formado por los profesores de universidad. ¿Cómo es posible? Precisamente en estos días son legión quienes los felicitan por comenzar esas vacaciones imaginarias de tres o cuatro meses que, de acuerdo con el lugar común, se abren ante nosotros cuando terminan las clases. En realidad, incluso esta percepción del calendario académico ha quedado anticuada: en el empeño por hacer que las universidades se parezcan cada vez más a los institutos, son ya pocos los centros españoles que mantienen la vieja costumbre de empezar las clases a final de septiembre y terminarlas a final de mayo, siendo la norma subirse a la tarima a primeros de septiembre y hacer los exámenes de recuperación —aire acondicionado mediante— en pleno mes de julio. Si los profesores de universidad solo impartiesen docencia, habría que aceptar con deportividad el amable reproche social. Pero no es el caso: lo que nos distingue del profesorado de la enseñanza media es el deber de investigar, tarea a la que en las últimas dos décadas se ha sumado el imperativo de gestionar burocráticamente los distintos aspectos de nuestra actividad. De ahí que con demasiada frecuencia el verano se dedique a aquello que animó a muchos a emprender la carrera académica: estudiar y escribir.
Viene todo esto a cuento de la publicación, por parte de la editorial de la Universidad de Granada, de un librito que persigue diagnosticar, denunciar y remediar el deterioro de la profesión académica: The Slow Professor, escrito por las profesoras canadienses de humanidades Maggie Berg y Barbara Seeber, aparecido originalmente en 2016 y traducido ahora a nuestra lengua por Beltrán Jiménez Villar. Es un trabajo interesante, que bien puede servir como pretexto para discutir los males de la enseñanza superior pese a lo difícil que será remediarlos; la propuesta misma de las autoras, como veremos enseguida, es más bienintencionada que realista. Vaya por delante que ni su libro ni este post constituyen ejercicios de autoengaño: quienes trabajamos en la universidad somos conscientes de las ventajas que comporta nuestra profesión y en modo alguno queremos compararnos con los trabajadores que padecen condiciones laborales más exigentes. De lo que se trata es de discutir el cambio operado en el mundo académico, desentrañando sus causas e identificando las soluciones que podrían ayudar a revertir las consecuencias más negativas de su evolución reciente; sin por ello incurrir en nostalgias contraproducentes. También es necesario distinguir entre distintos sistemas universitarios, porque no todos son iguales; las autoras se refieren sin embargo a un proceso de transformación que ha afectado a la mayoría y que tiene mucho que ver con la globalización —para bien y para mal— de la educación superior.
En su introducción, Beltrán Jiménez resume la explicación más habitual: la universidad habría sufrido un proceso de corporativización en las últimas décadas, por el que habría asumido principios organizativos propios de las empresas bajo el pretexto de la eficiencia, sometiendo la carrera académica a criterios maximalistas de rentabilidad. El aspirante a profesor se ve así obligado a diseñar estratégicamente su trayectoria, dedicando su tiempo a aquello que le ayudará a progresar y desdeñando los quehaceres «inútiles». Tanto ellos como los profesores consolidados se han visto al mismo tiempo forzados a asumir múltiples tareas de gestión burocrática que van desde el registro de horas dedicadas a los proyectos de investigación a la reelaboración de las guías docentes de las asignaturas —con su minuciosísima descripción de las competencias y destrezas que ha de adquirir el alumno— con vistas a cumplir con los requisitos del lenguaje inclusivo. En países como España, súmese a ello la obligación de justificar hasta el último detalle de los desplazamientos a congresos o estancias de investigación: nadie sabe el favor que nos han hecho las aerolíneas digitalizando las tarjetas de embarque, cuyo extravío hace unos años podía tener consecuencias letales ante el tribunal burocrático. Ni siquiera la elaboración de la Tesis Doctoral es ya lo que era: si un doctorando comete la torpeza de dedicarse solo a escribirla, descuidando la producción de artículos en revistas científicas, tendrá pocas opciones de prosperar en la academia. Publish or perish, como suele decirse: para quien no ha obtenido un contrato indefinido, el dilema es real. Otra cosa es que el dilema tenga solución.
Berg y Seeber hacen una observación perspicaz: la novela de campus, a la manera de Kingsley Amis o David Lodge, parece estar muriéndose debido a la desaparición de su objeto. Ya no existen las universidades en las que un profesor visitante —ya sea de ficción como los retratados por Lodge o tan real como nuestro Luis Racionero cuando desembarcó en el Berkeley de los 60— podía dedicarse a experimentar con su propia vida en contacto con una cultura distinta; nadie puede permitirse desperdiciar una estancia de investigación sin sacarle el máximo partido curricular. Por algo The Netanyahus, la estupenda novela universitaria de Joshua Cohen, está ambientada en un campus de hace medio siglo. Las autoras ponen el acento en el estrés del profesorado, que a su juicio afecta negativamente a la calidad de la enseñanza, destacando sobre todo la falta de tiempo. No se trataría tanto de una percepción subjetiva, como de una realidad objetivable: el número de tareas excede el tiempo disponible para realizarlas, incluso contando con los horarios elásticos que caracterizan a la profesión. A este respecto, hay que tener en cuenta la naturaleza de la investigación: aunque no se trata de una regla inmutable, esta rendirá mejores frutos cuanto mayor sea el tiempo que le dedicamos. Pero no podemos dedicárselo si ese tiempo se ve continuamente interrumpido por obligaciones de distinto tipo, muchas de ellas de tipo «managerial». Y ello sin contar con las razonables exigencias de la vida personal: no todas las parejas entienden que se deban corregir exámenes el domingo o que se emplee el mes de agosto para redactar un paper.
Aunque más cornadas da el hambre, las autoras del libro proporcionan datos inequívocos acerca del estrechamiento del tiempo disponible por el académico y sus consecuencias anímicas. Se manifiesta aquí la cara oscura de la libertad —relativa— con que el profesor se organiza: «A pesar de que la flexibilidad horaria es uno de los privilegios de nuestro trabajo, esta puede traducirse rápidamente en trabajar todo el día o en pensar que debería hacerse». Hay pasajes delirantes en los que Berg y Seeber resumen los consejos que se ofrecen a los profesores para la mejor —más eficaz— gestión del tiempo: ponerse de pie cuando un estudiante entra en el despacho, para evitar que se acomode y la visita sea demasiado larga, solo es uno de ellos. Naturalmente, la idea de la gestión eficaz del tiempo es contraria al tipo de «temporalidad atemporal» que requiere la investigación científica, o sea aquella en la que uno es capaz de sumergirse sin distracciones ni presiones en una tarea intelectual. Esa misma escasez del tiempo disponible dificulta una docencia de calidad, alegan las autoras, que solo puede materializarse si abandonamos la ansiedad por el rendimiento. Su defensa de una «pedagogía del placer» se antoja poco convincente, empero, salvo en lo que se refiere a la necesidad de que el profesor no llegue asfixiado a la clase ni se vea obligado a llevar un registro exhaustivo de lo que cada estudiante va haciendo durante el curso.
Más sugerentes resultan sus observaciones acerca del desempeño investigador. La corporativización de la universidad no solo sería perjudicial para el ánimo de los profesores, insisten, sino que tiene consecuencias negativas para la producción de conocimiento. Hoy en día se pone el énfasis en la rentabilidad de la investigación, con vistas a fomentar la innovación; el modelo para todas las disciplinas es así el modelo de las ciencias naturales y las ingenierías, organizado alrededor de proyectos que exigen grandes cantidades de tiempo gerencial. Apenas queda tiempo para reflexionar y comprender: hay que producir. De ahí que Berg y Seeber no crean que la solución esté en disponer de más tiempo: «La forma de salir de la presión temporal es desafiar el reloj corporativo pensando en nuestra percepción del tiempo y en las expectativas de productividad que están provocando nuestra sensación de que no tenemos tiempo suficiente». Reformular el objetivo del trabajo de las humanidades como una forma de comprensión sería de ayuda a tal fin; no todos los investigadores, sin embargo, pertenecen a las humanidades. Y aunque eliminar la obsesión por los «resultados» sea saludable, también aquí se deja ver que diagnosticar los problemas de la universidad contemporánea resulta más sencillo que resolverlos.
Finalmente, las autoras lamentan que las comunidades académicas se estén debilitando hacia dentro; el ensimismamiento de los profesores, absorbidos por sus tareas y la falta de tiempo para hacerlas, habría causado un despoblamiento de los pasillos y las zonas comunes. El lenguaje, aquí, se hace algo cursi: «La universidad corporativa y remasculinizada [sic] desestima la mirada al interior y reniega de la emoción en búsqueda de objetivos hiperracionales y económicos». No deja de ser paradójico que así suceda, ahora que tener un grupo de investigación y asistir a reuniones virtuales frecuentes se han convertido en obligaciones ineludibles. Pero es cierto que la presión del rendimiento dificulta que los profesores se tomen el tiempo necesario para «perder» el tiempo, embarcándose en conversaciones en apariencia inútiles o prestando la asistencia necesaria a quienes dan sus primeros pasos en la universidad.
¿Y qué se puede hacer? Berg y Seeber se inspiran —por ahí se explica el título de su libro—en el movimiento slow, cuyo origen se encuentra en las protestas del periodista italiano Carlo Petrini en 1986 contra la apertura de un McDonald’s en la Plaza de España de Roma: lo que empezó como una defensa de la slow food frente a sus alternativas «rápidas» terminó por convertirse en una protesta más o menos articulada contra la aceleración de la vida contemporánea. No se trata de hacerlo todo a cámara lenta, aclaran las autoras, sino de «recuperar el control sobre el ritmo de nuestras acciones», dando de paso un rostro más humano al capitalismo sin destruirlo ni regresar a una utopía preindustrial más o menos idealizada. Cuando este ideal se aplica a la universidad, se traduce en el rechazo de la multitarea en beneficio de la concentración en aquello que estamos haciendo, en la proclamación de que es necesario hacer menos de lo que hacemos o en la exigencia de que nos las apañemos para disfrutar de más «tiempo atemporal». ¿Acaso Jane Austen no publicó seis novelas en toda su vida? Más no es necesariamente mejor: John Rawls revolucionó la teoría política del último tercio del siglo XX con dos monografías separadas entre sí por un lapso de casi dos décadas. Abrazar el ethos del movimiento slow conduce, según las autoras, a una apuesta por la desaceleración:
«Da sentido a dejar que la investigación se tome el tiempo que necesite para madurar y facilita la resistencia a la presión de ser el más rápido. Da sentido a pensar en la academia como una comunidad, no como una competición. Da sentido a los periodos de descanso, a que comprendamos que la investigación no funciona como un mecanismo».
Se trata de un propósito loable, que ningún académico en su sano juicio rechazaría por principio. Pero eso no significa que sea practicable. Desde luego, no es practicable en solitario salvo en aquellos casos en los que un profesor ya consolidado —cuyo puesto de trabajo no está en juego— decide bajar el ritmo de trabajo. Si la cultura institucional no cambia, en cambio, ningún investigador que esté al comienzo o a mitad de su carrera podrá permitirse semejante desenfado; quien pestañea, pierde. Y salvo que se llevase a cabo una suerte de huelga general de masivo seguimiento, las tareas pendientes no pueden dejar de hacerse sin que colapse el sistema: actualizar guías docentes, corregir exámenes, entregar el artículo a tiempo, elaborar la memoria de investigación, asistir a la reunión del departamento. Cuando se es parte de un engranaje, el tornillo no puede soltarse. Dado que las autoras no pueden ignorar esta circunstancia, hay que entender su llamamiento al cambio como un intento por ejercer presión sobre las autoridades académicas y los legisladores, a fin de que las normas que regulan la carrera académica y el funcionamiento de las universidades relajen la obsesión cuantitativa con el rendimiento. No es imposible que eso suceda: los comités de selección de plazas de distintos países han empezado a valorar menos la cantidad que la calidad de las aportaciones de los candidatos, pese al riesgo de subjetivismo que ello comporta. Pero tampoco contemos con una revolución inminente.
Sucede que las autoras dejan fuera, precisamente, este asunto: ¿cómo hemos de seleccionar entre los candidatos a ocupar posiciones académicas, si no es atendiendo a las diferencias en el rendimiento de cada uno de ellos? Máxime en un mundo globalizado e interconectado en el que se ha producido un vertiginoso proceso de desvernaculización del saber académico y los mejores sistemas universitarios se han abierto a la competencia global de investigadores procedentes de cualquier sitio. En última instancia, la presión por publicar y por hacerlo en las revistas llamadas «de impacto» responde al incremento de la competencia, que a su vez se hace posible por el derribo de las barreras de acceso a la profesión. Si en el pasado los séniors decidían la suerte de los júniors de acuerdo con un mecanismo de cooptación de naturaleza cuasifeudal, la generalización de la evaluación cuantitativa ha otorgado un mayor poder a los candidatos en la medida en que su esfuerzo tiene más probabilidades de ser recompensado. A cambio, sobre todo en el circuito internacional donde el inglés es la lengua franca de la investigación, la competencia se hace más cruenta.
Se entiende así que el contenido de la investigación pierda importancia directa, sustituyéndose por una evaluación indiciaria: si alguien publica en una revista situada entre las mejores de su disciplina por razón de su nivel de exigencia o coloca una monografía en las grandes editoriales anglosajonas, estamos ante una señal suficiente de la calidad de su trabajo. En un mercado universitario real, que es aquel donde el mayor rendimiento lleva aparejada un mejor salario y donde los departamentos compiten entre sí por atraerse a los mejores, puede atenderse a la pura calidad o interés de los resultados del candidato. Allí donde los procedimientos de selección restringen la competencia, como ha sucedido invariablemente en España, conceder un margen de discrecionalidad a los que hacen la selección de personal lleva aparejado el peligro del amiguismo. De ahí que el modelo español sea tan peculiar: la ANECA evalúa a los candidatos de manera centralizada (aunque han proliferado las agencias de evaluación autonómicas), pero apenas existe competencia una vez que el candidato ha sido acreditado. Tal vez seamos una comunidad académica demasiado pequeña para poder funcionar con arreglo a una verdadera competencia, si bien hay mecanismos —impedir que la universidad contrate a sus doctores de manera inmediata es uno de ellos— que podrían aplicarse para estimular la circulación geográfica y reducir la endogamia.
En cualquier caso, el problema subsiste: si prescindimos de la evaluación del rendimiento, ¿cómo seleccionamos y premiamos? Y si evaluamos el rendimiento, ¿cómo evitar la carrera alocada hacia la proliferación de publicaciones, con la consiguiente reducción del tiempo disponible? Beer y Seberg no tienen nada que decir al respecto, lo que impide hacerse una idea clara de la alternativa que ambas postulan. En el fondo, se echa de menos una universidad más sencilla y manejable; la dificultad está en rescatar lo mejor del viejo modelo sin incurrir en sus vicios corporatistas. Al fin y al cabo, no sería justo que se permitiese la holganza del profesor ensimismado en la expectativa de que cada uno de nosotros lleva dentro un John Rawls. ¿Qué podríamos decirle entonces a aquel a quien se le negó la plaza?
Asunto distinto es que los profesores deban dar clase e investigar mientras ejecutan la abrumadora cantidad de tareas que el sistema requiere de ellos en la actualidad. La procedencia geográfica de Beer y Seberg explica que hablen de la corporativización de la universidad, remitiéndose al modelo de la empresa que persigue reducir costes y maximizar beneficios; hablar de «lógica neoliberal» en ese contexto puede tener sentido. Sin embargo, en las universidades públicas de países como España sería asimismo pertinente hablar de un burocratismo dirigista que se mira en el espejo del estatalismo clásico. Hemos visto surgir en los últimos años, so pretexto del proceso de convergencia europeo, una clase dirigente que proviene de las entrañas mismas del profesorado y que se ha entregado —de consuno con las autoridades políticas— a un frenesí regulatorio que ha llenado la vida de los profesores de obligaciones en el mejor de los casos delegables y en el peor innecesarias. Bien puede tratarse de un problema de recursos; una mejor financiación —mañana, mañana— podría contribuir a paliarlo.
Ante todo estamos, sin embargo, ante un creciente déficit de sensibilidad hacia lo que debería ser la universidad: una institución que se diferencia de colegios e institutos por el hecho capital de que los profesores que forman parte de ella no solo enseñan, sino que contribuyen a la producción del mismo saber que es enseñado. Si esa dedicación se ve amenazada o desnaturalizada, tal vez la institución misma haya de cambiar su nombre. No se trata de formular una queja narcisista ni de reclamar el privilegio de la lentitud, sino de evitar que continúe una alocada carrera hacia delante que nadie parece estar disfrutando.