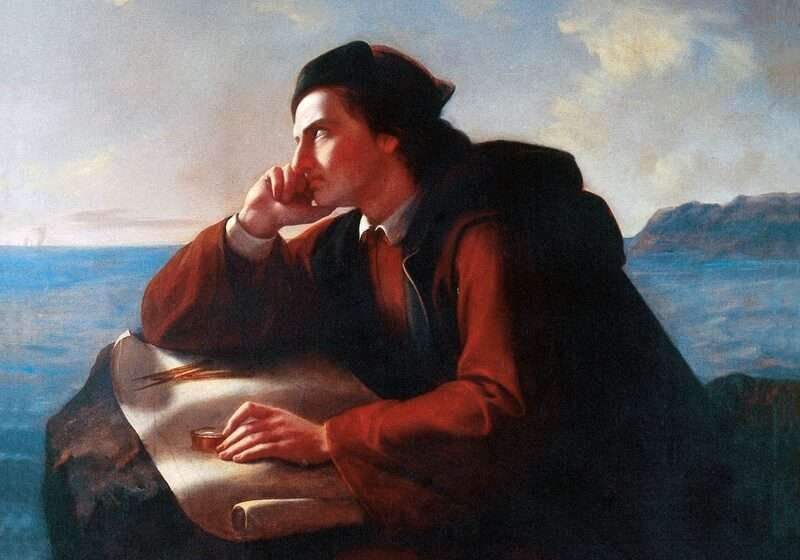Mercedes García–Arenal
Los libros que voy a reseñar aquí son muy diferentes: uno es un libro de historia de España, escrito para un público amplio, por Eduardo Manzano, historiador medievalista. El otro, también dirigido a un público amplio por un historiador especialista en el mundo alto-moderno de españoles y portugueses, Jean-Fréderic Schaub, es un libro de carácter metodológico que analiza las dificultades nuevas a las que se enfrentan los historiadores a la hora de escribir historia. Los he leído casi seguidos y la lectura conjunta ha puesto de manifiesto las cuestiones en que ambos libros inciden e incluso dialogan. La principal es, creo, la propuesta que da título a este ensayo y que titula también el epílogo del libro de Manzano. Pero les une también la reivindicación del quehacer del historiador y del carácter científico y universalista de ese oficio, con sus responsabilidades y sus limitaciones. Y es que ambos libros quieren restituir a la historia, como disciplina de investigación y de enseñanza, su autonomía científica y su independencia intelectual frente al fragor de las polémicas, cuanto más superficiales más ruidosas, imbuidas de manipulación política y retórica de exaltación.
La historia y la política
La historia se ha convertido muy a pesar nuestro, en estos tiempos de las llamadas «guerras culturales», en un arma de combate. Les recuerdo como ejemplo esas supuestas «leyendas negras» que nadie, o al menos ningún historiador serio, mantiene, pero que sirven de pretexto para dar rienda suelta, en supuesta respuesta, a enaltecedoras visiones, cuajadas de hazañas y de triunfos, y expresadas en libros de gran éxito. O en documentales intensamente publicitados1. A todos nos resuenan los oídos con ellos: los orígenes cristianos de la nación española, la Reconquista, el Imperio, América, la Hispanidad benéfica y benefactora fundando ciudades y universidades por doquier. O bien, y con otra agenda política, que ni hubo Reconquista ni siquiera conquista árabo-islámica. Me parece que vivimos un tiempo en que hay creciente tendencia o quizá necesidad de comulgar con ideas generales, faltas de complejidad, monolíticas, inventadas, y a señalarlo dedican los autores aquí reseñados algunas de sus mejores páginas.
En la base de estas ideas generales y aparentemente fijadas está el hecho de que guardamos una versión de la historia que aprendimos desde el colegio, más profundamente enraizada, más imbuida casi inconscientemente en nosotros de lo que pensamos. Se nos enseñó una historia plagada de hitos y, al tiempo, de lagunas a los que no hemos querido asomarnos. De problemas que no hemos investigado con rigor porque hemos creído, o pretendido, que no existían. Y es que, durante mucho tiempo, los historiadores se han esforzado en legitimar el Estado a escala nacional, presentando como naturales y esenciales, es decir, pertenecientes a la esencia de los españoles (o de los vascos, o de los catalanes en el caso de Manzano, o de los franceses en el caso de Schaub), características inventadas o meramente coyunturales; presentando como eternas instituciones recientes.
La historia ha participado en la construcción de los Estados-nación durante el siglo XIX en todos los países europeos tras Napoleón2. Desde comienzos del XX, esta movilización de la ciencia histórica ha sido objeto de crítica por un sector importante de historiadores de todos los países europeos que buscaban librarse de los condicionamientos a los que los obligaba una historia al servicio de la formación del Estado-nación y de la legitimación de ese Estado. Y, al tiempo, al servicio de la formación de ciudadanos emocionalmente vinculados a esa versión de la historia: una historia al servicio de crear buenos ciudadanos3.
En estos dos libros uno encuentra mucho de lo que el Estado-nación ha hecho a la historia, o más bien, de lo que el Estado ha exigido a los historiadores. Pero el Estado no ha sido la única estructura de poder que ha actuado sobre la historia. En la actualidad, localismos y regionalismos autonómicos, organizaciones militantes, comunidades religiosas, colectivos étnicos, libres de definir su perfil, pueden también, y de hecho lo hacen, poner presión sobre el trabajo de los historiadores y sobre la imaginación de los ciudadanos. Hay otros corsés que hemos visto actuar sobre la historia, otros proyectos nacionalistas de los que Manzano y Schaub, cada uno en su terreno, dan cumplida cuenta. Una historia manipulada y una población cautiva de un proyecto político minoritario es algo de lo que, en los últimos años, por desgracia, hemos sido testigos todos.
Esa crítica de la historia nacional, tan necesaria y al tiempo tan difícil, se ha traducido a veces en una prudencia excesiva y un temor a enfrentarse a temas vastos, como una sociedad entera, o el conjunto de unos países conectados, cruzados, o de un área geográfica no definida por fronteras nacionales. Se ha producido una timidez y una fragmentación, en realidad una atomización de los objetos de estudio, ayudada por el auge de las identidades, de poner el foco sobre identidades específicas y particulares que Schaub en particular señala como uno de los mayores desafíos a los que en la actualidad se enfrenta el historiador. Es el objetivo principal del libro de Schaub desde su título, pero también presente a lo largo del libro de Manzano: «La realidad es, sin embargo, que llevamos demasiado tiempo enzarzados en debates históricos marcados por posturas identitarias cada vez más irreductibles» (p. 467).
No es tarea fácil desnacionalizar la historia; requiere una valentía de la que dan prueba los dos autores reseñados. Manzano relata cómo uno de los inventores del nacionalismo vasco, Telesforo Monzón, afirmaba que a él no le interesaba la «historia auténtica» sino la poesía histórica capaz de crear una «conciencia nacional». Y es que los fríos datos históricos, en efecto, son inservibles para escribir la épica que atiza los sentimientos nacionalistas inasequibles a cualquier discusión racional sobre el pasado: «Cuando los historiadores intentamos desmontar minuciosamente los mitos nacionalistas con esos datos históricos, por lo general solo recibimos el desdén altivo de esos políticos y activistas que responden que tales evidencias son únicamente carne de erudición para eternas discusiones académicas» (p. 427). Poco parece, pues, lo que podemos hacer los historiadores. Y es que, ¿para qué sirve la historia?
Hace tiempo que cuestionamos la objetividad absoluta o la absoluta falta de sesgo. También sabemos que el historiador o el científico en ciencias sociales está profundamente condicionado por aquello de lo que el mismo es su producto: un determinado contexto histórico, social, e intelectual condiciona su capacidad de acceso al conocimiento. Esto sucede en las ciencias sociales, pero también en las otras ciencias, las experimentales. Se complica el condicionamiento del propio historiador por el hecho de que, en nuestros tiempos, hay quien considera que la emoción es una forma de acceso al saber, y en algún caso extremo pero cada vez más extendido (sobre todo en Estados Unidos, pero está aquí al llegar), que la identidad personal capacita o inhabilita para determinados conocimientos históricos. Es decir, que un historiador no puede escribir sobre el Holocausto si no es judío, o que no se puede historiar la esclavitud si no tiene uno sus orígenes en un pueblo esclavizado. O que la historia de una colonización u otra está vedada a quien no pertenece a un pueblo colonizado. El victimismo se ha convertido en nuestro tiempo en una potente fuente de autoridad. A todo esto, a exponerlo y a debatirlo, dedica Schaub páginas importantes4. Este es uno de los argumentos más fuertes de su libro: que cualquiera puede escribir historia sobre el tema que le interese siempre y cuando utilice las técnicas y las metodologías rigurosas del historiador (maestría, por otra parte, difícil de adquirir). Pero una vez advertidas las dificultades del oficio de investigador que estos dos libros reivindican, y tenidas esas dificultades debidamente en cuenta, ambos autores dejan bien claro en los diferentes capítulos de sus libros que no se pueden utilizar estas dificultades para confundir y mezclar la propaganda política con el retrato realista de una sociedad y de sus instituciones. La libertad del historiador debe entenderse no como la expresión de una subjetividad desatada, sino como el acatamiento voluntario de las reglas de un oficio cuyo rigor es el que nos permite calificarlo de científico (p. 167) En esto, como en tantas cosas, coinciden tanto Schaub como Manzano. Ambos inciden en advertirnos que los historiadores corremos el riesgo de convertirnos en irrelevantes si caemos en la trampa de ser los guardianes de identidades monolíticas, si no sabemos percibir y explicar la diversidad que recorre tanto las sociedades actuales como las del pasado. Para eso sirve la historia.
La historia nacional
La historia nacional o legitimadora del Estado-nación no es proclive a apreciar la diversidad y ni mucho menos a valorarla. Voy a dedicarle ahora atención prioritaria al libro de Eduardo Manzano, España diversa. Claves de una historia plural,porque es un libro oportuno y necesario; sobre todo, un libro espléndido. Un buen libro de historia, y este es una prueba, puede ser apasionante. Por lo pronto, está magníficamente escrito, en una lengua clara y fluida. Con sobriedad no exenta de humor, sin aspavientos y con limpieza, el autor establece una narración que retiene en todo momento la atención del lector sin llevarlo por vericuetos innecesarios ni hacer uso de la jerga propia del oficio. Su libro cubre un periodo y un espectro temático muy amplio. Se extiende sobre un largo periodo cronológico, desde los romanos al franquismo y la Constitución del 78. A lo largo de tan extenso periodo, tropezamos continuamente con temas de intenso debate, no solo historiográfico, sino político, producido por publicistas, novelistas, documentalistas, y propagandistas de diversas ideologías. Manzano no crea enemigos dialécticos con los que combatir, sino que evalúa, cuando surgen, las polémicas y los debates en un ejercicio riguroso de práctica profesional, en un intento equilibrado y matizado de explicación de las dificultades que están detrás de esas polémicas.
Todo eso hace al libro excepcional en ambos sentidos del término: una rareza y algo sobresaliente. Para empezar, es excepcional en el panorama español. Manzano ha hecho un esfuerzo que los historiadores en general no hacen, no hacemos, y yo espero que suscite deseo de emulación y sirva, dado su éxito, de ejemplo5. Los historiadores españoles no solemos escribir estos libros, ni estamos entrenados para ello (nos resulta casi imposible escribir sin notas al pie de página) ni nos apetece hacer el esfuerzo de encontrar otros lectores, a sabiendas de que ese esfuerzo chocará con vivos antagonismos y no nos ganará el aprecio de nuestros alumnos o de nuestros colegas, que es para quienes escribimos. Tampoco estamos acostumbrados a arriesgarnos fuera de nuestro campo de especialización y abarcar un panorama amplio, a menos que lo hagamos en manuales generalistas. Y este libro de Manzano no es un manual. No es un manual por su estructura, ni por sus objetivos, y sobre todo, no lo es porque tiene un potente argumento de base que atraviesa todo el libro y que resumo de la siguiente manera: Manzano mantiene, y demuestra, que la diversidad es una característica de larga duración en la historia de la península ibérica, un territorio plural lingüística, cultural y políticamente; que los intentos realizados en diversas épocas por parte del poder político y de otras instancias por conseguir un territorio y una sociedad homogéneos no han tenido nunca un éxito total y que, por el contrario, han creado más conflicto del que pretendían suprimir.
En palabras del propio Manzano, en España:
«La diversidad política y social ha llegado a nuestros días en un grado mayor que otros países de nuestro entorno. En realidad, esa diversidad no ha creado conflictos irresolubles entre las comunidades territoriales que habitan la península ibérica. Las únicas formas de conflictividad irreversibles han sido las religiosas, que llevaron a las traumáticas expulsiones de judíos y musulmanes o a la persecución de cualquier atisbo de pensamiento herético. En cambio, en época moderna, las sociedades diversas de la península no añadieron la religión a sus diferencias, y ello minimizó el alcance de los conflictos surgidos entre ellas» (p. 316).
Es decir, que mientras a lo largo de la historia de la península las diferencias religiosas han sido objeto de medidas drásticas y de represión inaudita (como las expulsiones de judíos y musulmanes), la diversidad social y cultural dentro de sus territorios no ha dado lugar a conflictos insalvables. El brillante capítulo 2, dedicado a la diversidad de lenguas, es un claro ejemplo.

No pretende en ningún caso Manzano minimizar los conflictos producidos por la diversidad sino atender a cómo han sido abordados en distintos momentos. Lo que intenta sobre todo es explicar que la diversidad que sigue existiendo en la España del siglo XXI no es ni un invento de los nacionalismos periféricos ni un fracaso del Estado español: es el resultado de una coexistencia de comunidades políticas y culturales que, a lo largo de siglos, vivieron de espaldas las unas a las otras. Esta coexistencia se vio sacudida en momentos concretos por episodios convulsos y dramáticos que tuvieron terribles consecuencias, pero que nunca llegaron a suprimir la diversidad existente.
Los capítulos dedicados a la Edad Media, como era de esperar por ser esta la especialización del autor, son excelentes. Complejos, matizados, pero muy claros. Recomiendo en particular, dentro del capítulo 4, el apartado «La conquista árabe: falacias y malentendidos» (p. 175 y ss.) y «Las consecuencias de la conquista» (p. 178 y ss.). Como en todo el libro, la escritura va intercalada de estudios de caso que ilustran las propuestas. Un ejemplo brillante se encuentra en las páginas dedicadas al análisis de las distintas capas que se solapan y combinan en el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos (capítulo 5, p. 209 y ss., «Monjas, reyes, telas musulmanas»). Es un excelente ejemplo de la compleja metodología que está en la base de la narración de Manzano, y de cómo apoya su relato sobre evidencias provenientes de la arqueología, la historia material, la historia cultural o la intelectual, incluidos los distintos usos políticos de aquello que acaba convirtiéndose en símbolo. Otro ejemplo notable es el capítulo 6 dedicado a «Las Indias», y su colofón dedicado precisamente a la «Leyenda negra» («América y los combates por la historia de España», p. 306 y ss.). A los ojos de un especialista en la conquista árabo-musulmana de la península, y de la Reconquista, la consideración de un continuo (inicial) del proceso conquistador es realmente iluminadora, así como notoria la paradoja de que en las Indias se optase por el mestizaje como una forma de penetración y dominio cuando en la Península se había optado por la expulsión de judíos y musulmanes.
También es destacable, por elegir otro ejemplo, el capítulo titulado «El estado liberal frente a la España diversa. La fractura catalana», con el estudio de caso, interesantísimo, de Abdón Terradas y de otros republicanos catalanes, con sus ideas federalistas, que implicaban incluso a Portugal en la propugnación de una Unión Ibérica. Y ahí aparece también la compleja figura de Espartero, que nos obliga a reconfigurar lo que creíamos saber sobre ese periodo.
La nación y la raza
Despegarse de la narración que ha tenido por objetivo apoyar la fabricación de un Estado-nación durante casi dos siglos no es tarea fácil, ni desde luego quiere decir renunciar a comprender los procesos políticos, sociales, económicos y culturales, algunos prolongados en el tiempo, otros discontinuos, que han dado formas sucesivas a nuestros pasados. Tampoco es tarea fácil comprender las luces y las sombras de estos pasados, como Manzano hace de modo ejemplar. Pongamos como ejemplo una cuestión que a mí me interesa mucho, que es el racismo, término que provoca el rechazo de un número extraordinario de historiadores españoles y probablemente de casi todos los habitantes blancos de esta península (acuérdense del caso Vinicius). Se resume en la afirmación unánime, tantas veces oída: «los españoles no somos racistas», o incluso «los españoles nunca hemos sido racistas» que vuelve a la carga con motivo del triunfo de la Selección española de futbol en la Eurocopa en este pasado mes de julio. Afirmaciones como estas condicionan la investigación histórica, lo que no es y no existe no necesita ser investigado. El tema del racismo es, de nuevo, un asunto en el que coinciden tanto Schaub como Manzano. Es difícil separar nacionalismo y racismo cuando el engrandecimiento mítico de unos orígenes y unas esencias conduce al enaltecimiento de la pureza étnica de la nación.

Schaub le dedica la parte segunda y central de su libro que titula: «Colonisation et race. Études coloniales et pluralité des sociétés». En estas páginas dedicadas a la violencia de la colonización, Schaub, como Manzano, enfrenta la idea de que no se puede entender el pasado bajo el prisma de los valores del presente, señalando la crítica y las voces críticas particulares que se expresaron ya en los tiempos colonizadores, tales como Bernardo Cobos, Bernardino de Sahagún y por supuesto Bartolomé de las Casas. Se puede reivindicar ese análisis crítico de la realidad de la colonización por pensadores contemporáneos como uno de los instrumentos intelectuales más valiosos y perdurables que produjo precisamente la colonización. En cuanto a la cuestión racial, en el capítulo 5 («La longue histoire de la question raciale») Schaub reflexiona acerca de cómo caracterizar el periodo en el que vivimos si nos ponemos a reflexionar sobre la noción de «raza», cómo se puede historizar esa noción, y qué cronología proponer para la formación de las categorías raciales. Dedica para ello (como también lo hace Manzano) atención al caso de los conversos o «cristianos nuevos» españoles que surgieron de las conversiones forzadas de judíos a finales del siglo XIV, y de musulmanes a principios del XVI, así como al establecimiento de los estatutos de pureza de sangre y de la Inquisición. Schaub propone (p. 142-146) que el racismo es un recurso político que permite afrontar y ordenar la presencia del otro. El racismo implica la idea de que los caracteres sociales y morales de las personas se transmiten de generación en generación, a través de procesos en que intervienen elementos fisiológicos tales como los fluidos y los tejidos del cuerpo6. La pregunta es: ¿cómo las distintas poblaciones y los distintos estados conciben las políticas raciales cuando se conservan las huellas de un pasado que no se borra jamás?
Manzano describe también los programas políticos e ideológicos que surgen a finales de la Edad Media y que aún resuenan hoy en día. Al hacerlo, muestra, por ejemplo, el paso de la exaltación del linaje a la consideración de la sangre impura. Demuestra hasta qué punto el racismo, para serlo social y políticamente, no necesita de las teorías pseudocientíficas del siglo XIX, sino que es un recurso político que permite afrontar y ordenar el encuentro con aquel que se considera o se quiere marcar como ajeno. Para ello hay que definir, diría Schaub que decretar, una diferencia intrínseca, transmisible biológicamente, y defender ideas de pureza y homogeneidad que no solo son falsas, sino peligrosísimas. El racismo engendra unas diferencias esenciales e inalterables, incompatibles, a fin de producir y alimentar mecanismos de discriminación y estigmatización. Es una forma de jerarquización social inescapable. Por mucho que los individuos hagan todo lo que sea para adecuarse a lo que exige la mayoría dominante, en ellos se mantiene una diferencia imborrable que se fija en sus cuerpos. Así lo explican tanto Schaub como Manzano al tratar de los conversos y otros «cristianos nuevos» portadores en su cuerpo y en su sangre de las trazas de un pasado que no se puede borrar. Tanto en los capítulos dedicados al final de la Edad Media (véase en el capítulo 3 «Raza, sangre y expulsión») como en el trata de las Indias, Manzano aborda algo que también interesa a Schaub, y es no tomar la hibridación como fórmula única de mestizaje, sino considerar sobre todo la yuxtaposición de diversas fuentes de pertenencia en la conciencia de los individuos y los grupos. Es decir, una pertenencia múltiple en la que participan diferentes capas que se solapan, y que no es lo mismo que una pertenencia donde todo se ha mezclado. El estudio de la captación de las culturas, las unas por las otras, ayuda a liberarse de una visión mítica de la identidad colectiva y de las formas contemporáneas del nacionalismo. Y el aproximarse a las Indias, como Manzano hace convincentemente, en tanto que continuación de la Reconquista, apoya su propia propuesta de esta última como un ansia o una necesidad de conquista de territorio más que de acabar con el islam, que es como de manera interesada se traduce a menudo.
La historia y nosotros
En fin, se trata de derrotar como ahistórica la idea de las esencias y de señalar como engañoso el quehacer histórico teleológico (creo que la única palabra técnica que Manzano utiliza en el libro); es decir: explicar aquello que pasó antes por el conocimiento de lo que pasó después. En historia no existen ni pueden existir las esencias porque toda actividad humana está sujeta al cambio continuo y constante en todas las áreas del quehacer humano. Lo dice así Manzano:
«Las condiciones y expectativas que marcaron la existencia de las gentes del pasado nada tienen que ver con las nuestras, e intentar convencer a la ciudadanía de que somos los mismos que aquellos que vivieron en otros tiempos, es irresponsabilidad y falta de deontología profesional» (p. 446).
Nosotros no conquistamos América. No somos responsables… (Esto es un gran alivio. No somos responsables. No tenemos que producir discursos enaltecedores ni discursos defensivos, ni discursos de compensación). Necesitamos más conocimiento y menos emotividad identitaria y, sobre todo, necesitamos comprender y respetar en su totalidad los legados históricos diversos que componen la historia de España. Para eso también sirve la historia.
Una cuestión que Manzano trata con una cierta prudencia es la de la religión como fuerza homogeneizadora que reivindica constantemente la historia nacionalista conservadora. Replantear el significado de la religión en la Iberia preindustrial, así como subrayar su contenido práctico y su valor real como fuente de gobernanza, derecho, estatus o posición es algo que todavía está en cierta medida por hacer, y que Schaub señala. He recogido más arriba una cita de Manzano en la que afirma que si la diversidad se ha mantenido con relativa ausencia de conflicto en parte esto se explica por la unidad religiosa. Creo que esta propuesta necesita matizarse, o problematizarse, como decimos los historiadores. Como es obvio, la religión es también un producto histórico y está sujeta a cambios. La religión tampoco es una esencia y no puede ser esgrimida como tal. No son lo mismo los concilios visigodos de Toledo y el cristianismo que dicta, que los de Trento o el Vaticano II; ni la forma de creer y de vivir la religión de un habitante de la península en los siglos XVI-XVII, en pleno proceso de confesionalización y Contrarreforma, que el de las llamadas órdenes mendicantes de los siglos XII y XIII. Ni el catolicismo de las clases ciudadanas más o menos instruidas es lo mismo que las creencias o prácticas de zonas periféricas y remotas. Ni mucho menos el catolicismo de la España o Portugal de Salazar y Franco, que quisieron crear una concepción orgánica y religiosa de la sociedad como antídoto al marxismo de la lucha de clases, dando vía libre a la exaltación del catolicismo medieval y contrarreformista. De hecho, ya en los capítulos dedicados al siglo XIX y a las nuevas visiones y planteamientos políticos posteriores al Antiguo Régimen, el conflicto religioso aparece continua y tremendamente reflejado en las páginas que Manzano dedica a las guerras carlistas con esos famosos «curas de trabuco». Y es difícil no ver en la Guerra Civil española mucho de una guerra de religión. Se hace evidente en estos últimos capítulos del libro que la religión no ha sido siempre ni homogénea ni creadora de unidad incontestada, sino en diversos periodos, objeto y causa de profundo conflicto y división.

Manzano propone principalmente a los Borbones y al franquismo como principales intentos de homogeneización, y lo son sin duda. Pero hay otros. Manzano dedica unas páginas acertadas a la Inquisición, que es un epítome entre los poderes que intentan imponer una homogeneización. La Inquisición, debemos recordarlo, fue una institución política y religiosa que se fundó en 1478 y no se abolió hasta 1834. Bajo su jurisdicción estuvo toda la Península y sus territorios ultramarinos mientras los hubo, desde Lima a Goa, en la India. En cierto modo, se prolongó tanto porque nunca consiguió del todo su objetivo de establecer una ortodoxia católica homogénea. Produjo, entre otras cosas, desafección, descreencia, y escepticismo, que aún están por estudiar en profundidad. Por no hablar de la hipocresía, ese «pecadillo de España» que decían los italianos del XVI, o esas excesivas manifestaciones de piedad pública que a veces chocaban con Roma. En total, un intento más de homogeneización fracasada y productora de intenso sufrimiento humano.
Para concluir: la diversidad presentada por Manzano se aparece como una fuente de riqueza y una baza notable para la capacidad de adaptación al cambio por parte de los habitantes de la península ibérica. Es decir, que la larga duración de la diversidad debería ser un ingrediente favorable a la hora de encarar los nuevos conflictos sociales y políticos de nuestras sociedades. Porque el libro de Manzano es, además, optimista. O así lo entiendo yo cuando leo:
«Si aceptamos que España, tal y como hoy la conocemos, no ha existido siempre y que el pasado no ocurrió con la obligación de producir el presente, todos podemos hacer un más que necesario ejercicio de relajación. No es preciso ponerse a escudriñar hasta la última línea de los textos históricos para buscar en ellos cualquier referencia que demuestra la existencia de España desde tiempo remotos, ni tampoco hace falta entablar discusiones interminables sobre si los catalanes se consideraban españoles en el siglo XVII o, si por el contrario hay evidencias históricas que demuestran que en esa época se dieron los primeros pasos del procés hacia la independencia. A parte de que los textos pueden decir una cosa y la otra, ni las circunstancias políticas ni las expectativas de quienes compusieron estos textos coinciden en lo más mínimo con las nuestras» (p. 37).
Y es que:
«España en realidad puede ser, entre otras cosas (…) dos cosas bien distintas. Por una parte, un relato histórico que se ha incrementado a lo largo del tiempo, por otra, la que sus gobernantes y sus gentes han pretendido que fuera en cada momento. Ambas cosas se han entrelazado cuando los proyectos políticos se han justificado mediante una determinada visión del pasado. Una forma, pues, de conocer qué es España es recorrer los significados históricos que le han otorgado los proyectos políticos que la han articulado» (p. 37).
Mercedes García–Arenal es profesora de Investigación del CSIC.
1. Sobre lo cual Carlos Martínez Shaw ha escrito un artículo brillante, «La reconquista del nacional catolicismo», El País, 24 de mayo de 2024.
2. Manzano pone muy claramente de manifiesto la acción de Modesto Lafuente como origen de esa versión de la historia de España, en el caso de Francia habría que remitirse a Michelet y Lavisse.
3. Recuérdese aquella asignatura del bachillerato llamada Formación del espíritu nacional que se mantuvo hasta bien avanzados los años 70.
4. Nous avons tous la même histoire, capítulo 3, «L’identité n’est pas bonne conseillere».
5. Cuando escribo estas páginas el libro reseñado va por su cuarta edición, apenas unos meses después de su publicación.
6. Sobre lo que trabajamos en el libro editado por Felipe Pereda y por mí, De sangre y leche. Raza y religión en el mundo hispánico moderno, Madrid, Marcial Pons Historia, 2022 en el que participó Shaub.
Inspiración de Cristóbal Colón, por José María Obregón (1856).