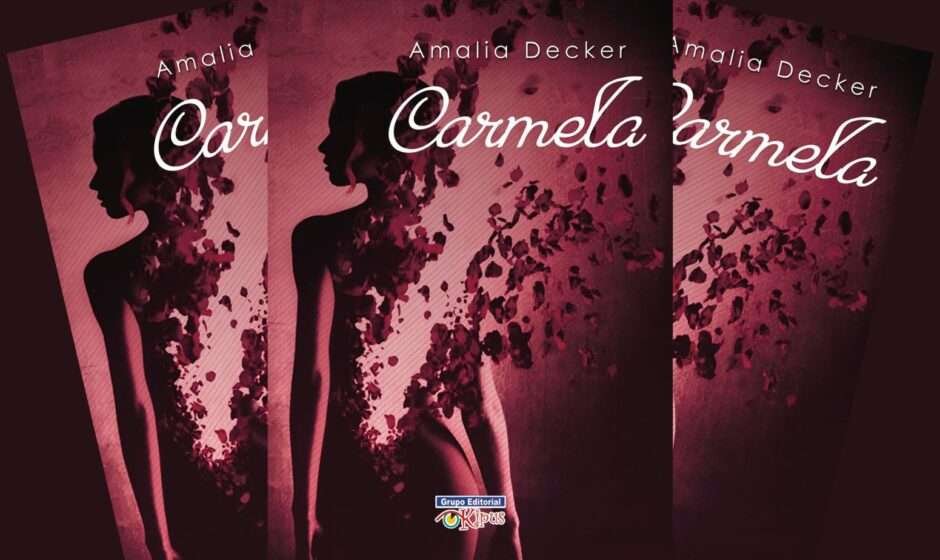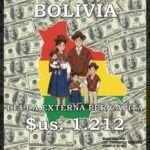Mirna Luisa Quezada Siles
La novela “Carmela”, escrita por Amalia Decker, se consolidó como una de las obras narrativas más significativas de la literatura boliviana de este siglo. El éxito que acompañó sus tres primeras ediciones, hoy agotadas, impulsa a la autora a preparar una cuarta, confirmando así la fuerza de su mensaje y la profunda conexión que la historia establece con el público lector. Además, la trascendencia del libro rebasó fronteras al ser traducido al francés, con fines estrictamente académicos, por la Universidad Libre de Bruselas, lo que evidencia la universalidad de su propuesta.
Desde el ámbito de la crítica, se percibe que “Carmela” no es solamente una novela en el sentido convencional del término. Se trata, más bien, de un testimonio que impacta directamente en la sensibilidad del lector. La obra, cargada de pasión y afecto, se muestra como una ratificación de que el amor en todas sus formas -filial, fraternal, maternal y de pareja- constituye una fuerza que cura, lo transforma todo y lo puede todo.
El relato transmite con nitidez la convicción de que la ternura y el cariño poseen mayor poder que la violencia. Decker sostiene en su novela que abrazar es más revolucionario que disparar, y que, después del amor, lo único mejor que existe sigue siendo el amor mismo. Esta tesis central, reiterada a lo largo de las páginas, convierte al libro en una suerte de manifiesto literario que interpela tanto la memoria histórica como la vida íntima de los lectores.
Carmela, la protagonista, habita un mundo convulsionado por el dolor y el caos de las dictaduras militares que atravesaron Bolivia y América Latina. Su existencia está marcada por la represión, la violencia, las contradicciones ideológicas y las pasiones revolucionarias que configuran el escenario histórico. Sin embargo, Carmela no se limita a ser testigo pasivo de estos acontecimientos, su vida está atravesada por una visión libre del amor, una perspectiva que no se deja aprisionar por prejuicios, guerras ni cicatrices heredadas de la historia. Esa mirada resulta conmovedora, pues recuerda que incluso cuando todo parece arder, permanece la posibilidad de refugiarse en el amor y en el calor humano como salvación última.
La obra incorpora también una dimensión espiritual que la vuelve aún más profunda. A lo largo de la novela se hace evidente la presencia de Dios en episodios significativos como: el bautizo de la hija de Carmela; en el resguardo que la protagonista encuentra en un convento de monjas y en la sabiduría transmitida por las figuras femeninas de su familia, particularmente su madre y su abuela. Esta espiritualidad no se presenta como adorno narrativo, sino como un sostén silencioso que atraviesa la historia, recordando que la fe, el alma de las personas y lo divino pueden acompañar en medio del dolor y la incertidumbre.
Uno de los aspectos más notables que la crítica reconoce en “Carmela” es la manera en que Decker escribe desde su propia experiencia. Haber sido exguerrillera y diputada le permite otorgar a la obra un peso histórico innegable; pero también dotarla de una voz esencial y confesional, cargada de memoria y de heridas que se transforman en palabras. Así, el relato trasciende la historia de un solo personaje porque no se trata únicamente de Carmela, sino de tantas mujeres y hombres que, en distintos momentos, creyeron que la guerra era el único camino. El libro muestra cómo muchos de ellos descubrieron que el verdadero cambio no surge de las armas, sino de la ternura, de los afectos y de la capacidad de amar.
Ese componente testimonial se convierte en una estrategia narrativa fundamental, porque la novela transita entre la ficción y la memoria personal, configurando un híbrido que combina lo histórico con lo íntimo. “Carmela” encarna una figura literaria compleja porque es a la vez mujer de carne y hueso y símbolo de resistencia.
El amor, por su parte, adquiere una dimensión que va más allá de lo romántico o lo familiar. En la obra, se transforma en naturaleza política. Abrazar se convierte en un acto de firmeza frente a la violencia y la ternura, en una fuerza transformadora que cuestiona la retórica revolucionaria tradicional basada en la confrontación armada. Decker propone, de este modo, una nueva manera de entender la transformación social, no desde la imposición de la fuerza, sino desde la construcción afectiva de vínculos humanos.
La voz femenina constituye otro rasgo esencial de la obra. “Carmela” aporta una mirada distinta en un campo narrativo que durante décadas estuvo dominado por testimonios masculinos. No aparece como víctima pasiva de las circunstancias, sino como sujeto activo que vive, piensa, ama y transforma. La novela visibiliza así el papel de la mujer en diferentes procesos, aportando una perspectiva necesaria para comprender la historia reciente de América Latina. Esa voz femenina, llena de matices, no solamente reconstruye la memoria de un tiempo convulso, sino que también humaniza la experiencia de la lucha, recordando que en la fragilidad y en la ternura también hay fortaleza.
Todo ello se sostiene en un estilo narrativo muy particular. La prosa de Amalia Decker es confesional y cercana, capaz de combinar crudeza y lirismo en la misma página. Logra transmitir el dolor sin caer en el exceso de dramatismo y a la vez introduce momentos de cariño que iluminan la narración. Ese equilibrio entre lo personal y lo histórico dota a la novela de un ritmo envolvente que atrapa al lector desde las primeras páginas, convirtiendo la lectura en una experiencia profundamente emotiva.
Decker, al contar la historia de Carmela, recupera una memoria dolorosa sin caer en el resentimiento ni en la simple crónica. Su narrativa ofrece un contrapunto esperanzador: frente al recuerdo de las armas, propone la memoria de los abrazos; frente al registro de la violencia, apuesta por el testimonio del amor. Esa capacidad de subvertir la lógica de la guerra y proponer un camino alternativo otorga a la obra su fuerza y originalidad.
La novela también dialoga con el presente, porque sus páginas recuerdan que aún en sociedades convulsionadas el amor sigue siendo un acto de entereza y de reconstrucción. Interpela a nuevas generaciones que no vivieron las dictaduras, pero que heredan sus heridas y sus silencios. En ese sentido, “Carmela” no solamente mira hacia atrás, sino que abre preguntas para el futuro sobre cómo construir un mundo más humano sin repetir los errores de la violencia y cómo hacer de la ternura un principio rector en la vida política y social.
La inminente cuarta edición confirma el vigor de la propuesta y su capacidad de seguir dialogando con distintas generaciones. La traducción al francés, por su parte, consolida la universalidad de un mensaje que, aunque nacido de un contexto específico de dictaduras y guerrillas latinoamericanas, habla de la condición humana en general.
En definitiva, “Carmela” más que una novela es una apuesta ética y estética que invita a reflexionar sobre la memoria, la política, la espiritualidad y, sobre todo, sobre la potencia transformadora del amor. Su permanencia en el tiempo y su proyección internacional la consolidan como una obra imprescindible en la literatura latinoamericana actual.