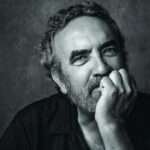Bolivia, más que un territorio, es una conversación inacabada entre sus pueblos. Inacabada porque el diálogo que pudo haberse establecido en 2005, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más del 50 % de los votos, consolidó —malamente— los monólogos yuxtapuestos de esas dos Bolivias que aún no entienden que viven bajo un mismo pellejo.
Desde la fundación de la República en 1825, las voces que la conforman se han escuchado con desconfianza. No solo porque hablan lenguas distintas, sino porque miran el mundo desde horizontes diferentes. De un lado, los pueblos originarios —herederos de una civilización milenaria que resistió la conquista, la colonia y la república—; del otro, los criollos, luego mestizos y, más tarde, una clase media que, pese a sus raíces indígenas, emergió en el espacio urbano seducida por la modernidad, la educación y la movilidad social.
Entre ambos sectores no existe un abismo natural, sino una historia de desencuentros que la política no ha sabido resolver. El MNR lo intentó, pero las tensiones entre las izquierdas y las derechas —herederas de la Guerra Fría— encallaron aquel proyecto integrador. La reforma agraria, el voto universal y la nacionalización de las minas prometieron una inclusión social sin precedentes. Sin embargo, con el tiempo emergió una nueva clase media urbana —maestros, funcionarios, técnicos y una burguesía comercial— que, aunque provenía de sectores populares e indígenas, reprodujo el modelo cultural del mestizo occidentalizado, en muchos casos negando su propio origen.
La prolongación del “movimientismo” bajo una forma militarista, encabezada por el general Barrientos, estableció el Pacto Militar-Campesino, abiertamente anticomunista. Se profundizó así la servidumbre política que había comenzado en tiempos del “tata” Paz Estenssoro.
Banzer, otro general anticomunista —y, por extensión, antimovimientista—, a pesar del apoyo recibido de Paz Estenssoro en el golpe del 21 de agosto de 1971, aplicó una política económica sostenida por la ayuda estadounidense. Aquel modelo engordó a varios sectores, entre ellos el cholo emprendedor, que aprovechó la “tranquilidad represiva” para acumular capital y enviar a sus hijos a la universidad. El capitalismo se convirtió en la palanca del ascenso social, y de esa dinámica nació el embrión del cholo ilustrado que años más tarde se consolidaría.
El retorno de la democracia pudo haber contribuido a unir al país —hubo esfuerzos—, pero la democracia exige pacto, diálogo y largas luchas verbales parlamentarias que, al repetirse, cansan y despiertan sospechas, sobre todo por los acuerdos entre antiguos enemigos.
En esos años, El Alto se transformó en un faro de rebeldía frente al neoliberalismo de Sánchez de Lozada. La guerra del agua (2000) y, luego, la del gas o “octubre negro” (2003), terminaron con la huida del presidente, allanando el camino a Evo Morales. Entonces diputado y líder emergente de las mayorías cholas e indígenas, Morales fue elegido presidente con más del 50 % de los votos: una cifra que demuestra el respaldo también de sectores de la clase media urbana.
El péndulo histórico osciló hacia el otro extremo. La llegada de Morales al poder significó la incorporación de las mayorías que esperaban su turno histórico. La Bolivia indígena y chola ocupó el centro del escenario político. Pero entre el segundo y el tercer mandato, los sectores cholo-urbanos desplazaron a los indígenas hacia un segundo plano, salvo a los incondicionales del caudillo.
Desde el poder se practicó un “racismo al revés”: se desaprovechó la oportunidad del encuentro entre las dos Bolivias. En lugar de construir puentes, se profundizaron las diferencias bajo la consigna “nosotros somos mejores, somos la reserva moral del país”.
Si El Alto fue símbolo de resistencia al neoliberalismo, también se convirtió en el hábitat de una nueva burguesía chola aimara que edificó su poder económico y educó a sus hijos. Este sector prosperó durante el “proceso de cambio” con Morales, pero cuando llegó la etapa de las vacas flacas bajo Luis Arce —elegido tras el desastroso interregno del gobierno de transición—, esa burguesía comenzó a retirarle su apoyo al MAS. La nueva clase media y burguesía chola no quiere volver a la pobreza.
Durante los primeros años del masismo, buena parte de la clase media urbana —que había sostenido el mito del progreso— se sintió desplazada y amenazada en su identidad. Surgió entonces una nueva línea de fractura, que se sumó a la histórica división entre ricos y pobres: una fractura cultural, con rasgos etnicistas que disimulan un racismo persistente.
Santa Cruz, uno de los polos más pujantes del país, lideró la “media luna” oriental y se declaró anti-MAS —“Morales es un indio”—, para luego adaptarse al proyecto del cambio, gracias a la permisividad del propio Morales.
El conflicto boliviano no es únicamente económico ni solo político: es una mezcla de ambos, atravesada por lo étnico y por una carga emocional propia de quienes, desde el racismo, siguen mirando al indígena con desprecio.
Hoy el país vive las consecuencias de esas tensiones. El enfrentamiento entre Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga simboliza, de algún modo, el duelo entre esas dos Bolivias: la señorial y la chola.
Bolivia carece aún de igualdad ciudadana. La ciudadanía —gran conquista del liberalismo, como también lo intentó el internacionalismo proletario— es universalista. Pero solo funciona cuando existen instituciones democráticas libres e independientes entre sí: un poder judicial autónomo, un órgano electoral imparcial y una burocracia estatal menos engorrosa y más eficiente. La verdadera ciudadanía igualaría al indio, al cholo y al “señor”, siempre que todos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Las elecciones del 19 de octubre abren una nueva etapa. El hecho de que ambos candidatos debatan públicamente sus propuestas ya es, en sí, un avance democrático: hacía dos décadas que en Bolivia no se confrontaban ideas cara a cara.
El gran desafío del próximo gobierno será la reconciliación de las memorias históricas. No se trata de volver al pasado ni de negar la modernidad, sino de fundar una nueva convivencia basada en el respeto mutuo, donde el conocimiento ancestral y la educación moderna se reconozcan sin desprecio.
Bolivia podría convertirse en un laboratorio de identidad más amplia: capaz de integrar sin asimilar, de recordar sin resentirse, y de mirar hacia adelante sin borrar lo que la historia aún no ha sabido curar.