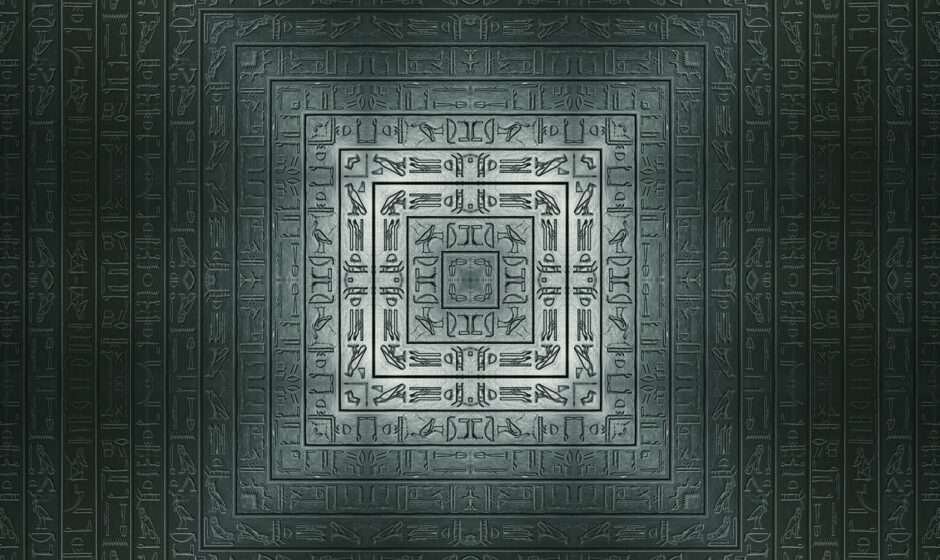Félix Ovejero
En un artículo aparecido hace casi veinte años en el Times Literary Supplement, Jerry Fodor, uno de los mejores filósofos del último medio siglo ―aunque solo sea por su capacidad para revisar sus ideas―, expresó una duda que cualquiera que se dedique a los asuntos del pensamiento cobrando por ello y se tome a sí mismo en serio no puede dejar de compartir, aunque no se atreva a expresarla en público: «En mis días malos, me pregunto para qué sirven los filósofos». Fodor, aunque tocó varios palos, se dedicó especialmente a cultivar la filosofía de la mente, un ámbito de la reflexión que, mal que bien, puede blasonar de haber realizado contribuciones de provecho para la ciencia. Entre otras cosas, desarrolló una conjetura bien acogida por la comunidad científica durante mucho tiempo, la teoría modular, según la cual, la mente no es un peine, un utensilio para una sola función, sino una navaja suiza, una caja de herramientas, un conjunto de redes neuronales especializadas en distintas tareas, como la percepción, el lenguaje o la memoria.
Fodor exageraba sus dudas. La filosofía, la buena filosofía, nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del mundo. O a aclararlo, que viene a ser lo mismo. No solo en lo que atañe a la mente humana. Los fundamentos de las matemáticas o la teoría evolucionista han afinado su calidad gracias a contribuciones de filósofos dispuestos a abandonar el género de la Armchair Philosophy. Una parte importante del trabajo científico consiste en mejorar conceptos que, en sus comienzos, se introducen sin mucha precisión, solo porque «sirven» para avanzar en la investigación. La historia del análisis matemático, la de la geometría euclidiana y el camino que lleva de la aritmética ordinaria a la teoría de conjuntos responden, fundamentalmente, a una exigencia de claridad cuya última inspiración es filosófica: el requisito de las (buenas) definiciones de introducir explícitamente un concepto mediante otros definidos previamente. Abundan los ejemplos de «conceptos» que los científicos introducen porque los necesitan, aunque los manejan a ciegas: el átomo de Dalton; la aptitud biológica (survival of the fittees) de Darwin; el gen de Mendel o la utilidad de los primeros economistas neoclásicos. Los mantienen a sabiendas de que no está muy claro lo que tienen entre manos, temerosos de que llegue el día en que se queden sin respuesta cuando un estudiante levante la mano en clase y les pregunte: «¿Y eso cómo se mide», por tomar el ejemplo de Joan Robinson a cuenta del concepto de capital en la función agregada de producción. Incluso algunos de ellos se hunden: el calórico, el flogisto, el impulso vital, el éter. Con el tiempo, los conceptos heurísticamente fecundos sobreviven y mejoran en lo que es una genuina labor filosófica, aunque la realicen los propios científicos. Una genuina fecundación cruzada. También en la otra dirección: la mejor filosofía, atenta a la buena ciencia, encuentra nuevos retos o nuevas maneras de abordar retos clásicos: los peligros de la inteligencia artificial o de la ingeniería genética, el poshumanismo, la racionalidad, los derechos de los animales, el libre albedrío, la consciencia, el innatismo. Incluso la filosofía acude a los métodos empíricos, como sucede con ese campo de investigación que se ha dado en llamar «filosofía experimental», especialmente fecundo en el subdepartamento de la ética, con resultados en muchos casos indistinguibles de los de la psicología económica.
Pero hay otros ámbitos filosóficos en donde las dudas de Fodor resultan mucho más legítimas, aunque pocos de sus cultivadores ―sí algunos― las expresen. Uno de ellos es la filosofía política, precisamente un negociado que, si alguna justificación tiene, es su utilidad práctica, su contribución a mejorar nuestro debate público. La única, en realidad. Porque, no nos engañemos, ni siquiera en sus mejores momentos alcanza el refinamiento de otras áreas de la filosofía ―incluida la filosofía política de la escuela analítica, la más precisa de todas las tradiciones filosóficas―, al menos si no incluimos en el sindicato a los economistas (Kenneth Arrow, sobre la voluntad general; Amartya Sen, sobre la incompatibilidad entre liberalismo y democracia; la entera teoría de la elección social) o los filósofos del derecho en sus variantes «lógica deóntica» y producciones afines, muy precisas pero que, en lo que atañe a su provecho práctico, les vale ―y que me perdonen mis amigos discípulos de Alchourrón y Bullygin― aquello que decía Borges de la teología: «la expresión más perfecta del género fantástico».
Lo más común en filosofía política es saltarse el trilema de Ortega: «O se hace literatura o se hace precisión o se calla uno». Saltárselo porque los de esa subsección, aunque, por lo general, hablamos a bulto, callarnos, lo que es callarnos, no lo hacemos mucho. Y cuando los filósofos políticos optan por la literatura, pues casi peor. Se dedican a cultivar literatura de ficción, cuando no infantil. O de evasión. Porque hay que reconocer el talento fantasioso de quienes terciando regularmente en las páginas de opinión consiguen no expresar ninguna opinión comprometida reconocible. Cuando asoman en esas páginas, muchos de ellos se especializan en encadenar vaciedades y tautologías moralistas, a lo Coelho, condimentadas con sociología de taxista o citas de clásicos griegos, que inexorablemente siempre conducen a la misma conclusión: condenas moralistas del mundo rematadas con imprescindibles recomendaciones invitando a la educación y al buen comportamiento ciudadano. Y otros, todavía peor, se olvidan de los resultados de la disciplina, como si su saber especial estuviera alojado en una parte del cerebro incomunicada con la que alberga sus opiniones políticas. Algo así como el estudiante de físicas que, cuando sale de clase, acude a la explicación del sargento chusquero sobre la caída de los cuerpos: «por la gravitación universal o bien por su propio peso».

Eso casi siempre, pero no siempre. Unos pocos transitan cabalmente entre las nobles musas y el turbio teatro de la política. Emplean las herramientas claras de la disciplina y las utilizan con pertinencia en debates relevantes de nuestra vida pública. Entre ellos se encuentra, destacadamente, Manuel Toscano. Sus artículos de opinión en vozpópuli, cada vez más infrecuentes, son pequeñas joyas que permiten introducir ideas importantes al hilo de nuestra patética actualidad. Al menos esa es mi experiencia durante mucho tiempo como docente de filosofía política.
Para muestra este libro en donde aborda el problema político más serio al que se enfrenta nuestra nación. Que no es el problema de la lengua, sino el de las políticas utilizadas para abordar el problema de las lenguas. Y es que las políticas lingüísticas consiguen el imposible metafísico de aunar desigualdades e ineficiencias. Desigualdades porque, teniendo una lengua común, hemos convertido lenguas de uso minoritario ―incluso en sus nichos autonómicos, sus supuestos lugares naturales― en injustos filtros de acceso a las posiciones laborales: se penaliza a los ciudadanos por razones arbitrarias ―en realidad, étnicas―, por su desconocimiento de una lengua perfectamente prescindible en las actividades a realizar. Y también ineficiencias, por mil razones: costes de coordinación, traducciones innecesarias, administración redundante y, sobre todo, refuerzo de mercados cautivos que limitan la competencia, esto es, el acceso de los mejores a los quehaceres en los que resultan más competentes, destacadamente en educación y sanidad. Para decirlo de otra forma, más rotunda, aunque tenemos una manera bien sencilla de aunar la eficiencia y la igualdad, como es alentar la lengua única, la estamos despreciando. Una política de coste nulo, casi un milagro. Los únicos costes de apostar por el español serían políticos, pero eso no es un argumento, sino lo que necesita un argumento. Porque sí, hay grupos políticos y de interés que se oponen, pero carecen de razones invocables públicamente para defender sus tesis. Claro que entre esos grupos se encuentran muchos votantes de comunidades dotadas de «lengua propia» que se aseguran que muchos conciudadanos no puedan competir con ellos. Especialmente los más inútiles laboralmente. Ellos pueden participar en las ligas de todos, pero «los otros» están excluidos de la suya.
Toscano no afirma con rotundidad que las políticas lingüísticas sean falsos problemas, que el problema es el nacionalismo y no los problemas que recrea el nacionalismo, comenzado por el llamado «problema territorial», ni tampoco aboga por la solución propuesta, alentar la lengua común, aunque nos recuerda las bondades de disponer de una. Se detiene, eso sí, en lo que es la condición de posibilidad de esas tesis, el juicio que cierra el párrafo: que las razones invocadas no son invocables, que no se sostiene el andamio palabrero que justifica nuestras delirantes políticas. Pero sí realiza la tarea fundamental: muestra que las razones en circulación no son tales, no son sólidos argumentos, y que, si lo que importa son los buenos argumentos, deberíamos hacer lo contrario de lo que hacemos, esto es, apostar por políticas de consolidación de las lenguas más valiosas. Eso, claro, si a lo que se aspira es al buen funcionamiento social.
Porque sí, para ese objetivo, hay lenguas más valiosas que otras. Siempre, naturalmente, que se considere importante ―y es lo que importa, si hablamos de lenguas y política― la comunicación. Algo poco discutible. La lengua sirve para entenderse y se ha de tasar desde esa dimensión, como las gafas se tasan por su contribución a mejorar la visión. Podrán contemplarse desde muchas perspectivas (estéticas, sociológicas, etc.) o servir para distintas funciones (encender fuego, simular madurez, trasmitir estatus, etc.) pero, si no permiten ver, no son gafas. Y lo mismo sucede con una lengua. La lengua es, ante todo, un medio de comunicación. Ni siquiera es seguro que sirva para pensar1. Su ayuda en el conocimiento es indirecta, solo en tanto nos permite compartir información. Si no nos entendemos, si no podemos acceder a las ideas ajenas y valorarlas, no hay ciencia, que es un empeño colectivo, público. Y, en la medida que sirve para comunicarnos, podemos reconocer que unas valen más que otras, que el español es más valioso que el aranés. Toscano precisa la intuición de «lengua valiosa». Para ello hace uso de la caracterización del ensayista holandés Abram de Swaan, según la cual, «el valor Q de una lengua (Lx) ha de contemplarse como el producto de dos factores: la extensión y la centralidad de Lx en una determinada área geográfica o constelación lingüística»2(p. 24). La extensión se determina calculando la proporción de hablantes de la lengua con relación al conjunto total de hablantes (de esas u otras lenguas) en esa constelación lingüística. Menos intuitivo resulta el concepto de «centralidad de la lengua» (en la constelación lingüística en cuestión). Viene dada por la proporción de hablantes multilingües que son competentes también en Lx, esto es, el número de individuos que conocen Lx y al menos otra lengua más, dividido entre el número total de hablantes que hablan más de una lengua en la constelación en cuestión. «Cuantos más hablantes plurilingües haya competentes en Lx, más central será la posición de esta lengua en esa población, dado que las lenguas están conectadas unas con otras a través de sus hablantes plurilingües»(p. 24). De esa centralidad participa el inglés, lengua franca global, a gran distancia de otras con muchos más hablantes, como el chino mandarín, koiné en China. En resumen, el potencial comunicativo de Lx sería el producto de estos dos valores, extensión y centralidad: si lo primero da cuenta de las oportunidades de comunicación directas, lo segundo apunta a las oportunidades indirectas para acceder a los hablantes y textos de otras lenguas, a través de traductores e intérpretes.

Me he entretenido en detallar estos desarrollos por dos razones. La primera, porque muestran el estilo del ensayo, pulcro en los conceptos y preciso en las inferencias. La segunda, sustantiva, porque de la ignorancia, intencionada o no, del desigual valor de las lenguas arranca toda la maraña de falacias que sostienen las invocaciones a las bondades de la diversidad. Una vez que entendemos la utilidad comunicativa de las lenguas, pierden todo sentido los reproches a su extensión cuando esta no es resultado de prohibiciones, cuando responde a procesos espontáneos desencadenados por decisiones individuales. Me explico: cada uno de nosotros tiene una obvia preferencia por aquellos instrumentos que le permiten compartir información con el mayor número de individuos. Buscamos monedas o sistemas de pesos y medidas con muchos usuarios y prescindimos de aquellos que tienen pocos. Con el tiempo, ese razonable comportamiento individual contribuye a consolidar unos caminos y a prescindir de otros. Sin que nadie esté al mando. Por eso se han extinguido el telégrafo o los equipos de radiocomunicaciones; no porque quienes se comunican por esas vías conspiren para «minorizar» aquellas herramientas. Podemos, cada uno de nosotros, mostrarnos indiferentes entre A y B, pero si, por lo que sea, A obtiene más usuarios, a partir de ahí, todos tendremos razones para preferir A. Por la única razón de que los otros lo han hecho previamente. A se acabará por consolidar y no podemos objetar nada pues es resultado de la libre elección de los protagonistas. A nadie le saldrá a cuenta desviarse de ese equilibrio, mientras los demás sigan en él. Como conducir por la derecha. Es lo que en teoría de juegos se llama «equilibro de Nash». No hay coacción ilegítima en lo que es consecuencia de las decisiones de todos. En ese sentido, ese proceso, donde el resultado final, el predominio de una lengua, no responde a una imposición, es acorde con un punto de vista liberal. La prioridad son los individuos, su autonomía.
Los defensores de las ventajas de la diversidad adoptan otro punto de vista. Para ellos, las lenguas tienen valor sustantivo y, por ello, su desaparición debería lamentarse. En consecuencia, estaría justificado garantizar hablantes a lenguas en proceso de extinción. Para que Antonia Anaut, última hablante del roncalés, fallecida en 1976, pudiera hablar su lengua hubiéramos debido asegurarle interlocutores. No uno, sino muchos. Una lengua como el aranés, con 4.700 hablantes, muy lejos del número mínimo de los imprescindibles para su preservación (unos doscientos mil), necesitaría una población cautiva encargada de sostenerla. En realidad, esas políticas, además de violentar los derechos de las personas, simples instrumentos de conservación de las lenguas, además de inmorales, son, de facto, irrealizables. Basta con pensar en países como Papúa Nueva Guinea, con 839 lenguas distintas para una población de apenas nueve millones de personas: la supervivencia de unas requiere la desaparición de otras, salvo en el improbable caso de que cada uno aprenda y use de modo sostenido varias lenguas.
Quienes defienden la preservación no ignoran que la lengua sirve para comunicarse, que una lengua que no tiene hablantes, en rigor, no es una lengua, en tanto deja de ser un instrumento de comunicación. Pero, a su parecer, el cuento no se acaba ahí. Frente a ese valor «instrumental» oponen un valor «intrínseco» que justificaría las políticas lingüísticas. El segundo valor estaría por encima del primero, esto es, debería tener prioridad: «la conclusión sería que el valor intrínseco de estas, en tanto que patrimonio cultural, no puede quedar subordinado ni relegado por su valor instrumental» (p. 69). Por ese camino, paso a paso, mediante una secuencia terminológica vaporosa (valor inherente, valor incalculable) se acaba recalando en el fetiche de la «dignidad» de las lenguas. No deberíamos resignarnos a su muerte. Y, claro, ya en terrenos kantianos, se llega donde conviene: «El propósito parece claro: atribuir dignidad a las lenguas significa conceder que todas son iguales en valor, con independencia de su potencial comunicativo; más aún, que son iguales en cuanto que todas poseen un valor supremo, incomparablemente alto, por encima de todo precio» (p.70).
La dignidad es un concepto huidizo. Incluso entre los filósofos más serios ha dado lugar a cientos de páginas en debates no resueltos. Especialmente en los últimos años, cuando los resultados de la inteligencia artificial, la psicología evolutiva, la neurología y la etología, al sembrar dudas sobre el libre albedrío o lo específicamente humano, erosionan importantes conceptos a los que parece inseparablemente asociado, como los de responsabilidad, libertad o autonomía. La dignidad está en el centro del dominio semántico de todos estos. Nos lo enseñó Kant, la dignidad reposa en la libertad, la moralidad, la racionalidad y la autonomía de la voluntad. Cumple, con mayor solvencia, una función parecida a la que cumplió «alma» durante muchos siglos apuntando a lo específicamente humano. Y no es una función irrelevante en nuestras sociedades. Los premios y castigos presumen que las personas toman decisiones sobre sus vidas, que son responsables. Parece, pues, razonable que lo pensemos dos veces antes de prescindir de esa trama conceptual. Sin ellos se nos viene abajo buena parte de nuestro mundo moral e institucional, comenzando por los derechos. Así las cosas, se entienden las cautelas de tantos antes de despachar la dignidad ante resultados de investigaciones científicas con frecuencia interpretados con ligereza y que no siempre son concluyentes.

Pero las dudas existen y están justificadas. Una razón para la prudencia a la hora de invocar la dignidad si hemos de utilizarla como aval. No son buenos los avalistas que requieren ellos mismos avales. En ese sentido, quizá nuestros conservacionistas lingüísticos deberían tentarse la ropa antes de invocar alegremente «la dignidad de las lenguas», no sea que estén echando mano a un clavo ardiendo, apuntalando una superstición con un conjuro. Especialmente, porque, incluso si el concepto resistiera las críticas, todavía tienen por completar el paso intermedio de su apelación a la dignidad: la equiparación entre los atributos relevantes de los humanos y los de lenguas. Sin ese paso, el edificio entero se les viene abajo. Y ese paso no es sencillo. Por resumir este punto: para hablar de dignidad y derechos de las lenguas hay que poder predicar cosas como la libertad, la responsabilidad, los sueños, las aspiraciones o la capacidad de sufrimiento. Y no veo cómo hacerlo sin maltratar los conceptos.
El maltrato conceptual asoma también en otra línea de defensa de la diversidad mediante una estrategia habitual en los filósofos tramposos: jugar con la magia de las palabras. Sucede mucho. Por ejemplo, entre los defensores de la «libertad» de mercado. ¿Quién va a estar contra la libertad? En nuestro caso, se apela al vínculo entre «diversidad» y democracia. Habida cuenta de que la primera es buena para la segunda, pues iría de suyo que la «diversidad lingüística» refuerza la democracia. Como si todas las diversidades fueran lo mismo. Y no es el caso. Cierto es que algunas, al ampliar las opciones, en una carta de un restaurante, en una tienda, mejoran la vida. Incluso en los asuntos de la política, la diversidad de puntos de vista, puede mejorar los debates públicos. De hecho, hay un par de teoremas que demuestran la superioridad epistémica de un grupo diverso de individuos «mediocres» en comparación con un grupo más reducido de personas «inteligentes», bajo ciertas condiciones. El primer resultado señala que el grupo de personas inteligentes tiende a pensar de manera similar, mientras que el grupo diverso se beneficia de la variedad de perspectivas, interpretaciones, heurísticas y relaciones predictivas. Al abordar un problema, los sujetos elegidos al azar superan al equipo de personas excelentes. Este hallazgo se refuerza con otro teorema que demuestra cómo los errores de un grupo al hacer predicciones dependen tanto de la capacidad de sus miembros para predecir como de su diversidad3, 4.
Pero tampoco el «argumento democrático» parece un asidero firme para nuestros conservacionistas. Por lo pronto, las demostraciones de Page ―que no están indisputadas― solo son válidas bajo los estrictos requisitos precisados en los axiomas. Las «determinadas condiciones» antes aludidas. Que son muy estrictas. Pero es que no debemos olvidar lo fundamental, que apunta exactamente en contra de esta línea argumental: para que la diversidad funcione es esencial que exista una lengua común para la comunicación. Sin ella, la conversación ni siquiera puede comenzar.
En todo caso, Toscano, aunque muestra las bondades de una lengua común para el funcionamiento de la esfera pública ―o lo que es lo mismo, aun cuando muestra que la fragmentación lingüística erosiona la deliberación democrática―, no transita por estos terrenos, más o menos especulativos. Contra Babel va al meollo del asunto central de la filosofía política cuando se trata de decisiones colectivas acerca de cómo asignar recursos y vidas, la restricción fundamental que rige las políticas públicas: la escasez. No hay de todo para todos. Y cuando no hay abundancia, toca decidir quién se merece qué. Una consideración que vale para casi todas nuestras elecciones. La vida es finita. Y podemos tener vidas simultáneas. Si compartimos la vida con Rocío no la compartimos con Macarena. Y en asuntos de lengua, pues igual. La economía manda mucho: buscamos ―y consolidamos el uso de― las palabras con menos sílabas («Paco» por «Francisco»); y se imponen los usos comunes de las palabras, aquellas en las que nos entendemos, en palabras de Cervantes «el uso [de los términos] los irá introduciendo con el tiempo, [para] que con facilidad se entiendan; y esto es enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y el uso». La única democracia permanente y popular. Otro equilibrio de Nash.
Y aquí encalla definitivamente la diversidad. Vamos a lo que vamos, a nuestras cosas y como consecuencia, sin que nadie lo decida, unas lenguas se consolidan y otras se extinguen. Pasa mucho con las cosas de la lengua, que no estamos para despilfarros. Por eso la superstición del lenguaje «inclusivo» tiene las patitas muy cortas, porque se nos va la vida con «queridos y queridas bomberos y bomberas que estáis cansados y cansadas de ser ignorados e ignoradas…». La ley del mínimo esfuerzo se impone. Una ley que rige especialmente cuando se trata de aprender lenguas: «Sería absurdo despreciar esos costes (de alentar diversas lenguas) e ignorar que levantan una formidable barrera de entrada al aprendizaje de idiomas, por mucho que nos insten a ello quienes celebran el multilingüismo y proclaman que habría que aprender cuantas más lenguas mejor. Esos costes son la razón de que el aprendizaje de otras lenguas se concentre en unas pocas, aquellas que ofrecen mejores expectativas de elevar el valor comunicativo de nuestros repertorios lingüísticos» (p. 27). Ese es el meollo, que la vida es más sencilla con menos lenguas. Y beneficiosa. Si hasta los toscos traductores de internet ―cada vez menos toscos― han contribuido significativamente a la mejora del comercio5. Y con el comercio, el entendimiento, los incentivos compartidos, o los tratos. La senda que conduce del doux commerce a la civilización. En palabras de Montesquieu «el comercio corrompe la moral pura», la de Platón, pero, a la vez, y seguramente por eso mismo, acaba con los prejuicios y «adoucit et polit les mœurs barbares»6.

Las apologías de la diversidad, como la atribución de dignidad a las lenguas y la contraposición entre valor instrumental y valor intrínseco, no son más que maneras indirectas de escamotear el verdadero debate: ¿Quién es el sujeto de derecho?, ¿quién importa?, ¿las personas o las lenguas? No se entienda mal: que sea el verdadero debate filosófico no quiere decir que sea el más común ni el más real. No es el más común porque apenas asoma en la maraña de trampantojos de los debates entre los que se confunden: la diversidad; el reconocimiento; la identidad. Y no es el más real porque, en el fondo, los debates sobre la lengua son debates acerca de otra cosa: la unidad de la nación política. La trama argumental es bien conocida: las lenguas proporcionan a sus hablantes concepciones del mundo compartidas, esto es, identidades colectivas, cimientos de nacionales culturales que, por serlo, constituyen fuentes legítimas de soberanía. Es el trasunto del lema «una nación, un Estado». La argumentación se completa con otra según la cual España se habría construido esencialmente desde la negación de esas genuinas naciones y, por eso mismo, estaría marcada de origen con una naturaleza antidemocrática. La interesada consecuencia ya la conocemos: el respeto a la democracia exige desmontar la nación común. Sobre esa trama se levanta el supuesto fundamental de nuestra política cotidiana: tener buen trato con el independentismo es señal de moderación, progresismo y fiabilidad democrática.
Una argumentación completamente averiada. Falsa en sus supuestos empíricos y falaz en sus inferencias. Sin olvidar que está al servicio de proyectos políticos inmorales, comenzando por su compromiso con una idea étnica de comunidad política: porque somos diferentes no queremos votar ni redistribuir con nuestros conciudadanos. La misma idea que sostiene el nauseabundo concepto de las balanzas fiscales y su implicación apenas velada: «no nos sale a cuenta formar parte de España». Naturalmente, el cálculo no se contempla entre los catalanes; no se pregunta, por ejemplo, si a Barcelona le conviene compartir comunidad política con la pobre comarca de la Anoia o a quienes viven por encima de la Diagonal redistribuir con los del Raval. Pero no es ese el asunto de Contra Babel, aunque, ciertamente, en sus páginas se encuentran los materiales para desmontar el andamio nacionalista que sostiene dicha argumentación, la retórica jeremíaca acerca de la desaparición del patrimonio cultural, la pérdida de las identidades o la muerte de lenguas.
Toscano ha realizado un exquisito trabajo de artificiero. Su libro, sin parecerlo, es un manual de instrucciones para una política racional e informada que no debería pasar desapercibido a nuestros gestores políticos. Aunque me temo que estos, al elaborar sus programas prefieren los «informes» pseudoprecisos que les facturan unos politólogos cada vez más parecidos a los profesionales de la mercadotecnia. No son estos tiempos ni esas gentes los mejor dispuestos a la lectura meditada de la meditada reflexión política. Una pena. En todo caso, el filósofo ha cumplido. Ha hecho lo que sabe y lo que debe. Ni más ni menos, ha cumplido con la única justificación de su oficio. Con el bisturí de la mejor filosofía nos ha proporcionado una herramienta política más que necesaria para hacer frente al mayor motivo de encanallamiento de nuestra vida pública. Un motivo sin motivos, falso y moralmente indefendible. Al servicio de la inacabable reclamación de un glorioso mundo que nunca existió. La tiranía de un pasado de ficción.
Félix Ovejero es profesor de Ética y Economía en la Universidad de Barcelona. Sus últimos libros son El compromiso del creador. Ética de la estética (Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2014), La seducción de la frontera. Nacionalismo e izquierda reaccionaria (Barcelona, Montesinos, 2016), La deriva reaccionaria de la izquierda (Barcelona, Página Indómita, 2018) y Secesionismo y democracia (Barcelona, Página Indómita, 2021).
Referencias
1. E. Fedorenko, S. T. Piantadosi, E. A. F. Gibson, Language is primarily a tool for communication rather than thought, Nature, junio, 2024)
2. Abram de Swaan, Words of the World. Cambridge: Polity Press, 2001.
3. Véase S. Page, The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools and Societies, Princeton University Press
5. Véase Erik Brynjolfsson, Xiang Hui, Meng Liu, “Does Machine Translation Affect International Trade? Evidence from a Large Digital Platform”, Management Sciences, Julio, 2018.
6. Montesquieu, De l’esprit des Lois, IV, XX, 1 y 2