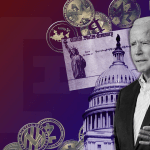Claudio Ferrufino-Coqueugniot
Te escribo, aguardo por las ocho de la mañana. Llegué ayer. Gris aeropuerto de Odessa, modesto, amado, ido. Esquina de la Preobrazhenskaya, tú sabes dónde, esquivas hierbajos por las calles de la ciudad de Babel, de Isaak Babel no del zigurat. Vienes con largos delgados jeans. Largas piernas, zapatos de tenis, el pelo recogido en breve moño, chamarra azul brillosa. Mis ojos llegan a tu nariz, no puedo besarte porque mi boca toca el vacío en donde nace tu cuello, delgado, azul, jeans de cisne. Labios, delgados, sin maquillaje ni rouge. Me acuerdo de ti en el Hotel Chelsea, no, perdón, otra vida aquella, Alarus hotel, de octubre otoño en la ciudad de los árboles decadentes pero persistentes. No sugiero nada, me tiro en tus brazos que no aguantan mis noventa kilos. Necesitas el caballo del atamán Holovaty para cargarme. Rocío en las piedras construidas. Si pienso que atravesé los dos países de jamones colgados hacia el oeste, y que en Fiumicino escapé de las bombas que mi memoria pone a cada paso. Pero la idea era fija, Odessa estaba marcada con signo de meta. Cierto que eran citas con bellísimas mujeres que hablaban lindo, pero sobre todo un encuentro conmigo, que pasaría acompañado. Soy Anastasia, dijiste, y tus orejas eran fuentes del paraíso. Te olí, perro que soy te olí en pensamiento por todo lado, entre tus piernas, entre tus nalgas, olí. Qué feo decir orejas pero qué otra cosa podría llamarlas, mi inventiva hoy carece de brillo. Qué perfume, pregunté bien tonto. Lo dijiste y no me acuerdo. Sí el aroma, profundo que soñé morirme en nuestra primera cama y no despertar de muerto. Tus manos en los bolsillos, das pasos de torero sin tragedia de matador. Agacho la cerviz para creer que no sueño, que el olor que viene desde la Moldavanka es de barcos hundidos con su carga de trigo. Hueles a cereal, te diría, Anastasia, como burdo poeta de mercado. No sé ser romántico, deja que mis manos hablen por mí, te toquen apenas los dedos, permite que simule ser mago y pronuncie un encantamiento.
Preguntas qué quiero ver primero de Odessa. El monumento a Isaak Babel, respondo. Y allí vamos y nos fotografiamos. Babel inmenso en metal donde me apoyo. Nunca he de olvidar Odessa y es él, detrás de todo, en el centro de todo, sus libros que leí una y otra vez por diez años, en intervalos de chicha y de musgos húmedos de sexo local. Cuando la resaca me tiraba en cama, donde cada bocado o líquido era devuelto, cuando hay amargo en los labios y quema la garganta, esos resabios que tienen que salir porque envenenan, color de oro, por cierto, el brillo del oro de las estrellas extinguidas del gran Georg Trakl, líneas que robé para titular un hermoso libro de desafíos y penas. El brillo del oro de la muerte, del hastiado hígado que no desea continuar.
A Babel y a mí nos gustaban las mujeres. Tendría paz de ser presente, en mi caso, esta aseveración en pretérito. Todavía me faltan hecatombes, vahídos y desvaríos, supongo; el tiempo no ha domeñado impulsos, herrumbrado algo de las bisagras, no más. Tienes el cabello rojo, Anastasia, no tanto como mi primera esposa, pero cielo rojo de “solo, sin tu cariño, voy caminando”, de la canción mexicana. Lo acaricio. Estamos ante la gigantesca estatua del atamán, a la vuelta de mi hotel. Con tu abrigo carmesí te apoyas en mi hombro para espantar el otoño. El caballo del guerrero tiene sus fauces sobre nosotros, destila hierro candente, cae sobre el cerebro, lo ofusca, y te tomo y deseo que sea noche para pecar.
Me cuentas de tu padre, de tu profesión vinatera. Mejor ni lo conozcas, aseguras, poco sociable, del hampa de la Moldavanka. Allí solo hay judíos y bandidos y mi padre no es judío. En un banco de aquel barrio de Mishka Yaponchik, sobre quien Babel retratara a Benia Krik, me gusta estar contigo. Según ella es todavía vecindad peligrosa. Odessa es un puerto y hay contrabando y droga, meretrices que parecen afroditas en el juicio de Paris. No doy más de placer, me recuesto sobre el banco verde, tomo tu mano blanca larga fría y cierro los ojos. Si me viera mi padre, aquí en la barriada del crimen, con el mar cercano y acompañado de una bella. Casi literatura, le diría. Casi paraíso, opinaría él.
Hay mucho que contar desde que apareciste con tus botines amarillos de constructor, tus estrechos pantalones, piernas de Modigliani y rostro de Filippo Lippi. Pides almejas. Llegan en plato, humeantes con queso derretido encima. Vino blanco. Cerca de la catedral, en uno de tantos rincones parques de Odessa, ciudad vegetal. Nunca he probado algo mejor, tan delicado. Me das de comer con tenedor, como a caniche adiestrado. ¿Hubo alguna yerba aromática encima? Quiero creerlo con curiosidad de cocinero. Del vino seco al moscato. Moscatel helado que dejó sabor dulce para la eternidad.
Nos fotografiamos en las escalinatas famosas. La noche ha venido tenue y fresca. Visitamos las estatuas de Ekaterina la Grande y de Richelieu, damos unos pasos por el parque griego. Las luces del puerto iluminan las partes altas de las grúas y los edificios. Una masa oscura se ve al otro lado. Tiene que ser Crimea, quizá una isla, dudo que Turquía se pueda ver desde aquí.
Envuelve la oscuridad. El lugar común de que es un manto parece lógico. Los dedos de tus pies brillan albos, diez largos lápices de dibujo. Agarro uno, muevo la cortina y anoto para no olvidar: Odessa, octubre de 2018. Los bulbos de la iglesia ortodoxa sobre la avenida perdieron su color de helado. En la esquina un corrillo de putas aguarda por autos de faunos intempestivos y torpes. Se suben los abrigos para cubrir las orejas. Hace frío. A cuatro cuadras comienza la Moldavanka que a esta hora estará activa. No hay bastante iluminación en las calles. Si la hubiera, el sueño perdería pátina y no está bien; no aquí.